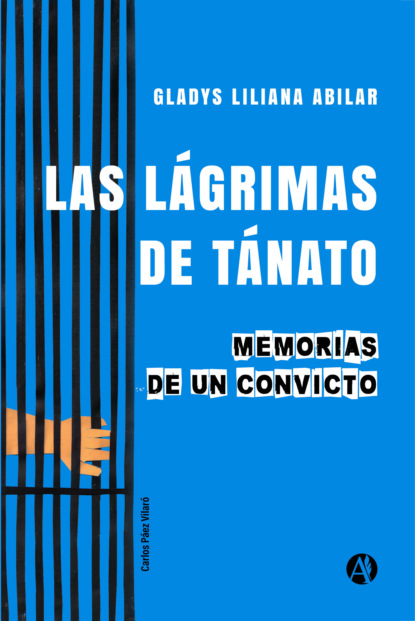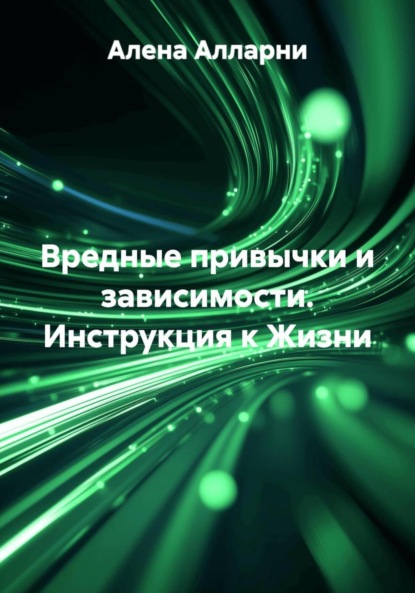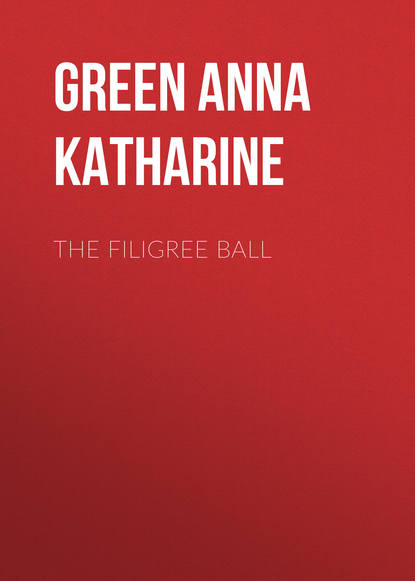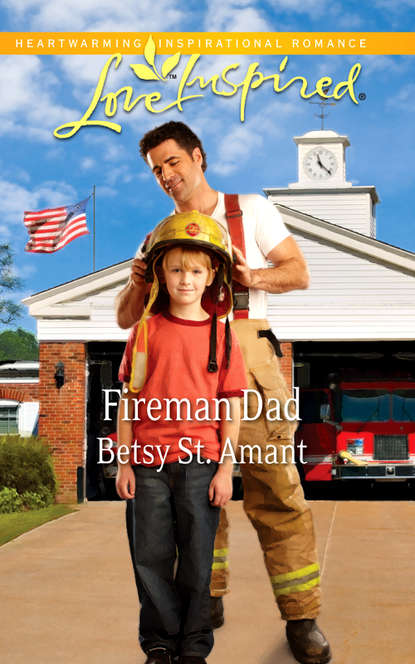- -
- 100%
- +
Esther, la piraña, mi suegra, mujer bella y manipuladora, quedó libre de culpa y cargo por esos artificios que tienen los letrados capaces de tapar el sol con un dedo. Con sus habilidades naturales y sus mil recursos se tornaba imposible eludirla, mucho menos resistirse a los influjos de “femme fatal” que tan bien utilizó para hacer cambiar de opinión a la víctima de turno. Terminó convenciendo al juez de su inocencia. “Hacete amigo del juez”... aconsejaba el Viejo Vizcacha.
Mi reclusión perpetua también se la debo a ella. Lo huelo, lo sospecho y lo firmo. Nadie me lo dijo. Hasta ella misma lo negó. Pero me juego la vida a que en este barrunto estuvo la mano negra de Esther. Mi caso era para “emoción violenta”. Yo debería andar suelto por la calle –después de cumplir una penalidad lógica, por supuesto- como cualquier infeliz que haya sido víctima de un arrebato emocional. Pero en el juicio aparecieron dos testigos, muy bien armados, para decir que yo era consciente de la doble vida de mi mujer y que se la tenía jurada. En una palabra, que yo había proferido reiteradas amenazas. Ese dato, más otros detalles, pruebas falsas, funcionaron perfectamente como agravante. Tanto como para calificarlo de homicidio premeditado, y encima, agravado por el vínculo.
Mi suegra acababa de enterrar a su segundo marido, un año antes de perder a su única hija, mi finada esposa. Ante cada golpe que le daba la vida, Esther parecía reafirmar su fortaleza, su independencia y su capacidad de resurrección. No había modo de debilitar su ánimo. Ya estaba a la pesca del tercer marido, en el preciso momento en que aconteció la tragedia. Ella se enfrentaba a cada desgracia con inquebrantable rigor. Redoblaba energías y artilugios. Y traigo a colación a mi suegra porque es la responsable de que yo esté solo en el mundo. Creo que desde el principio ella no me quiso para yerno. Como yo tampoco a ella para suegra, aclaro. Siempre me resultó vulgar y tramposa. Nunca logré encuadrarla en un concepto que no fuera peyorativo, aún cuando ella intentaba, en vano, congraciarse conmigo, después de aceptar su derrota ante la definitiva elección de su hija.
Luego de transcurridos unos cuántos años de cárcel, la piraña vio la oportunidad de su vida para vengarse de mí. Definitivamente. Se las ingenió para darme por muerto y que hasta mi hijo así lo creyera. Me sacó en las necrológicas de Clarín y de La Nación. Me enterró vivo. Nunca nadie jamás preguntó por mí. Los primos que me quedaban prefirieron no averiguar demasiado. ¿A quién le importa tener un pariente asesino? Mejor que se muera. La noticia, inventada por mi suegra, les vino como anillo al dedo para aliviar sus conciencias, si es que algún pesar tenían por no venir a visitarme. Hábil y cizañera, la turra. Dueña de una imaginación prodigiosa, se aprovechó de una revuelta que había ocurrido en uno de los pabellones de la cárcel, la cual terminó en un voraz incendio que se tragó a todos los presos de aquel sector para, yo incluido, según ella, contarme entre las víctimas. La noticia cundió y tuvo gran difusión. Se publicaron listas de los fallecidos y se hicieron las exequias correspondientes. Nadie sabía que entre aquel fardo de muertos había, entremezclado, uno vivo: Joaquín Benito de la Fuente. Yo.
En todo el historial de la penitenciaría no se registraba catástrofe de semejante envergadura.
El destino, a menudo, suele ser generoso con quien no lo merece. Le permitió a Esther jugar su carta de revancha. La venganza es el placer de los dioses, dicen. Puedo imaginar su cara de felicidad mientras sellaba mi ataúd junto a aquellos infelices que quedaron atrapados en sus celdas y se achicharraron como grasa pella en un caldero. Lo que más me dolía, y me duele, es que mi hijo me cree muerto. Esto me genera sentimientos encontrados. Por un lado, mi sangre grita y reclama al hijo que traje al mundo. Por otro lado, la vergüenza me hace agachar la cabeza y en nombre del inmenso amor que le profeso prefiero las sombras, el anonimato, para no macular su honor. ¿Dónde estará? ¿Cómo será? ¿Quién será ahora? Lo imagino hombre grande, responsable, tal vez padre de familia, tal vez profesional. Una buena persona. Daría mi vida sólo por saber de él.
He aquí una inferencia que brotó como devaneos de vigilia. Truenos y relámpagos, rayos y centellas azotaron el planeta en esa noche, víspera de una epifanía. La naturaleza con toda su furia parió un cataclismo de ribetes dantescos. Creí que la cárcel se derrumbaba. No recuerdo, en toda mi existencia, un viento de esas características. Era un tornado, y si no lo era se le parecía. Ni los desbordes de la naturaleza lograban arrancarme el pensamiento de donde lo tenía enquistado: en la parafernalia del aparato sociopolítico y el hombre. Con cierta carga de resentimiento, y también de autocompasión, me puse a analizar en las tinieblas del insomnio algo que había leído en un Tratado de Criminología, y con muchas ganas de apostarle todas las fichas: “Los crímenes y los criminales son producto de la sociedad y de las circunstancias -de las circunstancias principalmente-, y a la vez instrumentos y víctimas de esa misma sociedad. La sociedad criminal y delincuente culpa de sus crímenes y delitos a los criminales y a los delincuentes, y luego los castiga por los daños que, en la mayoría de los casos, la misma sociedad los indujo a cometer. Un crimen es lo que la sociedad escoge definir como tal. De aquí que la sociedad sea la que define al criminal y no el criminal quien se define a sí mismo”. Y yo pienso, a esta altura, que casi invariablemente la sociedad es la que hace al criminal porque los criminales no nacen así, en realidad, se vuelven tales. No sé muy bien dónde cuajó esta opinión mía. Yo la desconocía hasta este momento, lo que pasa es que tengo muchas ganas de endilgarle a otro las culpas que me pertenecen. Aunque guardo un crédito para la inmensa población de los que ya nacen así. Reconozco que todavía no tengo una postura definitiva, terminante, por eso me reparto entre una hipótesis y la otra. El tema es demasiado complejo; requiere un estudio profundo y minucioso; o, tal vez, el enojo que manifiesta el planeta en estos momentos me esté entorpeciendo el razonamiento.
Uno aprende a distinguir la verdad de la mentira; pero según otros parámetros. La semana pasada, por obra y gracia de una mano de afuera, sacaron del penal a un delincuente, el “Buitre” le dicen, peligroso como la rabia. La orden del juez llegó oportuna y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Seguro que el tipo debe andar por sitios estratégicos cambiando valijas de las que ya se sabe. Es un experto en detectar la mejor droga. Nadie como él para distinguir la buena merca. Así como salió el Buitre entró un flaco, incapaz de matar una mosca, acusado de traficar con cocaína. Dice que se la pusieron para incriminarlo. Que él no le conoce ni el olor. Trabajaba de mozo en un restauran de la avenida Corrientes y una noche cayó la cana y lo revisó entero. Le hallaron droga en el bolsillo del saco. El pibe lo había dejado colgado en el cambiador mientras usaba la chaqueta de mozo. ¿Será así? Esta clase de víctima viene con la marca en el orillo. Son puntos fáciles de enganchar, inocentes apropiados para edificar la cadena de la delincuencia sin que se corte jamás. Son puntos que ya están elegidos. Les inventan un laburo, para calmarles la desesperación por ser eternos desocupados, aunque sea de repartidor de pizza. Y así, con la pizza calentita, tocan el timbre en la casa que, se supone, es de una familia lista para cenar. Ahí mismo se acaba el mundo cuando cae la policía y lo agarra “con las manos en la masa”. Descubre que la pizza no es pizza y que la familia lista para cenar no es tal. El repartidor va a parar en cana, un perejil que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. ¿Explicaciones? ¿A quién le va a dar explicaciones? A nadie le interesa escuchar.
La cárcel es una timba, la ley es una timba, la política es una timba.
Y nosotros somos las fichas que se juegan en la ruleta sin fin.
III
El sol es patrimonio de la libertad.
El ser humano es un bicho jodido. Tiene varias lecturas, según desde donde se lo mire. Y las circunstancias condicionan esa interpretación. El psicoanálisis dice que todos tenemos un monstruo, un criminal adentro, que permanece dormido mientras no se lo despierte. Algunos tienen la suerte de cuidarle el sueño eternamente, y así pasan la vida. Pero otros, como yo, estamos signados. El destino nos tiende una trampa mortal, mordemos el anzuelo, el monstruo despierta enardecido y nos traga como a cucarachas. El mío cometió asesinato en grado doble. Estoy seguro; fue ese monstruo que llevamos adentro quien cometió el homicidio. Sin él yo jamás hubiera reaccionado de esa manera. Soy demasiado cobarde para jugarme así. No entiendo por qué la furia no le alcanzó para meterme una bala en la cabeza y terminar también conmigo. Ojalá lo hubiera hecho y yo no sería un muerto que respira sino un muerto de verdad, de los que descansan bajo tierra. No seguiría atormentándome con el recuerdo de ella. Pero no, me jodió la vida. A los amantes los baleó, los liquidó. A mí me clavó un puñal para llevarlo siempre, sin permitirme morir. Vivo en agonía. En perpetua agonía. No hubo bala para mí.
María se llamaba. Todavía me emociono cuando la nombro. A veces no quiero hacerlo por temor a agrandar la llaga que no deja de sangrar. Pero ese nombre es tan bello; me estalla la garganta por gritarlo. María, María se llamaba. El nombre más hermoso que hizo la creación, el nombre de la virgen. Ella lo mancilló. María se llamaba. No logro borrarla de mi mente remoloneando entre las sábanas con sus muslos luminosos, sus nalgas blancas, redondas; pétalos de magnolia. Las manos libidinosas del intruso acariciaban su piel, esa boca que no era la mía probaba sus senos. Tuve que presenciar todo eso para despertar al monstruo que dormía su sueño de paz.
El cú-cú sobre el hogar inmortalizó la hora de la desgracia. Nos lo había regalado mi suegra, pequeño detalle. Cuatro veces cantó y luego murió. A partir de ese momento todo murió para mí. Incluido el pájaro. Hasta el instante más crucial de mi vida, mi suegra estuvo, de alguna manera, presente. Es un karma, una pesadilla. Una persecución. Ese bicho que nos regaló parecía una marioneta desahuciada. Entraba y salía ridículamente por la puertita y me despertaba en medio de la noche con su indiscreto cú-cú. ¡Tamaño susto me pegaba! A veces nos olvidábamos de cambiar la palanquita para silenciarlo. Confieso que ¡me tenía las pelotas llenas! Era el regalo de mi suegra; siendo ella alimaña peligrosa, no es detalle menor subestimar un obsequio suyo. Mueve a risa, pero siempre me pareció que el cú-cú cantaba en cordobés. Hacía un cuuu-cú como si alargara la primera sílaba. ¿Habrá sido la pila? El artefacto venía de Córdoba. Mi suegra lo había comprado en un paseo por las sierras, creo que en Carlos Paz, durante un viaje que había hecho junto a otras cotorras viudas como ella. Era menester ponerlo en un lugar importante de la casa, para que no se ofendiera. Ella misma se tomó el atrevimiento de elegir el frente del hogar a leña, para inmortalizar al pajarraco con su monótono canto dítono. Para llevar a cabo su proeza, me bajó de ese sitio un Pettoruti que yo había logrado comprar con todo el sudor de mi frente, como se dice. Me tuve que tragar el sapo y maldije “pajarraco bullanguero, pronto me tomaré mi revancha”. No quise contradecir a María. Ella estuvo de acuerdo con su querida mamá, siempre intentaba no contradecirla. Prefería andar en buenos términos con la vieja jodida.
La verdad, lo iba a desaparecer en cualquier momento, con cualquier excusa. No soy persona impulsiva. Tomo mi tiempo y luego actúo. Por eso muchos se confunden conmigo, me tildan de pusilánime. Es verdad, cualquier otro en mi lugar hubiera sacado a patadas a la suegra con cú-cú incluido sin esperar hasta el otro día. Pensé en aflojarle el clavo para que se cayera solito, sin ayuda, y apareciera reventado sobre el piso. Otra opción era simular un robo, pero hubieran debido desaparecer otras cosas, para hacerlo más creíble. No, muy sofisticado. Además nadie entra en una casa a robarse un estúpido reloj sin llevarse, por ejemplo, un televisor, un equipo de música, algunas joyas de María, su tapado de piel, esas cosas. Otra manera de bajarlo era simular un service con el relojero por un desperfecto mecánico. Luego el joyero sufriría un robo.
Estuve barajando posibilidades para no meter la pata ya que mi suegra es inengañable. Pero el tiempo fue pasando y el cú-cú permaneció en el trono.
Ahí estaba, en su tribuna de pájaro espía, único testigo de los fatídicos acontecimientos conyugales. Tanto dilaté esa erradicación que cualquiera podría haber supuesto que lo guardé como testigo. La bronca más grande es que no me di el gusto de rajarlo yo, y de devolverle a Pettoruti el lugar que, injustamente, le habían usurpado. Los cú-cú nunca me gustaron. A éste llegué a odiarlo por transferencia. Venía de mi suegra. Los rechazo tanto como a las cajitas musicales; me resultan macabras. Soy conciente de que es totalmente loco lo que digo. Pero es así. Las melodías que vomitan las cajitas musicales me traen reminiscencias diabólicas, como de casonas embrujadas, con amenazantes espíritus ocultos. O de niños perversos que encarnan el mal en las peores personificaciones; seres monstruosos, asesinos, endemoniados. ¿Hay algo más siniestro que un niño diabólico? No. Nada se le iguala. Y siempre la bailarina. Siempre ella girando, girando con su tutú y una patita levantada mientras la música repite hasta el hartazgo los mismos compases. Sólo falta Chuqui con su extraña cara emparchada y el puñal en alto, listo para el ataque.
“Tomá, les traje este regalito”, le había dicho mi suegra a María la tarde que se apareció de visita, no bien regresó de su viaje, “para que lo despierte al profesor”. Con esa ironía remató la entrega.
¿Por qué regresé antes? Dicen que cuando un suceso va a ocurrir se alinean varios factores o coordenadas; confluyen, coinciden para que eso suceda. Se dan cita en forma maléfica. Si uno de los factores no está en regla, o está fuera de orden, el proyecto aborta. No hay suceso. No hay desgracia. Tuve que poner en marcha, sin saberlo por supuesto, un mecanismo de relojería para que el asesinato ocurriera tal y como sucedió: había almorzado en el bar de la universidad junto a otros colegas, un sándwich de salchicha alemana. No tuve mejor idea que aderezarla con un poco de chucrut. Me encanta el chucrut. Antes me había caído mal, pero no me sustraje a la tentación de probar una segunda vez. Así me fue. Gran descompostura y permiso de retiro a casa. Increíble, ¡un ingrediente en la comida me cambió la vida! Ojalá le hubiera puesto mayonesa y mostaza, mi destino hubiera sido otro. Ojalá le hubiera hecho caso a Juan Pablo, lo hubiera acompañado a él con un churrasco a caballo. Ojalá hubiera compartido la fuente de espaguetis a los cuatro quesos de Julián Almada que era para dos personas. Pero no, me encapriché con el chucrut. Insisto, cuando las coordenadas se alinean no hay fatalidad ni factor suerte que modifique el mapa.
Si la barrera del tren se hubiese demorado unos minutos más de lo habitual, o trabado, es lo más común, yo habría llegado a casa cuando el amante de mi esposa tal vez ya se hubiera ido. Pero la barrera funcionó perfectamente, como pocas veces, y llegué a tiempo para convertirlo en difunto. También mi descompostura pudo haber sido tal, que en vez de ir a casa me hubiesen enviado a un hospital para ser asistido por intoxicación. Pero no, mi malestar no alcanzaba esa carátula ni mucho menos justificaba el envío de una ambulancia. Tuve que pedir permiso para ir a casa, tal como el destino lo tenía programado.
En el semáforo donde compré las flores para María ocurrió un incidente, bien podría haberlo protagonizado yo. Un hombre sin piernas, en silla de ruedas, mendigaba entre los autos. Me pregunté qué le habría sucedido. Seguro las perdió en algún accidente automovilístico, o bajo las ruedas de un tren. Su idoneidad para dominar la silla hablaba de años de ejercicio. Se movilizaba audazmente, maniobraba haciendo piruetas, parecía divertido. Jugueteaba con su silla como si estuviera en un rally. Sonreí ante lo insólito de la escena. Y me alegré por ver feliz, con tan poca cosa, a un inválido resignado a su suerte. Todo su mundo estaba suspendido en dos ruedas. Otros renegamos de lo que no tenemos, pues no sabemos ver lo que sí tenemos, -lo que tenía en aquel momento, no ahora-. De pronto una señora chocó la silla y el paralítico rodó por el suelo. La mujer se bajó de su auto presa de un ataque de nervios. Pidió disculpas y ofreció indemnizaciones a través de su seguro contra terceros. El disturbio continuó por largo rato. Yo tuve que seguir, el semáforo verde cedía el paso. Ésto sucedió justo al lado de mi coche, bien podría haberme pasado a mí y ese suceso habría demorado mi llegada a casa. Pero no. La mujer me robó el accidente y yo tuve que llegar en hora apropiada para cometer homicidio. El minuto y medio que dura la luz del semáforo, a veces, parece la eternidad, ¿no? Sin embargo fue sólo un minuto y medio. Me alcanzó para observar el incidente y comprar las flores. Tengo el vicio de comprar cada chuchería que se me cruza por el camino. Me gusta ayudar a la gente pobre.
Continué mi ruta, bastante incómodo por el malestar estomacal. Sintonicé la radio para distraerme. … “en este clima de virulencia política y, ante la aparición de grupos guerrilleros marxistas como el ERP, y otros peronistas de izquierda como Montoneros, Alejandro Lanusse proclama su intención de restaurar la democracia institucional y el reestablecimiento de los partidos políticos, incluyendo al Peronismo”… Cambié de estación, estaba fastidiado de tanto circo. El trayecto me pareció más largo que de costumbre. Busqué una FM donde promocionaban novedades discográficas. La voz de Nino Bravo deslumbraba con su nuevo hit “Te quiero, te quiero”; los Beattles presentaban “Let it be”. De pronto el locutor interrumpió la emisión para dar la noticia de la muerte de Jimy Hendrix. Ofreció un breve recorrido por su vida, su obra, su música. Luego un popurrí de temas nacionales de “Alta Tensión”, “Rubén Mattos”, “Los Iracundos”, “La Joven Guardia”, y no sé qué más. Me dolía la cabeza de tanto barullo. Bombardeado por sucesos de la década del ´70, sintonicé una emisora de música clásica que disfruté con deleite; me hizo olvidar, por un momento, de mi descompostura. Fragmentos de las “Polonesas” de Chopin, seguidas del “Revolucionario” y del “Impromptus”, daban cuenta del ciclo dedicado al gran maestro de Polonia.
El camino a casa se hizo eterno; miraba el reloj y las agujas parecían estáticas. Por un momento me distraje en otro semáforo; se podría escribir un libro con historias de semáforos. Contorsionistas y acróbatas hacían piruetas. Luego pasaban la gorra por las ventanas de los autos. Unos, solícitos, aportaban su moneda; otros se hacían los distraídos, miraban a otro lado, o hurgaban la guantera en busca de nada, para disimular. Volví de nuevo a la radio. Anunciaban los premios Nobel. Los primeros me los perdí en mi distracción pero regresé al escuchar “literatura”, lo había ganado un ruso, Alexandr I. Solzhenitsin. El de la Paz un alemán, Brandt no sé cuánto. En el último trayecto antes de llegar a casa me entero, por la misma emisora, que se acaba de estrenar la película “Verano del 42”. Una alegría súbita me asaltó de repente. Yo había escuchado el argumento en “La Tercera Oreja”, una radio chilena, narrada con tal lujo de detalles como sólo ellos pueden hacerlo. Llegué a amar a Dorothy, la heroína. Le puse rostro, figura, color; le puse alma. Ahora que lo pienso esa fue la última gran alegría que tuve, la imagen de la sexy Dorothy en bermudas, trepada en una escalera.
Nunca, jamás, hay que llegar a casa fuera de hora, sin avisar antes. Aunque sea un llamadito telefónico disimulado, breve anuncio de llegada, una señal de cualquier tipo, “querida ¿necesitás algo? estoy en camino, ¿compraste pan? ¿Hay vino? ¿Te llevo el Para Ti, el Vosotras?”. Eso evitaría toparse de frente con la desgracia, en cualquiera de las formas. A mí se me presentó de la peor manera imaginable: el adulterio
IV
Los muertos jóvenes son émulos de Dorian Gray.
Han pasado muchos años. Me salieron arrugas y algunas canas. Se ha opacado mi mirada. Se apagó la esperanza y el recuerdo de María sigue fresco. La memoria de mis dedos aún acaricia la seda de su cabello. Dibujo ondas en el aire y capturo su aroma a fruta. Como un loco enardecido persigo sus formas en la noche y mi piel germina en esa remembranza fugaz. La oscuridad es mi cómplice, me deja creer que ese delirio es real. Quisiera hallar una brocha, empaparla en brea bien negra, y embadurnar todo mi cerebro, apagarlo por completo hasta hacerla desaparecer a ella con toda su belleza y su juventud. Yo acompañaba esa juventud. Era un tipo más o menos bien parecido. Sin ser alto un físico esbelto me favorecía. Mi nariz, ligeramente aguileña, me otorgaba cierto aire señorial, -según María- compatible con el mentón firme y prominente. Tal vez mis orejas, un poco grandes para mi gusto, eran el punto de inflexión de lo que podría haber sido un complejo, aunque no recuerdo haber perdido el sueño por este detalle. Abundancia de cabello, cutis mate y buen gusto al vestir, conformaban mi envase, nada despreciable, tampoco era una atracción. Discreto, prudente, de mirada sensata, veraz. Tal vez demasiado. Pertenecía al tipo de hombre común, nada espectacular ni llamativo. Más bien pasaba desapercibido. Internamente me habita la sustancia que determina mi humanidad, y que no es previsible ni elemental, sino compleja, intensa, a veces contradictoria, amasada con infinitos elementos que cultivé en mi búsqueda de intelectual peregrino, introspectivo y severo, casi despiadado conmigo mismo. Pero nada de esto es advertible ni imaginable a los ojos de quien me mira. Luzco simple, casi naif. Sólo María pudo ver mi adentro.
Ahora camino hacia la vejez; veo día a día mi deterioro. No puedo detener los escarnios del tiempo, la venganza del tiempo, como yo le llamo. En cambio María siempre será joven y bella.
Los muertos jóvenes son émulos de Dorian Gray.
Llovía a cántaros cuando los maté. El temporal debe de haberse desatado en ese instante porque durante el trayecto de regreso a casa me acompañó el sol, con su mejor buena voluntad. Esta ciudad es loca, ni los cambios de clima se respetan entre sí. Hasta el clima se solidarizó con la tragedia. Llovía a cántaros. ¿Qué más da? Desde ese momento el sol no volvió a salir para mí. Nunca más. En la cárcel no existen días de sol, aunque raje la tierra y se seque el planeta, sólo son y serán días nublados, opacos, con lluvia, sin lluvia. El sol es patrimonio de la libertad.
“La Libertad no es una idea política ni un pensamiento filosófico ni un movimiento social. La Libertad es un instante mágico que media en la decisión de elegir entre dos monosílabos: sí y no”, decía el apotegma de Octavio Paz que yo le enseñaba a mis alumnos. Ahora no me alcanza. Mi libertad, esa que perdí, no encaja en ningún monosílabo.
Miro a través de la ventana de la celda y veo los pájaros volar. Se acercan y picotean las miguitas que les doy. Me alegran, al principio me amigo con ellos y hasta llego a creer que me vienen a visitar, que son mis amigos. Luego, con los años empecé a tener otra lectura de la situación. He llegado a pensar, con rencor, que no hay derecho a presumir de tanta libertad en las narices de un prisionero con un horizonte tan pequeño, que alcanza apenas hasta donde la mano puede tocar. Lo sentí como una burla, y para colmo, era un cuervo negro. Graznaba en mi ventana. En mi imaginario atormentado creí escuchar que me decía: “volá, volá, volá conmigo si podés”. Pajarraco malnacido, ¡ojalá te atraviese un rayo! Por si ésto fuera poco, de vez en cuando, venía un cura a darnos sermones y a enseñarnos a enfrentar la vida desde nuestro lugar. Con resignación y sumisión. El arrepentimiento nos iba a redimir, decía, y sólo por él íbamos a volver a estar en la gracia de Dios. Todo era por la voluntad de Dios, todo, todo, todo. Hasta mi tamaña desgracia era por voluntad de Dios. Le pregunté si los cuernos que me metió mi mujer eran por voluntad de Dios. Me dijo que el altísimo me había puesto a prueba para medir mi temple. Le respondí que le diera las gracias por el gesto de amistad. Bien se podría haber guardado su prueba, yo jamás se la pedí. Ojalá se hubiera metido con otro. Cosas por el estilo evidenciaban mi descreimiento y mi fastidio, mi desnudez espiritual y mi indefensión ante esa presencia lúgubre de hombrecito ensotanado y poco creíble.