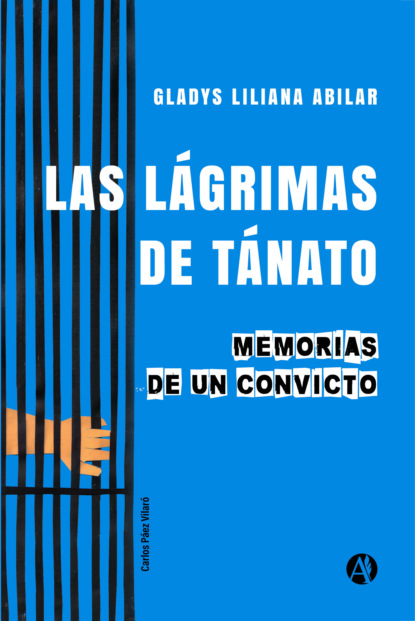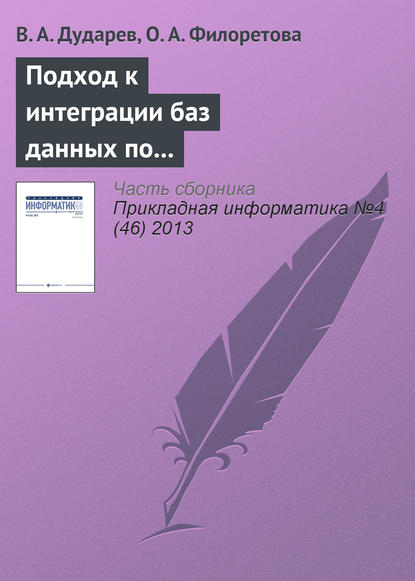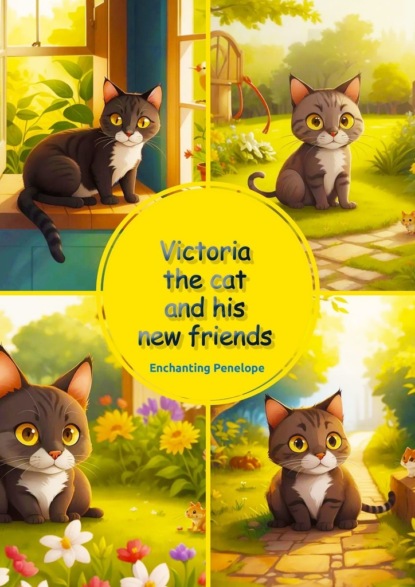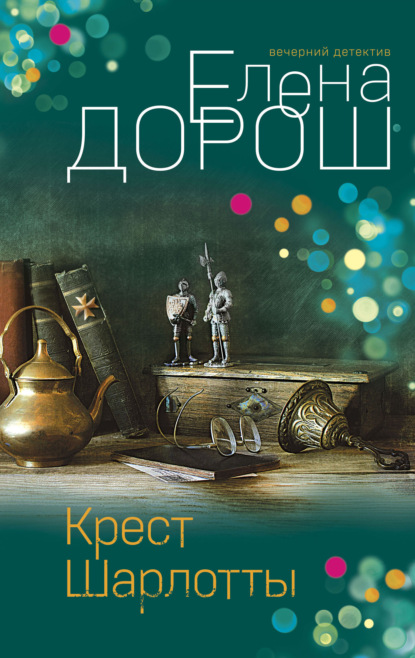- -
- 100%
- +
Confieso que he renegado de Dios, muchas veces. Y encima me manda este emisario hipócrita a predicar lo que ni él mismo sabe obedecer. Recuerdo un pensamiento de José Ingenieros: “los predicadores de la moral son los seres más despreciables cuando no ajustan su conducta a sus palabras”. Qué oportuna es mi memoria. Nunca deja de asistirme. Igualita a mi suegra.
Los curas son antropófagos. Se alimentan de pecados humanos. Se excitan escuchando, con su oreja enviciada, por la ventanita del confesionario, los pecados de sus fieles, infieles ovejas descarriadas, cuanto más descarriadas más excitante se pone la cosa. El morbo es el leitmotiv de estos pajarracos negros; vedados al sexo, canalizan sus deseos por vías insospechadas, aunque ya no tanto. Se vuelven fetichistas, exhibicionistas, mirones. Se sabe de sus excesos, sus abusos, su homosexualidad y pedofilia. Puedo llegar a entenderlos; me pregunto, qué le pasó a la Iglesia en el momento de dictar sus propias leyes. ¿Por qué se condenaron así? ¡Privarlos de tener sexo! ¿Sabían acaso que con esa mezquina disposición se sentenciaban a cometer pecado indefinidamente? Por más crucifijos que se cuelguen, por más ropajes eclesiásticos que usen, por más horas de plegarias, penitencias y autoflagelación que se impongan, no escapan del pecado. Son pecadores igual que cualquiera. Mientras tanto, declaro: jamás vi un cura en la cárcel. También ésto merece espacio de reflexión.
Desde que estoy en el presidio hice un análisis de mis convicciones y puedo asegurar que la mayoría ha sufrido serias e irreversibles enmiendas. También la visión que tengo de los curas. A fuerza de oir testimonios aberrantes, empecé a mirarlos con desconfianza. No quiero sermones ni bendiciones de su parte. Por lo menos el que viene acá, no creo que me pueda convencer de nada. Él no es creíble. No lo puedo remediar, así lo veo, así lo siento. Es inútil. Jamás podrá convencerme de nada.
Para ser sincero y honesto -aunque esté encarcelado y sea un criminal pretendo ser honesto con mi testimonio-, recuerdo un sólo cura al que yo quería, digno de confianza y respeto: el Padre Armelín. Y pará de contar. El tipo era un fenómeno. Yo fantaseaba, cuando era chico, con la idea que él se había escapado de las páginas de Vidas Ejemplares, revista que mi madre me compraba para instruirme en la religión. Cuanto más conocía la vida de San Francisco de Asís, no me quedaban dudas que se había reencarnado en el Padre Armelín.
Por lo demás, recuerdo al que me dio la primera comunión, el Padre González; al poco tiempo de darme el sacramento dejó los hábitos y se fue detrás de una chica de un pueblito en el interior de La Rioja, llamado por la naturaleza del instinto. Se enamoró y se ennoviaron, y colorín colorado, el cura se ha casado. Y como él, tantos otros. Yo me quedé pensando que el ex cura se fue llevándose mis pecados. Sí, se los llevó junto con su equipaje. ¿Qué hará con ellos? ¿No me los devolverá? ¿Los usará para divertirse con su esposa? Entonces era un niño y me preocupaba. Ahora me muero de risa. Aunque mis pecados de aquella época hayan sido cosa de chicos, yo era propietario de mis propias culpas y me sentí traicionado cuando supe que el cura ya no era cura sino un hombre común y corriente que tenía una mujer e hijos. A ese hombre yo le contaba mis faltas, mis travesuras con absoluta confianza y admiración, como si guardara mis secretos en una caja inviolable. No puedo evitar imaginármelo en la sobremesa riéndose de los pecados más execrables de sus ciervos arrepentidos y de los centenares de Padre Nuestro y Ave María que nos encomendaba para alcanzar el perdón. Después de confesarnos -a través de esa ventanita misteriosa que divide el mundo del cura del nuestro, para que no se mezclara su pureza con nuestros pecados-, estábamos en condiciones de tomar la comunión.
Cuánta omnipotencia digo yo, perdonarme, en nombre de Dios, por mis errores, y uno se iba contento y aliviado, sintiéndose un ángel de la guarda más o menos. El sabor delicado de la hostia perduraba en la boca por un largo rato, sabor crocante a levadura y sal, y creer que, de veras te purificaba el alma. Estaba prohibido morderla o masticarla, no sé por qué. Yo obedecía. La digería despacito, concentrado en una sola idea: me lo estaba tragando a Cristo. Pero como un cristiano emocionado, no como un antropófago. Y esa lámina crujiente se me acostaba sobre el paladar, bien adherida. Yo trataba de despegarla, con delicadeza, con la punta de la lengua, y se desprendía en pequeños trocitos que yo tragaba con cuidado; mis muelas y dientes no debían participar del suceso. No fuera a ser cosa que el cuerpo de Cristo se viera agredido por mi dentadura. Esa sublimación del espíritu duraba lo que tenía que durar. Enseguida, nomás, nos juntábamos la barra de amigos y nos dedicábamos a pecar.
En la cárcel hablar de los curas era tema frecuente. A los presos les quemaba la cabeza el asunto del celibato; no lo podían entender, y tampoco se lo creían. Es curioso cómo los reos se aferran a la religión, tienen sus cábalas, creen en los milagros, son supersticiosos, cuelgan rosarios en las paredes, coleccionan estampitas, imágenes, les prenden velas, temen a Dios. Y al diablo. Hay otros que no, por cierto. No creen ni en su madre. Yo les contaba mis historias. Entre ellas, la del Padre González, que fue el primer audaz, en mis pagos, que se animó a colgar la sotana por una mujer. Después de él, unos cuantos lo imitaron. A varios miembros de la Curia les había atacado un entusiasmo súbito; sacaron a la luz una calentura guardada de años y decidieron dar la cara. Los presos, enardecidos, me prestaban atención y pedían más; curiosidad morbosa, picardía, vicio. Se regodeaban con las glorias del pecado.
También les supe contar otra historia que había tenido gran ingerencia en el ámbito religioso de aquella provincia del interior. Mi público se mantuvo en vilo a lo largo del relato. Yo le ponía intriga. Fui testigo de la transformación del cura en persona civil. Se trataba de un favorito del episcopado, también de la grey cristiana, padrino de un centenar de niños y de otros tantos casamientos, bautismos y confirmaciones. La gente moría por tenerlo de padrino, de lo que fuera, como si el virtuosismo de él les certificara la entrada al cielo. Había recibido innumerables lauros de la alta Curia, y hasta había sido invitado por el Santo Padre, un par de veces, al Vaticano. Era candidato seguro para acceder a la cúpula de la Iglesia. Pero un día se le cruzó un par de ojos azules, con largas pestañas y lo miraron con seducción. La fructífera carrera eclesiástica quedó trunca. Se puso de novio con esa bella mujer. En adelante ofició de Intendente de un pueblo del interior y se convirtió en un hombre igual que cualquier vecino, con familia, mujer, hijos. Y un cargo público. En vez de regresar al Vaticano a pelear por el puesto de Cardenal, resignó su futuro a vivir en un lugar anónimo convertido en un burgués más. Y tuvo su rúbrica: igual que a un cristiano común y corriente, también le pusieron los cuernos. Ni los curas se salvan.
Tengo el poder de dramatizar mis relatos. Había que ver la cara de mi platea, eufórica, lujuriosa; los presos pedían más. Entonces yo me divertía a rabiar. Enganchaba con otros casos hasta quedarme sin libreto. Les conté que hay quienes priorizan su banca en el Vaticano a los placeres del cuerpo y del alma (y ahí les mandé la novela “El Pájaro Canta hasta Morir”, con el Padre Ralph y Meggie Cleary); aunque en ese caso el cura tuvo placeres en módicas cuotas y en tórrido romance. El hombre no es infalible. El cura es hombre. Tampoco es infalible.
- Mirá, los curas… qué me decís. Éste fue vivo. Se la fifó a la Meggie y después siguió tragando hostia. – rubricó el Cabezón, con malicia.
- ¿Y vos qué te creés? ¿Que no se les para? – respondía otro.
- Shhh. Cállense, déjenlo seguir.
Motivado por el entusiasmo de los presos amplié mi repertorio. Les conté sobre los rusos, que han sabido ser más considerados con sus clérigos, al menos Tolstoi lo fue con El Padre Sergio, a quien le atribuyó infinitas virtudes. Por supuesto, toda regla tiene su excepción. Con Rasputín queda confirmado; para unos un santo, para otros, un demonio.
- ¡A ese lo conozco! –gritó uno por ahí- Dale, Joaquín, seguí.
- Está bien, sigo. Hombre de milagros varios, a gusto del consumidor -y de pecados a la carta-, supo atraer a hombres y mujeres con su incuestionable magnetismo; principalmente a estas últimas dispuestas a seguirlo y entregarse en cuerpo y alma, con premura ninfomaníaca para meterlo entre sus sábanas. Zares y zarinas, emperatrices, duques y duquesas daban la vida por una caricia de él. Una manera muy extraña de practicar la religión. ¿No lo creen? Ni su visita a Jerusalén logró cambiar su lema: “disfrutar de la vida para servir mejor a Dios”. “Si el Altísimo no condena al hombre por comer un trozo de pan para saciar su hambre, ¿por qué iba a condenarlo por satisfacer una necesidad natural como la de unirse carnalmente a una mujer? ¿Por qué lo que se le permite al estómago no se le permite al sexo?”. “¡Los sacerdotes lo complican todo!” -decía Rasputín. Yo pienso al menos que él era lo que era. Los curas, ¿son lo que son?
Mi público se ponía eufórico. Algunos de ellos, los más atrevidos, se pronunciaban a favor del monje ruso, aplaudían, se carcajeaban, hacían gestos alusivos al sexo y me pedían más y más.
- Sigamos recorriendo el planeta, los ingleses también tienen lo suyo, tal como lo muestra Chesterton en “El Candor del Padre Brown”. El escritor dibuja un inquietante protagonista religioso que excede las fronteras de la espiritualidad para convertirse en un personaje detectivesco.
- Che, Joaquín, ese no juega en primera. Ponete las pilas -me interrumpió Rudecindo López mientras se rascaba la cabeza llena de piojos.
- ¡Queremos a Rasputín! ¡Queremos a Raputín! –coreaban otros, enfervorizados.
Y no tuve más remedio que recrear las mismas anécdotas, con distintas palabras. Los reos, agradecidos. Pensándolo bien, deberían pagarme por mantener entretenidos a ese rebaño de malandras.
Existe cierto magnetismo en esta raza de seres episcopales que despiertan la tentación, provocan curiosidad y encienden intriga. ¿Será porque están rodeados de un halo de misterio y prohibiciones? Quizás los tabúes les impiden asomarse a una vida común, convencional, como el resto de los mortales. Para las mujeres debe ser algo así como un reto a la conquista. Todo lo prohibido desata el mecanismo de la provocación, el desafío. No hay nada más irresistible que conducir al otro hacia el pecado, más aún cuando en ello están involucrados los encantos personales. Es una manera de ejercer poder, ¿quién domina sobre el otro?
En la historia de la humanidad los curas han dado más letra a los escritores que cualquier musa inspiradora.
¿Por qué será que la medida del pecado es la medida del placer?
V
Hay muertos que respiran.
Yo estaba muerto, y no se notaba.
No soy un tipo violento, nunca lo fui. Jamás me agarré a piñas en el colegio y pocas veces insulté a alguien en la calle. Los buenos modales me acompañaron a lo largo de mi vida. Mamá me los inculcó con redoblado esfuerzo. Ni siquiera sabía pelear, aquí en la cárcel tuve que aprender.
Era pelear o morir.
La violencia entró en mi vida de manera intempestuosa. Cometí una masacre. Pero nadie pensó que me masacraron el alma. Nadie pensó que yo volvía a casa con flores y con los brazos llenos de amor. Nadie pensó que yo llevaba un chupete nuevo y un sonajero para mi hijo. Nadie pensó que en ese simple y hondo gesto estaba puesta toda mi vida. Eso no le importa a nadie, menos a la justicia. Volvía del trabajo, descompuesto, con la presión baja, y saqué fuerzas para comprar flores. En el semáforo de Alvear y Alcorta, frente al Palais de Glace, en medio del despelote que armó el lisiado con la silla de ruedas, una niñita, como de ocho años, se me acercó a la ventanilla y me ofreció chupetes. Junto a ella una mujer madura, sería su madre, me vendió un ramo de jazmines. Se los compré, encantado, pensando en María y en el beneficio que les hacía a las dos. Manejé feliz, aunque mareado, hasta casa. Lo demás ya lo conté. La vida me dio un mazazo en la nuca, pero no me terminó de matar.
Me dejó viviendo en agonía perpetua.
No existe la condena para los muertos. Los muertos, muertos son, y se convierten en víctimas. Le pusieron la carátula “homicidio premeditado, agravado por el vínculo”, o “Drama Pasional”, viene a ser lo mismo. Si creen que sólo la pasión fue el móvil, me subestimaron con ese título. Es mucho más. Yo podía vivir la vida entera al lado de María sin privilegiar la pasión, porque en algún momento declina, se agota. El amor es otra cosa, me alcanzaba para suplir cualquier falencia. Menos la traición. Ésta clase de traición, el adulterio. La carátula, “Drama Pasional”, me hizo hervir la sangre. Nadie entendió nada. Y el amor, ¿dónde lo pusieron? Podrán discutir desde la a hasta la z, y tomar distintas posiciones. Sólo yo estuve ahí. Exterioricé el dolor como me salió y como jamás lo hubiera podido imaginar. El abogado, que es maestro del verso, en una charla mano a mano, me dijo: “un gesto de amor hubiera sido respetarle su derecho a la vida, comprender su debilidad y perdonarle el desliz. Eso es amor”. El abogado olvidó que no era él quien estaba ahí. Además, yo no elegí matar. De todas maneras, si decidía perdonarle el adulterio, -cosa fuera de mi razonamiento, que quede claro-, probablemente, con el tiempo, ella lo repetiría. Sí, estoy seguro. Iba a reincidir. ¿Acaso el padre de Desdémona no le advirtió a Otelo? Una mujer que engañó al padre podía engañar a cualquier otro hombre. María había engañado a su padre. Por supuesto, de otra manera, no poniéndole los cuernos. Recién ahora le doy la dimensión que en verdad tuvo ese hecho. Por aquel entonces, y con el afán de justificarla, minimizar su actitud, cuando ella me contó aquel engaño, yo lo tomé como una niñería. Si uno no quiere ver el defecto se tapa un ojo y ve la mitad. O no ve nada. La distancia y los hechos, devuelven la historia con su verdadero peso.
María estuvo engañando a su padre durante años. Se suponía que ella estudiaba medicina en una facultad privada. Cuando el tiempo de recibirse había caducado, no tuvo mejor idea que apoderarse de un diploma ajeno. Fraguó el nombre original, Carolina Buzzeti, y lo cambió por el suyo: María Ruiz de Arechavaleta. Dejó que su padre fuera feliz con esa mentira. Esas cosas extrañas hace el ser humano, a veces, para evitar a toda costa el dolor de alguien querido, sin sospechar que es peor esa medicina que la enfermedad. En poco tiempo el fraude se destapó. María quedó muy mal vista. A la bruja de su madre ni siquiera la incluyo. Tengo mis serias dudas si no habrá sido ella la mentora de esta patraña. María era tan dulce y hermosa que este vergonzante relato sonaba en su boca como gotas de lluvia sobre la fuente. Además lo contaba con picardía. Una travesura. Era divertida, jugaba con su sentido del humor. Y yo no estaba dispuesto a ver el incidente de otra manera.
El origen de ese fraude se remonta a una simple escena familiar. María, inoportuna y accidentalmente, escuchó una conversación entre sus padres. Era todavía muy chica como para darle el verdadero sentido a las palabras y se hizo cargo del asunto. Su padre hablaba sobre la felicidad que le daría tener una hija médica. Él no había podido acceder a la universidad. Considerando que el destino lo privó del hijo varón, puso sus expectativas en María. Ella quiso llenar ese vacío y se adjudicó, como obligación filial, el rol que hubiera cumplido si fuera ese hijo varón tan deseado. Decidió darle el gusto, pero el intento alcanzó características bochornosas. Yo creo que María, a partir de aquel diálogo entre sus padres, se sintió una intrusa ocupando el lugar del supuesto varón. Por eso su error me pareció perdonable.
A María la apodaban “la vasca”. Ciertos rasgos de su carácter lo certificaban y también su ascendencia. El bisabuelo de María, José Antonio Ruiz de Arechavaleta, oriundo de Guipúzcoa, tuvo varios motivos para sacar pasaje y emigrar a otras tierras. Era un hombre comprometido con la política turbulenta de su época. Hasta donde pudo, puso el pecho y arriesgó su cabeza. Las guerras carlistas tuvieron gran incidencia en el proceso migratorio vasco del siglo XIX. El triunfo de las ideas liberales creó amplio malestar en la sociedad vasca. Por primera vez la emigración vasca a Sudamérica en general, y a la Argentina en particular, se tiñó de una connotación política. Hecho que se acentuó, aún más, al término de la Segunda Guerra Carlista. Los fueros vascos fueron abolidos y se instituyó el servicio militar obligatorio de siete años. En los albores de la Segunda Guerra Carlista, José Antonio decidió abandonar su tierra natal. Las condiciones sociopolíticas y religiosas engendraron un clima enrarecido en Europa y, en particular, en la península. Había inquietud y desconfianza en los ciudadanos. Muchos decidieron salir en procura de algo mejor, para salvaguarda de sus familias. El futuro bisabuelo de María renunció a su compromiso patriótico; silenció el reclamo de su sangre vasca – de morir en ese suelo-, y se dejó llevar por su numerosa prole, esposa, hijo, hermanos, sobrinos, tíos. Luego se desperdigaron por Sudamérica, en tierras lejanas.
A José Antonio la ley del mayorazgo lo había dejado desposeído de bienes y de herencia familiar. Su hermano mayor fue el favorito, y allá quedó en custodia de las tierras. El bisabuelo de María no tuvo más remedio que buscarse la vida en otras latitudes. Decidió embarcar con su familia en un vapor. Tuvieron una travesía de cuarenta días por mar, a un nuevo mundo, a un país joven, rico y lleno de esperanzas para sus nuevos pobladores.
Desde la proa de un barco de pasajeros un niño viajaba de la mano de José Antonio, deslumbrado por la infinitud del océano: su hijo Ignacio, el abuelo de María. Cuando llegaron al puerto de Buenos Aires y caminaron con timidez sus calles, el señorío y la grandeza capitalinos los intimidó. Luego de peregrinar de un barrio a otro, durante el primer tiempo, se afincaron en San Telmo. Allí Ignacio creció y se educó. Infinitas dificultades, escasez de trabajo, de dinero, de amigos, de identidad, no fueron suficientes para que José Antonio bajara los brazos. Hombre luchador, para el que no existía el fracaso, logró su cometido con gran esfuerzo: darle educación a su único hijo, un título de Maestro. El inmigrante que vino del viejo mundo con un bagaje de sueños y esperanzas, jamás faltó a la iglesia los domingos. Los Ruiz de Arechavaleta constituían una familia de gran religiosidad. A su hijo lo habían llamado Ignacio por Ignacio de Loyola, fieles devotos del Santo Patrono de Guipúzcoa y Biskaia. Educaron al niño en las bases religiosas y morales de este hombre de Dios. Empecinados en conservar usos y costumbres, modos, cultura, y ritos religiosos de su tierra vasca, trasladaron a Buenos Aires la celebración de su fiesta patronal, cada 31 de julio. Ignacio hablaba el euskera con fluidez, lengua que su hijo se negó a aprender por razones incomprensibles.
En una fiesta de casamiento, en la Sociedad Vasca, Ignacio conoció a Francisca Lizarralde, con quien más tarde contrajo enlace. De esa unión nació Nicanor, el padre de María, el último de los hombres con el apellido Ruiz de Arechavaleta. Y el primero en romper la tradición familiar: casarse con una mujer de la colectividad vasca. En vez de aceptar los guiños seductores de Encarnación Elizagaray, muchacha codiciada y de cierto abolengo, con ascendencia en Navarra, Ignacio eligió a Esther Acuña, criolla anónima, descastada, de principios dudosos y master en manipulación.
María era única hija. Cuando pequeña, su madre, Esther, padeció una peritonitis aguda. La infección, por un momento fuera de control, había invadido su organismo. La rescataron de la muerte, literalmente hablando. Daños irreversibles inutilizaron las trompas de Falopio y nunca más pudo procrear. María fue única, para bien o para mal. Igual que yo. Suena profético, ¿no?
María, de niña, tuvo la suerte de transitar la infancia de la mano de sus abuelos paternos, Ignacio y Francisca. Ellos sembraron en su mente despierta, ávida de saber, fundamentos de la cultura vasca y el euskera. Esa etapa fue inolvidable para ella. Luego supo homenajear la memoria de sus ancestros con hábitos religiosos y conducta solidaria.
Superado el bache del diploma, y ya reivindicada con su padre, María inició la búsqueda de su propio camino. Bastante incierto en sus comienzos. Probó suerte con Economía, Psicología y Literatura pero sin éxito. En cambio con los idiomas mostró genuina facilidad. Accedió al traductorado de inglés y francés en el Lenguas Vivas, mientras impartía clases de euskera en la sociedad vasca. No conforme con este logro, continuó explorando su insaciable horizonte y descubrió que era buena para la jardinería. Se conectó con su faceta artística, la cual ignoraba tener hasta ese momento. Hizo la carrera de Paisajista en la facultad de Agronomía y luego tomó cursos paralelos en institutos privados de gran prestigio, conducidos por un staff de japoneses. Ellos supieron imprimirle a esa disciplina las delicias de la estética oriental. Técnica depurada y de buen gusto. Criterio y armonía se conjugan en un idioma de texturas, aromas, colores y formas. María era feliz.
Ella desarrolló una personalidad intensa, hacia dentro y hacia fuera. Era tan grande su mundo interior que cautivaba a quien se asomara. De hecho, yo me cautivé. Continué un largo camino de conocimientos que me fascinaban a cada instante. Tanto campo virgen para descubrir, me desafiaba, me provocaba. Yo iba en esa búsqueda insondable para llegar a una verdad. Era como descubrir una mujer infinita, coherente y contradictoria, locuaz y silenciosa. Parecía simple y no lo era. Amaba la diversión. Aunque se mostraba superficial y, a veces vana, descubrí que era un recurso para proteger su gran sensibilidad. Intolerante al malhumor, propio y ajeno, María reivindicaba la alegría como único camino hacia la felicidad. Asimismo noté que la enervaban los temas políticos. Mostró gran interés pero ninguna consideración. Me pareció extraño; no le daba el perfil para un compromiso de esa naturaleza. Pero no me sorprendió. Defensora enconada de los derechos humanos, dejó bien en claro cuál era su postura. De todos modos, nunca estuvo en sus planes participar activamente. Hablaba de nuestros futuros hijos con autoridad, parecía una matrona rusa. Firme, decidida, marcaba pautas de conducta.
María bella. María profunda. María seductora. El modo de manejar su figura, parecía en perpetuo movimiento, naves que se mecen en altamar; como si un felino hubiera invadido su cuerpo y lo meneara con esa cadencia gatuna que subyuga sin pausa. En este punto, consecuente con lo que digo, lo cautivante en ella superaba su hermosura. Su capacidad de embrujo la hacía única e irrepetible. Incluso su aire de autosuficiencia me mantenía pegado a ella sin poder dejar de mirarla, aunque no emitiera ni una palabra, seducía desde el pensamiento y el brillo de su inteligencia hablaba desde el silencio. Me fascinaba su mirada juiciosa y perspicaz. Yo era el intelectual, pero ella tenía el dominio absoluto. De pronto se erigía igual que una sirena, preciosa, inalcanzable, honda, rodeada de misterio y de secretos. Me costaba encontrar mi punto de inflexión en su desbordado universo. Recuerdo una vez, observando desde afuera, me impactó la percepción que tuve: conformábamos una extraña pareja, como si fuéramos de distinta especie, un potro y una pantera; dos seres muy diferentes, pero unidos por lazos invisibles e indisolubles.
Cedí mucho de mi tiempo y de mi voluntad a merced de María para que ella fuese feliz. La acompañaba a casi todos lo seminarios sobre paisajismo. Una vez, tras los pasos del célebre Burle Marx, fuimos a visitar los jardines de Brasilia y las veredas de Copacabana, para luego asistir a los cursos dictados por él en distintas ciudades del cono sur. Como consecuencia casi lógica -para María-, terminamos compenetrados con la estética paisajística de Marta Iris Montero, discípula predilecta del maestro. Ella llevó a cabo interesantes proyectos los cuales aún hoy persisten en Buenos Aires y en Copacabana. María era fanática de Marta Montero.