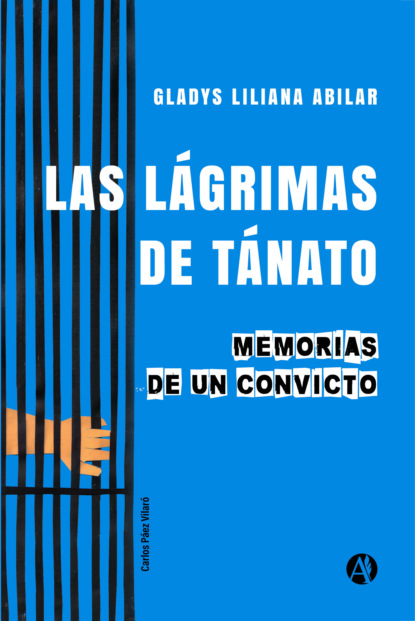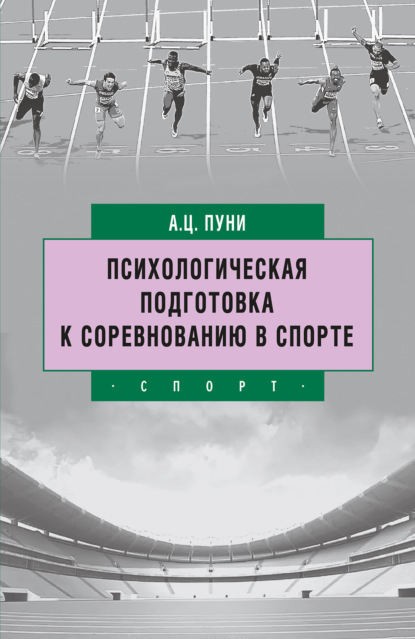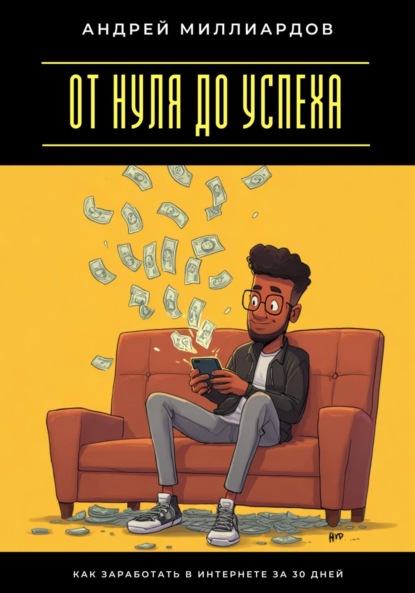- -
- 100%
- +
En una de las disertaciones de Marx, mientras mostraban audiovisuales, yo me abstraí; mucho no entendía sobre lo que se hablaba. No soy indiferente al arte, pero se enfocaban datos técnicos que me sacaron de tema y empecé a imaginar las infinitas expresiones de la belleza congregadas en la persona de María. Ella me llamó la atención:
- ¡Joaquín! ¿Dónde estás? ¡Mirá esas bellezas en la pantalla!
- Si la belleza está a mi lado, ¿para qué buscar más lejos? – le respondí.
- Te amo – dijo ella con ternura y me besó.
Dedicada con entusiasmo y compromiso al paisajismo, María demostró enorme talento. Me contaba cada detalle de su trabajo con verdadera pasión. Atendía jardines y parques de importantes casas. Residencias de la zona norte, y de otros lugares también. En la medida que el poder adquisitivo de sus clientes aumentaba, más se exigía ella en brindarles excelencia. María bregaba por su propia superación. Me aseguraba que no era lo mismo presupuestar un trabajo en Bernal que en San Isidro, donde las dueñas de casa piden setos de Boj, macizos de Thuja, borduras de Juníperus o algún Chamaeciparis, sin discutir lo onerosos que pueden llegar a ser. “Las orquídeas son una fiesta para los ojos”, decía con entusiasmo, lejos de reparar en la pila de apuntes que me esperaba sobre la mesa y que debía investigar para mi clase del día siguiente. Ella continuaba como si fuera el mismo centro del universo, y como para mí casi lo era, yo postergaba mis obligaciones para escucharla:
-Acabo de venderle a Bettina de Olaguer veinte Oncidium para intercalar entre los árboles; quedan preciosos en los alcanforeros.
-¿Tienen algo que ver con el alcanfor que mamá usaba para curar mis catarros?
-Por supuesto, amorcito. Me encanta que te intereses por mis cosas. El alcanfor tiene uso medicinal, entre otros. Igual que el Eucaliptus cinerea, aparte de fusionar su color plateado-ceniciento con el entorno, despide un aroma muy agradable. Seguramente tu madre habrá preparado nebulizaciones caseras con alguna de ellas. ¡Ay, de lo que me estoy acordando! Hace dos años le puse los Oncidium a los Pérez Ludueña, y me pasó algo tan desagradable… yo tuve la culpa por descuidada. Debí advertirle al inútil ése de qué se trataba. Me tuve que tragar el sapo nomás.
- ¿De qué hablás? ¿Qué te pasó?
- Resulta que estas plantas, las orquídeas, florecen durante dos, tres, o cuatro meses según la especie y luego queda sólo un tallo que parece muerto, pero no lo está. Hay que esperar hasta el próximo año que vuelva la floración. Pancho, mi asistente en aquel momento, desprendió todas las orquídeas que estaban adheridas a los troncos de los árboles como si fuera cosa muerta y las tiró a la basura. No te lo conté, pero tuve que reponer de mi bolsillo el daño causado por el inepto. ¡Qué bruto! Ese día lo eché a patadas.
Así era ella, apasionada y comprometida con su quehacer.
Poco y nada entendía yo de ese mundo que ella atesoraba, pero se había propuesto mostrármelo para que yo gustara de él. Acostumbrado como estaba a mirar mi universo hacia dentro, desde las páginas de los libros, siempre encerrado en mi escritorio entre parvas y parvas de volúmenes analizando el pensamiento del hombre, preocupado por los vericuetos de la mente y sus consecuencias, entendí que un abismo insondable me separaba de María. Ella también lo sabía. Intentó arrancarme del espacio casi abstracto de mi morada para conectarme con el suyo, más tangible. Y lo logró; de la ignorancia absoluta, en el reino vegetal, pasé a ser un buen alumno. Aprendí lo que jamás imaginé. Al principio me invitó a una de sus visitas-controles, para hacerme entrar en tema. Yo como intruso, por supuesto. Para darle el gusto me trepé a su camioneta cargada con bolsas de humus, turba, tierra, herbicidas y fertilizantes. Partimos hacia un country en Tortugas. Era fin de semana y a mí me venía bien alejarme de mi rutina. Yo seguía su desenvolvimiento con interés. Ella dirigía a los peones, daba órdenes con absoluta idoneidad, hablaba con la dueña de casa sobre las especies a elegir mientras recorrían el lugar:
- Pensalo bien, Costanza, el Acer atropurpúrea es muy bonito desde la primavera hasta el otoño. Luego, olvídalo, es caduco y se pela. Justo en este sector que es donde hace falta una covertura. Te entiendo, estás encapricahda desde que lo viste en lo de Carla, ya sé que es de los árboles más vistosos del jardín, pero tenemos que resolver el área desnuda que quedó pendiente. Además, ya tenés un Liquidámbar cerca y sus colores son similares, es más de lo mismo, ¿entendés? Yo te propongo unos buenos ejemplares de Phoenix canariensis, o Raphia. O alguna Copernicia de hojas flexibles, y perennes por cierto.
- Pero…nada que ver. Estaba convencida de otra cosa. Aunque, no es mala idea.
- Vos entendés de esto, no te voy a engañar. Mi consejo es que pongas palmeras, las que te nombré son de gran impacto visual y aseguran un follaje interesante, tanto en color como en textura. El movimiento suave de sus hojas genera un clima muy agradable. Tenés que tenerles paciencia ya que son de lento crecimiento, pero el jardín se va a destacar, te lo prometo. Si querés te las presupuesto. Son caras, eso sí.
- Bueno, averiguame precios. Confío en tu criterio, aunque me tomaste de sorpresa –aceptó la señora, resignada-. Voy a estudiar tu propuesta, me está gustando…
- ¿Qué le pasó a las clivias? ¡No me digas! Se escaparon tus dogos de Burdeos y se revolcaron encima. ¡Lo sabía! ¡Qué desastre! – enfatizó María, muy molesta.
La próxima parada fue en la residencia de Zulema Jalikán de Seranossian, esposa de un millonario armenio, quien se había instalado en el país durante la década del cincuenta, capo de una petroquímica abastecedora de los laboratorios de punta. Zulema era una señora de modales finos, gestos nobles y amabilidad permanente. María se preguntaba si en algún momento del día esa dulce señora: “¿pierde el control de su equilibrio?”. Para ella logró diseñar un macizo multicolor de anuales, perennes y gramíneas. Me mostró un cerco alto de Callistemon saligna, en plena floración. Belleza total. María supo dirigir la poda de una manera particular para que esa especie oficiara de seto. Delineado contra ese fondo de flores coloradas se dibujaba un decorativo gazebo octogonal por donde trepaban rosas blancas y rojas, luego se proyectaba en una pérgola en dirección a la laguna habitada por flamencos y cisnes. El parque de la armeña era un espectáculo.
En otra casa del country, al final de la avenida de las casuarinas, vivía la clienta más exigente. Su mansión se distinguía del resto por los metros cuadrados, la vegetación copiosa de sus árboles y el murmullo del agua de una cascada. Las oí discutir entre los arbustos:
- Ya te dije, Felicitas; las Ostas que querés no se consiguen fácilmente. Me costó mucho. Tené paciencia y esperá porque vas a lucir las mejores; las encargué en un vivero de Escobar y llegan, posiblemente, la próxima semana.
- Pero María, ¿cuánto hace que te las pedí? Mi amiga Mercedes, la de Lagartos ya las tiene. Armó un cantero de rocallas y ahí las puso. No sé si es el sitio más adecuado pero se ven hermosas. Yo quiero un cantero de rocallas, y bien importante. Lugar me sobra. Diseñalo, querida, y luego hablamos.
- Despreocupate, la semana que viene las tenés acá, y también te traigo un bosquejo del jardín de rocalla. ¿Contenta?
La tal Felicitas había sido no sólo exigente sino también envidiosa. De lo que tenían los demás, ella quería el doble. Además era entendida y de buen gusto. María se vio obligada a lidiar con sus extravagancias de ricachona y accedió a armarle un sotto bosque para que, en ese microclima, la peculiar señora cultivara exóticas orquídeas traídas de no sé qué rincón exótico del planeta.
Lo mejor que me pasó al recorrer el mundo de la mano de María fue descubrir la belleza como sólo ella supo mostrármela. Siempre miré a mi alrededor, sin ver ni oler. Una tarde María dijo: “¿sentís ese olor nauseabundo? Alguien cometió la equivocación de poner pies femeninos de ginkgos cerca de viviendas. Corresponde el pie masculino. Mirá la vereda. Todas esas son bayas reventadas. Liberan mal olor. ¡No lo puedo creer! ¡Y en la puerta de un colegio! Eso es ineptitud, querido”.
Ella me enseñó a deslumbrarme con el cambio de las estaciones y a interpretar el idioma de las plantas. Nunca antes me había detenido a observar un tulipanero, presagio de primavera, con esa rara costumbre de cubrirse de flores violetas sin ninguna hoja en toda su extensión. Descubrí que el otoño -siempre me pareció triste, desnudo, polvoriento-, guarda una belleza difícil de igualar, por su paleta de colores: liquidámbares fucsia, los rhus typhina atravesando una gama de colores increíbles hasta morir en el púrpura, ginkgos biloba dorados, robles bronce, álamos amarillos, plátanos amarronados con sus hojas cobrizas que se extienden sobre el suelo como una gran manta crocante. Aprendí a caminar sobre esa crujiente alfombra de hojas secas que suena como una queja; lo que antes me sugería suciedad y abandono se convirtió en bello paisaje de manchas multicolores con invitación a transitarlo. Los esqueletos en que se transforman los árboles al perder sus hojas, resultaron verdaderas obras de arte. Observando una Tipa sin el celaje de tul de su copa o una sóphora péndula y sus retorcidos brazos oscuros, parecen esculturas escapadas del Guggenheim. Aprendí a apreciar el mágico ritual de la naturaleza en cada cambio de estación, desde la hinchazón de una yema en primavera hasta la luctuosa despedida de las hojas en otoño. María era la artífice de ese milagro. Me enseñó la sensata inteligencia del reino vegetal. La rítmica costumbre sin errores de repetir los ciclos con precisión. La conmovedora generosidad de las hojas que, antes de abandonar el árbol, se despojan hasta del último elemento nutritivo, útil para la planta, sin arrastrarlo consigo a su nueva etapa de transformación en abono.
Me gusta recordarla en su mètier, habla bien de ella, de su talento, su entrega, su compromiso. Mujer de bondades múltiples. Muchas veces me pregunté qué hacía ella con un hombre como yo. Todo mi virtuosismo iba por dentro. Soy de esos tipos que no se les nota lo que son. Ella me decía que le daba enorme trabajo sacar afuera las cosas buenas que yo disimulaba. También me decía que ella era la conquistadora, y la descubridora de mi alma y de mi corazón. Yo siempre me había negado a mostrarlos. Soy introvertido. Uno se reinventa en el otro. María hizo de mí un hombre diferente, sólo para ella. Yo me reeditaba en esa mujer. Con referencia a otras personas seguía siendo el mismo, obviamente no tenía por qué cambiar. En el nombre del amor que esta mujer supo despertar en mí, pude transitar una transformación, desde adentro, me hizo nacer de nuevo, a partir de ella. Para ella. María era un espejo donde yo me miraba. Me devolvía una imagen íntegra; me completaba.Yo no era yo sin ella.
No estoy seguro, y a las pruebas me remito, de si ella estaba conforme con el hombre que había hecho de mí, o de lo que yo interpreté que ella quería de mí. Pude haberle parecido aburrido, aunque no creo haberlo sido; tampoco lo soy. En realidad, ni cuentos sé contar. Cuando lo intento, lo echo a perder; pocos se ríen. Pero eso es otra cosa. Ser o no ser un tipo carismático no descalifica ni destierra a nadie de este mundo. Hay otras cualidades, otras virtudes que reivindican al hombre con mayor contundencia. Quizá mi forma de ser haya confundido a más de uno. Luego, tildarme de pusilánime, para quien no me conoce, es casi una obviedad. Sin modestia, para no tergiversar mi confesión, soy brillante en el campo intelectual, aclaro. Es una pedantería que lo diga así, pero no hay otro modo. Tal vez ella se aburrió de mí, aunque no se le notaba. No voy a justificarla en su actitud. Me puso los cuernos. Eso es lo único real y concreto.
Encerrado como estoy, solo con mi soledad, aturdido de tanto silencio, ensordecido por el cruel metal de los cerrojos, me pregunto reiteradas veces, dónde quedó mi raciocinio en aquel instante crucial. Como si alguien me lo hubiese arrebatado. Actué por puro instinto. Es cierto que la razón se nubla. La mía se borró. Me transformé en un ente, y no digo animal porque temo ofender a la especie. Paralizado como un poste y aferrado a mi pistola humeante continuaba, abandonado por mi razón, con la mente en blanco o gris o negro, no sé qué color ponerle a la desgracia. Me hablaban. Me interrogaban. Me escudriñaban. No sabían que yo estaba muerto. ¿A quién le importa un muerto en pie? Para estar muerto hay que estar bien muerto, caído, acostado, tumbado. No hay que respirar, no hay que mirar, no hay que sentir. No hay que sufrir. Yo era de lo peor en materia de muertos. Nadie me creía, y no lograba detener mi sangre fluyendo por todo el cuerpo, bombeando mis sienes, agolpándose en mi corazón como si quisiera hacerlo estallar. Y eso no sucedía. ¡Qué fracaso! Yo estaba muerto y no se notaba. Hay muertos que respiran. Créanme. ¡Yo estoy muerto!
Lo juro.
VI
Los que salen del pozo son
cuerpos que caminan pero no saben dónde van;
ojos que miran pero no ven.
En la celda 27 había un tipo medio loco, un chauvinista con síntomas de xenofobia. Era psiquiatra. Algunos decían que se había vuelto loco de tanto arreglar bochos. Gigantesco y macizo como el Torreón del Monje, se había beneficiado de todas las bondades que la genética le pudo legar; tan generosa con unos y tan mezquina con otros. Se llamaba Teodoro Topansky. Las características físicas acompañaban la contundencia del nombre. Su cuerpo, recio y esbelto, parecía tallado a martillazos; mirada de halcón cuando va a atrapar la presa, cabellera abundante, indómita, a lo Facundo Quiroga, labios dispuestos al diálogo o al monólogo, según el caso, aunque esto último era lo que mejor le salía. Ex hombre adinerado, estafado y de paciencia corta. De una bonhomía difícil de entender, generoso, pero irritable. En un arrebato visceral liquidó a su abogado y al ayudante. A quemarropa y sin anestesia. Los tipos se habían apoderado de sus bienes, varios millones de dólares. Una ingeniosa operación fraudulenta fue el puente que les permitió transferir a su nombre, el de los crápulas, una considerable fortuna: dos campos con vacas y tambo incluido en General Pringles, -cerca de noventa mil cabezas, Holando Argentino y Aberdeen Angus-; quince mil hectáreas con soja en Santa Fe, centenares de hectáreas de campo fértil en Entre Ríos y una decena de departamentos en Capital Federal que el médico había recibido como herencia paterna, otro poco de una tía abuela viuda y sin hijos. Y el resto se lo supo ganar él mismo. El tipo era multimillonario. Podía vivir el resto de su vida sin trabajar. ¡Qué digo! Podía vivir muchas vidas tomando sol en el Caribe, sin ninguna preocupación.
Pero él amaba la psiquiatría, y a ella se dedicó.
Lo dejaron en la calle. Una estafa maestra. Víctima de un engaño bien parido, el hombre estampó su firma en papeles comprometedores, sin saberlo. Legó a favor del letrado todos sus bienes. La cuantiosa fortuna cambió de dueño en el brevísimo tiempo que dura el sencillo gesto de firmar un papel. Paradójico, ¿no? El abogado, Pedro Rubinsky, era amigo de la familia, de toda la vida. Se había ganado la confianza absoluta de los Topansky. Teodoro no tuvo motivos para desconfiar, se habían criado juntos; juntos en el pre-escolar, juntos en la primaria, juntos en la secundaria. Hasta que el dinero los separó. El ave negra tenía muy bien diseñado el curro como para ser descubierto. El doc. –forma abreviada de doctor que usamos en la cárcel-, no tuvo manera de demostrar el fraude ante la justicia. La maniobra fue limpita y sin errores, imposible de revertir.
Increíble los estragos que puede hacer una firma puesta en el renglón equivocado. Ante la impotencia, no encontró mejor vía de escape para su indignación que hacer justicia por mano propia. Se presentó en el estudio y encontró, cafecitos de por medio, a los dos sátrapas, abogado y ayudante-cómplice, entre una pila de carpetas y documentos. No les dijo ni buen día. Sacó el arma y le pegó un tiro en la cabeza a cada uno.
Luego llamó a la policía y se entregó.
Le hicieron peritajes psiquiátricos, como hacen con todos en similares circunstancias. Médicos y abogados apostaban a la locura. O algo parecido. Me pregunto por qué siempre se asocia a la psiquiatría con la locura; tal vez por inercia. Topansky los defraudó a todos. Superó las pruebas como el más cuerdo ¿cómo lo hizo?, -gajes del oficio- y fue a parar a la cárcel común con perpetua certificada. Tal era su desencanto de la vida que ni siquiera le importó dar emoción violenta o insania mental para acceder a mejor suerte.
Teodoro estuvo aquí, cerca de mí. Teodoro, un nombre contundente, hecho a su medida. Hay personas que llevan el nombre justo. Otros tienen nombres impropios, como si fueran prestados; les quedan chicos. O grandes. Mi tío Cirilo, que murió de un aneurisma cerebral, merecía un nombre más robusto. Grandote, corpulento, de voz grave, cuando hablaba echaba ecos. Como si un pedazo de la muralla china hubiera cobrado vida en su espalda, y sin embargo, su nombre se asemejaba a un cabello de ángel flotando en la sopa. ¿Cómo se iba a llamar Cirilo un ropero como él? El polaco de la esquina se llamaba Godofredo, nombre germano, pero este señor parecía un vidrio soplado, una tenia saginata, flaco, escuálido, finito como una lámina, y de color amarillo pálido. Yo me imagino un Godofredo monumental, musculoso, tatuado hasta la nuca, con dibujos tribales, y bien bronceado por el sol del Egeo o del mar del Norte. El polaco Godofredo tenía más cara de Cirilo que mi tío.
Teodoro me eligió como amigo. El tipo era muy inteligente y de una vasta cultura. Fumador de puros solamente. Me decía que la fórmula perfecta para una sobremesa perfecta era un buen Cohiba con un trago del mejor scotch. Había empezado tarde a fumar, cuando ya era profesional y asistía a los simposios de psiquiatría en Cuba. Un colega lo invitó al primer habano y nunca aceptó otro que no fuera Cohiba. Recordaba con nostalgia aquellas tertulias en el “Bar Churchill” del Hotel Nacional de la Habana, al final de largas e intensas jornadas de trabajo, junto a su estimado colega Marún Antier. “¿Cómo podés fumar esa basura?” le decía Marún mientras Teodoro encendía cualquier otra marca; “sin duda porque nunca probaste un Cohiba”.
Afuera lo esperaba una linda familia con hijos, sobrinos, hermanos y etcéteras. Mujer, no. La había perdido durante el primer trayecto de un matrimonio accidentado, con más desencuentros que encuentros necesarios. Él no sabía qué le había pasado a su mujer. Al poco tiempo de casados “su amor se le había encogido como una prenda ordinaria después del primer lavado”; usó esa metáfora para explicarnos que lo había dejado de amar. Aún así habían tenido tiempo suficiente para traer al mundo cuatro hijos, en partida doble. Dos partos de mellizos. Teodoro dijo que intentó, denodadamente, recuperar el amor, -el de ella-, ese sentimiento tan indispensable para hacer del matrimonio una perpetuidad. Que le llevaba a su mujer cada día, un ramo de diamelas envueltas en tul y otras preciosuras. ¡Diamelas!, decía yo, ¡qué antigüedad! ¿todavía existen? ¿Quién las hace? ¡Envueltas en tela! Una extravagancia sin igual. “Para mí que te dejó por cursi”, le decía yo. Pero se trataba de Teodoro. Él no se parecía en nada a los demás. Al pobre no le alcanzó toda la creatividad para reconquistar el amor de su mujer. Y su mujer tuvo otro hombre.
Teodoro enfermó de celos. Y de amor.
Topansky era un tipo creativo. Su conversación saltaba de un tema a otro sin que se notara la discontinuidad. Todo lo que decía era importante. Al principio forcejeaba con las palabras, por desconfianza al medio, por inseguridad y luego, cuando ya se había acostumbrado, no hubo orador que lo igualara; fluido y transparente como agua de manantial. Nos enfrentábamos en duelos verbales, derroches de intelectualidad. De vez en cuando lo asaltaban festivos complejos de culpa. Festivos digo, porque jamás manifestó arrepentimiento por sus crímenes. Me atrevo a decir que presumía de ellos. La cuota de culpa pertenecía al dolor por tener lejos a su familia como costo del desagravio. Mientras exhibía su pensamiento maniqueísta me demostraba especial estima, más aún cuando supo que soy profesor de filosofía y letras. El doc. detestaba a los mediocres e ignorantes -tolerancia cero-, todo un problema considerando el ámbito. Aquí el término medio indica que ninguno pasó de la primaria, si es que tuvieron acceso.
De alguna manera me enriqueció su compañía y devolvió una parte de mí al mundo de los vivos que ya creía sin retorno. Los dos conversábamos largo y profundo. Cuando yo tenía que disentir cuidaba las palabras para no herir su terrible susceptibilidad.
Desde que conoció mi historia, Teodoro no paró de analizarme; se consideraba mi terapeuta. No podía entender por qué mi caso no llevaba otra carátula, para evitar la perpetua, por ejemplo, la tan afamada “emoción violenta”. Yo le expliqué que no cualquiera tiene una suegra tan hija de puta como la mía, capaz de meter en cana al mismo juez, si se lo propone. ¿Cómo no hacerlo con el yerno? Sus contactos y su poder eran considerables. Además su hermano, fiscal influyente y con buenas relaciones, le allanó el camino de la venganza.
A Teodoro le fascinaba mi caso, el componente de enajenación que no acompañaba la carátula, como hubiera correspondido, porfiaba, totalmente contrario de él. El doc. había actuado con absoluta certeza, conciente y convencido de lo que hacía. Un caso premeditado. “Esos tipos merecían un balazo. Lamento haber gastado balas en semejantes hijos de puta, pura bazofia”, acotaba. Me ponía la piel de gallina oírlo hablar con tanta frialdad y tanta distancia, como si fueran circunstancias ajenas, protagonizadas por otras personas. Narraba con detalle lo ocurrido, ni que estuviera haciendo la disección de un cadáver en la morgue de la facultad de Medicina. Le divertía dramatizar su propia historia. La disfrutaba, parecía ser su modo de exorcizar la frustración.
Actuaba desplazándose por el lugar. Primero ubicaba el escenario y en seguida se disponía a dibujar en el aire, con ademanes grandilocuentes, el escritorio, la parva de expedientes y carpetas, las dos sillas y los dos crápulas. Hasta dibujaba la ventana del estudio jurídico, la que nos recordaba su cruel ausencia en la viscosa ceguera del encierro. Luego se iba para dar comienzo a la función. Abría la puerta imaginaria, ingresaba dramáticamente y sacaba el arma del saco, apuntándome. El dedo índice que me encañonaba, junto con el pulgar vertical, repetían la forma del arma. Cerraba un ojo y ajustaba la puntería sobre el objetivo, igual que un francotirador, y decía pum, pum, pum. Lo que me faltaba.
Cuando los muchachos estaban aburridos, lo chicaneaban para que les hiciera la “obrita”, como le decían. Y Teodoro recreaba, una vez más, la obra de su vida.
Era interesante su conversación, aunque a veces entraba en cortocircuito y quedaba en outside. Loco -en el buen sentido-, excéntrico y vanidoso, vivía subyugado con el móvil de mi homicidio y le dedicaba tiempo al análisis. Quizá para matar las horas de ocio e inactividad, me había escogido como su conejillo de indias. Canalizaba a través de mi caso todo su potencial, que no era poco. Aparte, yo era el paciente perfecto; tranquilo y calmo, le hacía el aguante. Se sentaba frente a mí, me escrutaba con sus ojos inquisidores, profundos - ojos moros, como robados al desierto nómade en noches de epifanía-, y me obligaba a escucharlo atento. Hablaba desde su mirada oscura de negritud, y decía cosas que sólo podían brotar de una mente lúcida …“parece existir por lo menos dos clases de instinto –decía y me apuntaba con el índice-. La síntesis de las dos clases de instintos puede ser sustituida por la polarización del amor y el odio. No nos es difícil encontrar representantes del Eros, en cambio como representantes del instinto de muerte, únicamente podemos indicar el instinto de destrucción, al cual muestra el odio su camino. La observación clínica indica que el odio es el compañero inesperado y constante del amor, y muchas veces, su precursor. Bajo diversas condiciones el odio puede transformarse en amor, y éste, en odio. Aparece desde un principio una conducta ambivalente; sustrae energía al impulso erótico y acumula energía hostil”… Mi socio comulgaba con el pensamiento freudiano. Había encontrado en mí a un depositario de sus elucubraciones mentales. Y yo en él, el beneficio de quien me mantenía activa la gimnasia del pensamiento, no es poca cosa en un medio chato, repleto de vulgaridad y violencia.