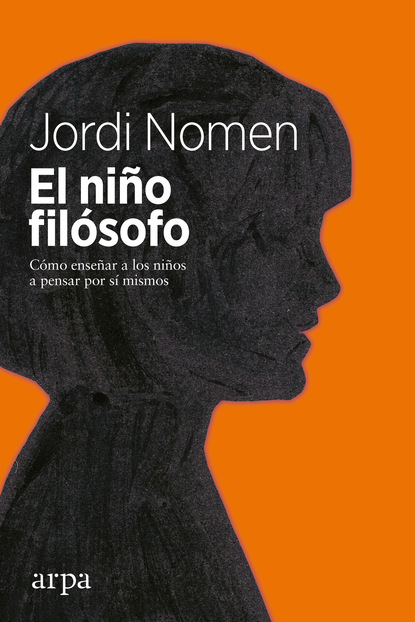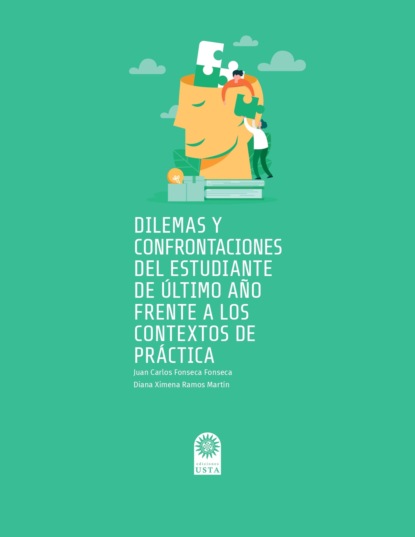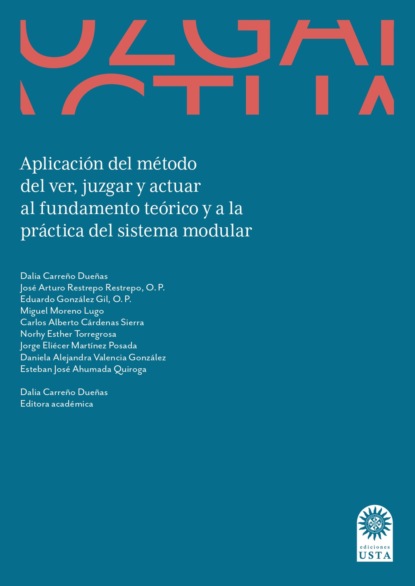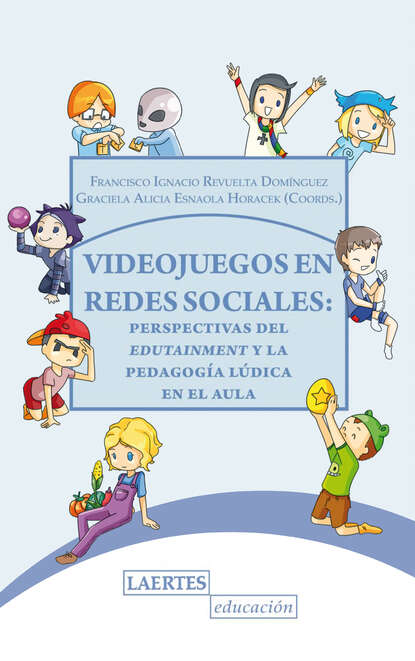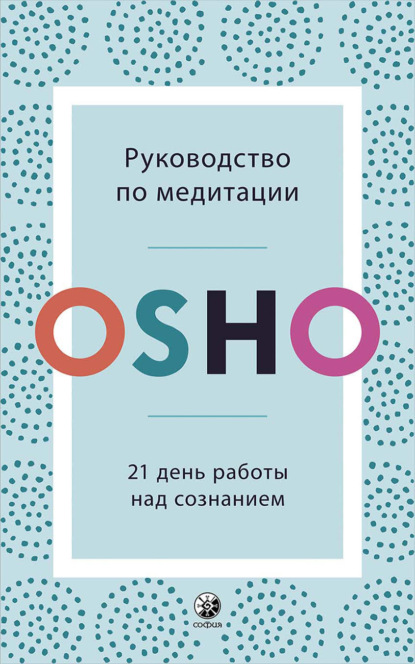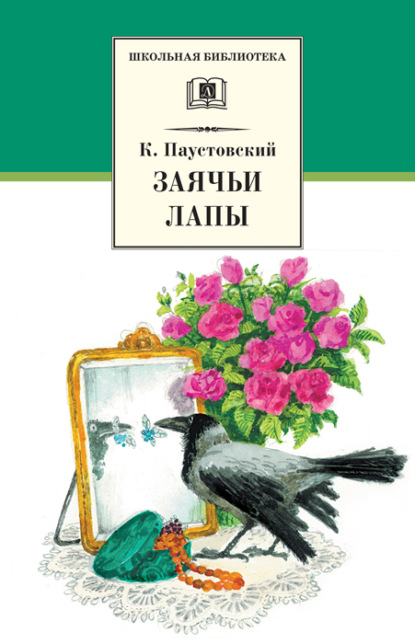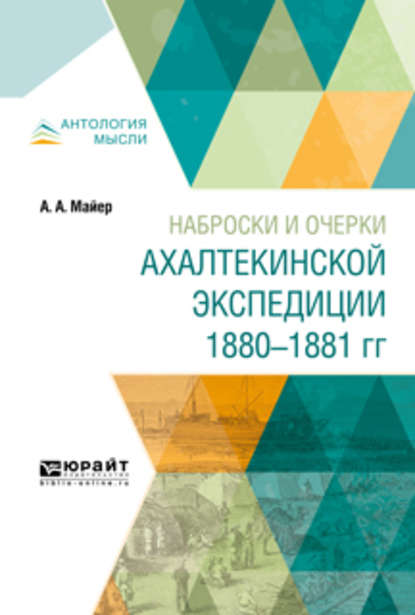El fin de la educación
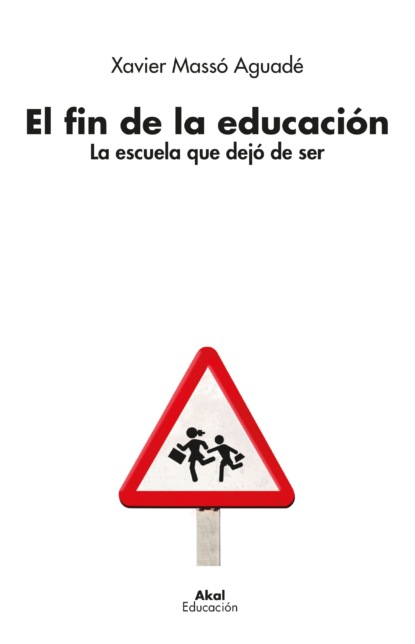
- -
- 100%
- +
Todos estos cambios de planteamiento surgen con la Ilustración, al menos en su formulación teórica, marcando un auténtico punto de inflexión que progresivamente irá tomando cuerpo. Y que se irá desarrollando en combinación con las profundas transformaciones que se producirán a lo largo del siglo siguiente, con la Revolución industrial y la consolidación del estado moderno. La aportación fundamental de la Ilustración a la educación no proviene tanto de una modificación de la noción de escuela, academia o universidad, que se mantiene como tal, sino de su extensión, desde esta nueva concepción del mundo, a la nueva realidad que, como consecuencia de ella, los cambios sobrevenidos irán imprimiendo. Y a la exigencia moral ilustrada se le incorporarán las exigencias materiales de la Revolución industrial.
Los logros y avances técnicos resultantes de la aplicación de los principios de la ciencia moderna requerirán de una creciente proporción de masa de población instruida, cada vez a mayores niveles, en ámbitos que, o bien eran nuevos, o hasta entonces habían estado restringidos a una selecta y exigua minoría. Una formación que, de carácter propedéutico o de especialización, remite a contenidos de distintos niveles y áreas de ámbito académico. Y que según el nivel alcanzado, capacitarán para determinadas tareas o, como la alfabetización, empezarán a ser necesarias para la realización de cada vez más actividades.
Es decir, se convertirá en una exigencia objetiva del propio sistema productivo que un determinado y creciente porcentaje de individuos dispongan de una mínima instrucción en ciertos saberes, cuyo conocimiento previo será requisito para poder realizar determinadas tareas. Unos saberes que serán no solo mucho más amplios y extensos que los de épocas anteriores, sino que también deberán estar a disposición de un porcentaje de población muy superior al de tiempos anteriores. Saberes cuya adquisición requerirá de un paso previo por alguna institución educativa, ya sea escolarización elemental, media o universitaria.
No se trata solamente de que un ingeniero de 1850 deba tener una formación superior a la del ingeniero de 1750, ni de que deba invertir más tiempo en adquirirla, sino también, y fundamentalmente, de que se precisarán más ingenieros, más médicos, más abogados… Y esto se produce, progresivamente, a todos los niveles y escalas, como consecuencia de la irrupción de la ciencia y la técnica en el proceso productivo, y del impulso al desarrollo, al crecimiento y al progreso que se producirá; desde las escalas más altas en las jerarquías profesionales, hasta la simple alfabetización de toda la población.
De la combinación entre los ideales ilustrados y las exigencias objetivas de la sociedad resultante de la Revolución industrial, surgirán los sistemas educativos modernos. Una síntesis entre lo ideal y lo material, entre lo teórico y lo instrumental, que no deberemos perder en ningún momento de vista a partir de ahora.
Como ya hemos dicho antes, Kant definía la Ilustración como la emancipación de la minoría de edad culpable de la humanidad. «Minoría de edad» porque la humanidad seguía bajo la tutela de instancias creadas por ella misma que había situado en ámbitos trascendentes al ser humano. Ahora, la «explicación» según la cual el hombre no puede acceder a ciertas verdades que son solo accesibles a Dios, la administración de las cuales está en exclusiva a cargo de unos privilegiados investidos para ello, ya no servirá–; y «culpable», por haber seguido bajo dicha tutela mucho más allá de lo razonable, en un estado de postración espiritual y moral falsamente acomodaticio. Se trata de una exhortación a superar esta minoría de edad para devenir autónomo, tanto moral como intelectualmente. Y no dar el paso, insistía Kant, es permanecer en la ignorancia voluntaria, fingidamente inexorable, y dolosa. El hombre está obligado a saber porque es intrínsecamente responsable y, como tal, libre.
No es extraño que, admitiendo que Kant está efectivamente expresando de forma sintetizada el espíritu de la Ilustración, los autores ilustrados se preocuparan por la educación y se aproximaran a ella desde una perspectiva absolutamente nueva, inédita hasta entonces. Así lo entiende Condorcet[6] cuando vincula el progreso moral e intelectual de la humanidad a un sistema de enseñanza público, considerándolo el medio para conseguir en la práctica la igualdad de derechos, y como un deber de la sociedad hacia los ciudadanos. O Diderot, al afirmar que «en lo concerniente al concepto de educación pública, su esencia es invariable bajo cualesquiera circunstancias. El objetivo ha de ser siempre el mismo a lo largo de los siglos: formar hombres virtuosos y lúcidos»[7].
Conviene resaltar que la propia noción de «sistema de instrucción pública» es genuinamente ilustrada. Recuperada en todo caso de Platón y adaptada a las exigencias del planteamiento ilustrado, pero digamos que «perdida» durante los dos mil años que median entre Grecia y la Ilustración. Y que, por lo tanto, aparece casi ex novo. El primer ensayo extenso y ambicioso de concepción, definición y sistematización de lo que hoy entendemos por «sistema educativo» lo lleva a cabo Condorcet en la obra supracitada, incluyendo tanto el campo de la instrucción en el conocimiento, lo que diríamos «cultura» en su sentido ilustrado, es decir, erudito y enciclopédico, como en lo referente a la formación para las profesiones, en todo un magistral esbozo de lo que debería ser un sistema educativo, sus funciones y sus objetivos.
Estamos ante un modelo en cuyo planteamiento se prefigura un concepto de individuo, de ser humano, que se proyectará sobre los siglos siguientes bajo distintas formas, pero cuyo desiderátum, y también su mayor logro, será la conquista de la democracia y unas sociedades con unas cuotas de libertad[8] hasta entonces inéditas en la historia; una sociedad que, para poder funcionar, requiere de individuos libres, de ciudadanos, en el pleno sentido del término. Y para ser un ciudadano libre de la república ilustrada, se requiere de instrucción. Queda claro que los presupuestos morales de la Ilustración encajan de lleno con su ideal educativo y que, de una forma u otra, se adaptarán a las exigencias más pragmáticas de la nueva sociedad que surgirá con el liberalismo decimonónico y con la industrialización.
Así, lo que desde el espíritu ilustrado podía ser un mero desiderátum moral, incluso algo utópico, funcionará ahora como correlato de las exigencias objetivas que, a nivel de conocimiento y de aprendizaje, surgen de la nueva sociedad urbana e industrial. Es decir, de la misma manera que cada vez se requerirán más ingenieros, arquitectos y médicos, también se precisarán maquinistas de locomotora, jefes de estación u operarios de telégrafos. Y todos estos «oficios» también requerirán de unos determinados niveles de instrucción previa genérica y de especialización. En resumen, para ejercitarlos se requerirá haber pasado por un previo proceso de aprendizaje y estar en disposición de los conocimientos y aptitudes allí impartidos. Es decir, se deberá pasar por la escuela.
En realidad, el gran salto educativo que se empezó a producir en el siglo XIX y que se concretó en el XX, surgió de la combinación entre los principios de la Ilustración y las exigencias de la Revolución industrial, que generó por su propia naturaleza unos requisitos educativos objetivos inexistentes hasta entonces. El resultado fueron los sistemas educativos modernos y la escolarización cada vez más generalizada de la población. Como mínimo en lo concerniente a los niveles considerados en cada caso indispensables. No solo se trataba de un derecho, sino también de un deber. En el último cuarto del siglo XIX, en Francia, durante la III República, Jules Férry decretará la escolarización obligatoria y universal. Bismark hará lo propio en Alemania algo después… La mayoría de países irán siguiendo la estela, con mayor o menor fortuna, según sus propias circunstancias.
El primer eslabón de la génesis del sistema educativo lo habíamos encontrado en Grecia, de donde surgió, de alguna forma, la noción y el modelo. El segundo eslabón, su institucionalización y su generalización, lo encontramos en la Ilustración. Lo que acaso cabe preguntarse ahora es si, ante los cambios estructurales vertiginosos que nuestras sociedades están experimentando en la actualidad, las reformas educativas impulsadas desde las últimas décadas significan un tercer eslabón.
Y si es así, debemos preguntarnos entonces en qué medida y hacia dónde se encaminan. Es decir, si siendo acaso otras las exigencias funcionales del sistema, este tercer eslabón incorpora la noción y el espíritu de los dos anteriores, o si se correspondería más bien con una regresión que rechaza y abandona definitivamente los principios ilustrados. Es decir, que estaríamos ante un proceso de neomedievalización cuyo primer efecto sería la destrucción o, como mínimo, la neutralización del sistema educativo, por el medio de alterar su finalidad originaria.
Como decíamos al principio de este capítulo a propósito de Rousseau, que nuestros sistemas educativos sean herederos directos de la Ilustración y de la Revolución industrial, no implica que hayan sido ajenos a la reacción romántica que surgirá contra ambas y que, debidamente metamorfoseada y pertrechada con otras tradiciones incorporadas, sigue perviviendo hoy en día en el debate educativo, tanto en lo que refiere al cuestionamiento de las funciones propias del sistema educativo, como a su finalidad. Y que por esto precisamente se esté llevando a cabo en nuestros días la destrucción del sistema educativo, sin proclamarlo explícitamente.
[1] Jean-Jacques Rousseau, Emilio, o de la Educación (1762).
[2] Isaiah Berlin, Las raíces del Romanticismo, Ed. de Henry Hardy, Madrid, Taurus, 2000. Se trata de una obra póstuma sobre varias conferencias dictadas en 1965 por Berlin –fallecido en 1997– en la Nacional Gallery of Art, en Washington DC (EEUU).
[3] Nos estamos refiriendo al cristianismo intelectual, que postula la racionalidad del mundo a partir de su remisión a Dios, no a la versión del cristianismo más milagrera y vulgarizada.
[4] Leibniz (1646-1716) y Newton (1643-1727) se profesaron una enemistad y odio irreconciliables. A sus diferencias de pensamiento se le añadió la disputa por el descubrimiento del cálculo infinitesimal, que ambos se atribuyeron en exclusiva. Al detestarse tan «irracionalmente», se ignoraron el uno al otro. Pero la curiosidad por saber en qué andaba metido el rival pudo más y terció en ello Samuel Clarke (1675-1729), que se escribió con Leibniz –se dice que al dictado de Newton–, para debatir sobre sus respectivas posiciones teológicas, filosóficas y científicas, en un afortunado debate epistolar que se conoce como la polémica Leibniz-Clarke. Con respecto al cálculo infinitesimal, hoy parece evidente que ambos –Leibniz y Newton– llegaron a él por sus propios medios y sin plagio alguno del otro. Veáse André Robinet (Pr.), Correspondance Leibniz-Clarke, París, Presses Universitaires de France, 1991.
[5] Immanuel Kant, Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración? (1784).
[6] Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique [1791], presentación, notas y cronología de Charles Coutel y Catherine Kintzler, París, Garnier-Flammarion, 1994.
[7] Denis Diderot, «Proyecto de Universidad para el gobierno de Rusia», Carta a Grimm (1776).
[8] El propio Condorcet acabó pagando caro su compromiso con la libertad. Durante la época del Terror de la Revolución francesa, fue perseguido y encarcelado. Y hubiera sido con toda probabilidad guillotinado de no haber fallecido en la prisión de Bourg-Egalité (actual Bourg-la-Reine), probablemente a causa de un suicidio por envenenamiento.
3. Educación, enseñanza, instrucción… y los dueños de las palabras
En los últimos tiempos se ha producido en el mundo educativo un fenómeno curioso, aparentemente una nimiedad, pero a nuestro parecer altamente significativo del rumbo de los tiempos. Las reformas educativas de las últimas décadas han ido acompañadas –en España con especial intensidad, pero es un fenómeno generalizado– de un batiburrillo terminológico que, entre otras, ha tenido como consecuencia el desplazamiento de términos como enseñanza o instrucción, antes asociados a las funciones educativas del ámbito escolar o académico, que hoy están proscritos, desaparecidos de la jerga educativa oficial. Una desaparición que no es casual.
Asumido que «educación se dice de muchas maneras», que una de estas «muchas» maneras corresponde al dominio propio de lo escolar o académico, y que es desde la Ilustración y de la aplicación de su proyecto educativo durante la Revolución industrial que se fueron gestando los modernos sistemas educativos, asumido todo esto, intentemos entrar en materia.
La evolución seguida a lo largo de los dos últimos siglos fue tendiendo progresivamente hacia la universalización de la escolarización, hasta alcanzarse en la práctica durante la segunda mitad del siglo XX; como mínimo en los niveles elementales y medios, pero también con una amplísima generalización del acceso a los estudios universitarios. Esto ha sido así en los países del entorno occidental, pero también, en mayor o menor grado, en otros ámbitos geográficos y culturales como la Europa del Este, entonces comunista, Latinoamérica o los países asiáticos emergentes. Siempre con las debidas especificidades de rigor en cada caso.
Ciñéndonos al ámbito occidental, el acceso universal a la educación permitió que el sistema educativo proveyera a la sociedad de los cuadros profesionales de nivel medio y alto que esta requería. Correlativamente, el sistema educativo funcionó también como un ascensor social, brindando a la población escolar de procedencia socioeconómica humilde, el acceso a posiciones que, de otro modo, nunca hubieran podido alcanzar por una simple cuestión de segregación social de clase. Esto fue así sobre todo durante los periodos más desarrollistas. Y no solo por lo que refiere a la sucesiva escolarización obligatoria hasta los doce, catorce o dieciséis años; también el acceso a la universidad se generalizó, alcanzando, de hecho, casi la gratuidad en la práctica.
Hoy este proceso parece estar en franca regresión. Cierto que se mantiene la etapa de escolarización obligatoria hasta los 16 años, y que incluso en algunos países se alarga, o en otros se habla de alargarla, hasta los 18. Pero el acceso a los estudios universitarios se encarece cada día más y la brecha social que se abre es cada vez más evidente y profunda. Que esto esté ocurriendo precisamente cuando se han alcanzado las mayores cotas de escolarización, parece un contrasentido.
Por su parte, muy especialmente en el caso español, la etapa de escolarización obligatoria tiende cada vez más hacia maneras más propias de un servicio de asistencia social que a las de una institución escolar, cuyas funciones académicas cada vez brillan más por su ausencia, desplazadas por otro tipo de prioridades y requisitos. A su vez, la universidad se ha convertido, especialmente en ciertos tipos de estudios, en una fábrica de futuros parados que nunca encontrarán trabajo de aquello para lo que estudiaron.
En contrapartida, otras facultades, precisamente las que acostumbran a ofrecer más salidas profesionales, pero tenidas por «difíciles», ven reducir las matrículas de estudiantes egresados del bachillerato. También, por cierto, con un declive manifiesto de las matrículas femeninas. Que esto se produzca precisamente en unos tiempos en que, alcanzada la plena igualdad legal de género, se esté muy cerca de conseguir su concreción de hecho, no deja tampoco de parecer un contrasentido.
Es como si, de alguna manera, la escolarización universal hubiera cumplido su ciclo y, concluidas por ahora las etapas desarrollistas, el sistema educativo haya dejado de funcionar como ascensor social, a la vez que, paralelamente, la brecha social va a más, siendo ello especialmente evidente en los estudios universitarios, pero también derivado de los distintos niveles académicos acreditados según los centros de secundaria de los cuales se procede, estadísticamente sesgados por los orígenes sociales de su población escolar. Todo ello, en el caso de España, con unas tasas de abandono escolar prematuro[1] que rondan el 30 por 100. Y hay indicios de que son datos maquillados a la baja.
Un fenómeno que no se debe a que los alumnos procedentes de clases más desfavorecidas no hayan sido escolarizados, sino más bien a que, en todo caso, la educación que han recibido durante esta escolarización ha sido más parecida a una prestación asistencial que a un programa de estudios académico. Esto, lógicamente, los sitúa en clara desventaja en lo tocante a la prosecución de estudios postobligatorios, y en la inevitable concurrencia por el acceso a la universidad. Si en algún momento pareció que estábamos llegando al ideal de la república platónica, procediendo a la selección a partir de la meritocracia, es decir, de los mejores, independientemente de su origen social, hoy este momento empieza a antojarse que fue un espejismo o, en el mejor de los casos, un pasado cada vez más irrecuperable.
Abundan también las críticas al sistema educativo desde las más variadas instancias, como que lo que se enseña en las escuelas no sirve para nada y no interesa a nadie, o que no sabe despertar el interés ni la motivación de los alumnos, o que tampoco prepara para la vida porque los oficios que se demandarán cuando concluyan sus estudios no sabemos todavía cuáles serán… con la probable excepción de ciertos pedagogos y expertos educativos que sí parecen estar en el secreto, y que pontifican sobre un futuro cuyos arcanos no parece que tengan a bien revelarnos, pero que al profetizar y disponer sobre él, dan a entender que conocen muy bien.
En relación a todo esto, conviene no olvidar lo dicho en el capítulo anterior: nuestros actuales sistemas educativos son el resultado de la combinación entre el proyecto ilustrado y las exigencias de la nueva sociedad industrial en que se desarrolló. Si uno de los lados flaquea, puede entonces que la estructura se desequilibre y escore hacia un lado. O si fallan ambos, que es precisamente lo que está ocurriendo, entonces, simplemente, el sistema implosiona. En este sentido, no solo los principios ilustrados en general parecen hoy en día sujetos a revisión, sino que también, o acaso precisamente debido a ello, tampoco el sistema educativo provee de la preparación profesional que se supone que debería aportar, a la vez que la sociedad parece que requiere de otras cosas. Es como si el sistema educativo hubiera topado con sus propias limitaciones, ya sea por razones intrínsecas o extrínsecas.
Quienes, en la línea de las nuevas pedagogías y los reformadores educativos, piensan que es por razones intrínsecas, ven el sistema educativo como una estructura esclerótica e intempestiva, anclada en el anacronismo e incapaz de afrontar los retos que plantea la nueva realidad social, plural, multicultural, conectada y digital. Por lo tanto, se dirá, urge una transformación estructural en profundidad, en la que ya no cabe la institución escolar como la habíamos conocido hasta ahora; ni sus programas de estudios, ni el tipo de conocimientos que se transmitían, ni la forma como se impartían, ni sus maestros y profesores… y hasta puede que ni siquiera su alumnado, que también deberá ser rediseñado de acuerdo con los requisitos de la ingeniería social de turno.
En esta línea han ido las propuestas pedagógicas que han desarrollado las leyes educativas españolas de las últimas tres décadas. A la vista de sus catastróficos resultados, cabe pensar no solo que no son la solución, sino parte integrante del problema.
Quienes, a su vez, piensan que es por razones extrínsecas, aducen que estas pedagogías reformistas han convertido la universalización de la escolaridad en una uniformización igualitarista a la baja, minimalista, entendiendo erróneamente la igualdad de oportunidades como un punto de llegada, y no como el punto de partida que en realidad ha de ser. Se entiende entonces que este igualitarismo a quienes más perjudica es precisamente a aquellos en cuyo nombre se pretexta estar haciendo estas reformas: los menos favorecidos social y culturalmente, condenándolos a la marginalidad y a ocupaciones de baja cualificación, perpetuando y profundizando en la brecha social.
Siguiendo con esto, tampoco el origen del problema se encontraría en la presunta incapacidad del sistema educativo para adaptarse a los nuevos tiempos, ni en la tan proclamada escasez de medios para conseguirlo, sino en que al hacerse de la forma como se ha hecho, las reformas han agravado el problema en lugar de remediarlo. Porque con ello el sistema educativo ha dejado de ser lo que era, y ha renunciado, o se le ha hecho renunciar, a ejercer la función que venía ejerciendo, lo cual es muy distinto que adaptarlo a los nuevos tiempos.
Un clarísimo síntoma de esto es el cambio en la manera de decir «educación» aplicada al sistema escolar, que ahora no se corresponde ya con «enseñanza» o «instrucción» –las funciones propias del ámbito académico–, sino a «educación» a secas, sin que quede claro qué significa el ejercicio de esta función ni cuál es su cometido. Ello tanto en el mero terreno teórico como en el práctico. Sobre todo si lo que se está cambiando con el uso de una palabra para designar una realidad es también esta realidad.
Y si resulta que se está diciendo educación de «otra» manera, es obvio que nos estaremos refiriendo a algo distinto, aunque el término para designarlo sea homónimo. Pues bien, refiriéndonos a educación como la «decíamos» hasta ahora, hay términos sinónimos varios para referirnos a ella, como «enseñanza» o «instrucción», que no dejan lugar a posibles errores sobre a qué nos estamos refiriendo. Términos que hasta hace poco se habían utilizado indistintamente, o incluso preferentemente, para referirnos al ámbito escolar. Hoy en día están completamente erradicados y su eventual uso solo se hace para evocarlos peyorativamente. Como veremos, no se trata de una simple superposición terminológica. Que hayan desaparecido podrá ser cualquier cosa menos una casualidad.
Como tampoco lo es que, hasta hace poco, soliera decirse que la escuela «enseña» y la familia «educa», y que tal expresión cada vez se oiga menos y vaya quedando desarraigada en su uso social. Una distinción intuitiva de lo que le correspondía a cada institución en lo que atañe al proceso global de formación de un individuo. Paralelamente a este cambio en la manera de decir educación, la institución escolar va despojándose cada vez más de las funciones académicas, de transmisión de conocimientos, en beneficio de prestaciones asistenciales, de primar la inteligencia emocional sobre la cognitiva, y de aprendizajes meramente competenciales.
Consecuentemente con sus propios planteamientos de base, cabe reconocerlo, las pedagogías «innovadoras» sostienen que la escuela ya no tiene que «enseñar», sino que su finalidad es «educar». En su versión aparentemente más suavizada, que ya no «solo» tiene que «enseñar», sino «también» educar. Una tosca discriminación conceptual que consiste en disociar dos términos cuya relación consiste en que uno es un subconjunto del otro. Como si enseñar matemáticas no fuera «también» educar.
Asimismo, y dando a entender lo que subyace a este cambio terminológico, se añade que hay que cambiar lo que se enseña, ya sea porque no sirve, porque no gusta, o porque ha de adaptarse aquello que se enseñe a la función educadora con respecto a la cual las eventuales enseñanzas deben estar supeditadas. Y esto sería por lo visto educar, mientras que lo que se enseñaba hasta ahora no sería merecedor de tal consideración. Las razones del porqué permanecen de momento todavía pendientes de aclaración.
Se aduce para ello que, en la moderna sociedad de la información y del conocimiento, la institución escolar ha perdido la exclusiva del dominio que hasta ahora usufructuaba en régimen de monopolio. El conocimiento, o mejor, la información, es hoy en día accesible en ámbitos distintos al escolar, por lo tanto, esta función queda, al menos parcialmente, reemplazada por la más genérica de educar. En la línea de algunos destacados expertos educativos, lo que ocurre es que, de ser el sistema educativo el depositario de los conocimientos que se transmitían, ahora se queda en simple mediador entre la instancia a través de la cual se accede a estos conocimientos, y los alumnos, que acceden directamente a ella a través de internet.