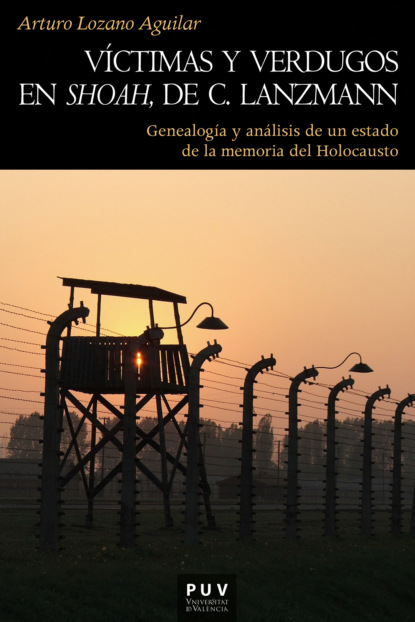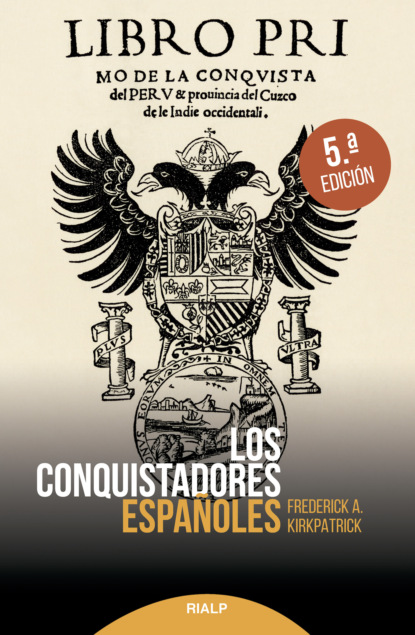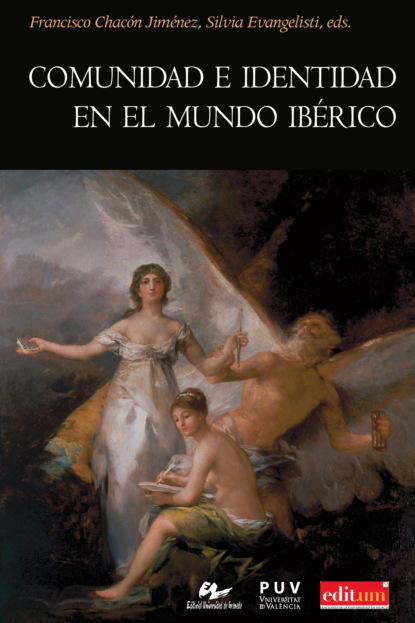- -
- 100%
- +
Seguía a esta presentación un artículo de Georges Didi-Huberman centrado en estas cuatro fotografías y titulado «Images malgré tout» que comenzaba con una cita de Godard: «… incluso rayado completamente, un simple rectángulo de treinta y cinco milímetros salva el honor de todo lo real». El texto ofrecía un análisis pormenorizado de las imágenes tomadas por el Sonderkommando de Auschwitz de la conducción de un grupo de mujeres judías a la cámara de gas y la posterior cremación. Si obviamos la contienda abierta, resulta incomprensible que las ponderadas palabras de Didi-Huberman acerca de la estética de Lanzmann provocasen la última tormenta. Para juicio del lector, las transcribimos aquí:
Es así cómo las elecciones formales de Shoah, el film de Claude Lanzmann, han servido de coartada a todo un discurso –tanto moral como estético– sobre lo irrepresentable, lo infigurable, lo invisible y lo inimaginable… Estas elecciones formales fueron tan específicas como relativas: no dictan ninguna regla. Al no utilizar ningún «documento de época», el film Shoah no permite emitir ningún juicio perentorio sobre el estatus de los archivos fotográficos en general. Y, sobre todo, lo que propone, por contra, constituye claramente la trama impresionante –en una decena de horas– de imágenes visuales y sonoras, de rostros, de palabras y de lugares filmados, todo ello compuesto según unas elecciones formales y un compromiso extremo sobre la cuestión de lo figurable (Didi-Huberman, 2001: 231).
Tan ajustadas y serenas palabras pusieron fin a los argumentos de la polémica, pero no a una batalla dialéctica que se recrudecería con la publicación, en el número 613 de Les Temps Modernes, de dos artículos de Gérard Wajcman y Élisabeth Pagnoux, cuyos razonamientos eran arrojados contra el investigador de la imagen, y la edición en 2003 de un libro de Didi-Huberman que recogía el texto ya conocido del catálogo y lo acompañaba de una minuciosa respuesta a los dos ataques precedentes. Con cierta perspectiva, creemos estéril abundar en las tesis expuestas y totalmente contraproducente reproducir más extensamente la beligerancia de las partes.
Nuestro trabajo se centra en el análisis de Shoah como una gran obra que cristaliza unos temas y formas del recuerdo del exterminio y, a su vez, propone otros, pero que no detiene la construcción permanente de la memoria. Para ello, consideramos imprescindible abandonar la horma prescriptiva de Shoah, que establecía un vínculo directo y unívoco entre el acontecimiento histórico y su representación, y estudiarla como un estado de la memoria.
ÉTICA Y ESTÉTICA DE LA PELÍCULA
Es cierto, «No es fácil hablar de Shoah», por retomar las palabras de Simone de Beauvoir que saludaron el estreno de la película. Para empezar, la duración de la película invita a pocos visionados; para continuar, la forma de la película es muy opaca y no presenta una estructura narrativa definida. De las características estéticas de la obra nos ocuparemos extensamente en el desarrollo de nuestro análisis. Aquí únicamente nos detendremos en los dos principios éticos que exigen una estética determinada en su representación del acontecimiento. Como podremos leer en las propias palabras del director, ambos conllevan un trabajo particular sobre el tiempo.
Rechazo de una estructura narrativa
La primera cuestión afecta a la circulación del tiempo en el interior de la película. Empecemos por el planteamiento ético que niega al relato la capacidad de comprender el acontecimiento:
Hay una obscenidad absoluta en el proyecto de comprender.
No comprender fue mi ley y guía durante todos los años de elaboración y realización de Shoah: me he parapetado en ese rechazo como la única actitud posible, ética y operativa a la vez. El firme mantenimiento de esta posición, estas anteojeras, esta ceguera, fueron para mí la condición vital de la creación.
Ceguera que debe ser entendida como la manera más pura de la mirada, la única forma de no apartarla de una realidad literalmente cegadora: la clarividencia misma. Dirigir una mirada frontal al horror exige una renuncia a las distracciones y escapatorias, la primera de ellas, sin duda, la más falsamente central, la cuestión del porqué, con toda la retahíla de las frivolidades académicas o sinvergüencerías a las que induce permanentemente (Lanzmann, 1990: 279).
Evitar la cronología y la lógica de un relato se presenta como la única solución formal al rechazo a comprender. En su censura de las formas tradicionales de representar cinematográficamente el acontecimiento queda explícita su perspectiva:
Hasta ahora, todas las obras cinematográficas que han querido tratar el Holocausto han intentado engendrarlo por medio de la Historia y la cronología: se empieza en 1933, con la conquista nazi del poder –o incluso antes, exponiendo las distintas corrientes del antisemitismo alemán del siglo XIX (ideología volkisch, formación de la conciencia nacional alemana, etc.)– y se intenta llegar, año tras año, etapa tras etapa, casi armoniosamente, por así decirlo, al exterminio. Como si el exterminio de seis millones de hombres, mujeres y niños, como si semejante masacre en masa pudiera engendrarse (Deguy, 1990: 314).
La construcción de la película asume como principio rector esa perplejidad ante el crimen. El proyecto niega las explicaciones que dan por asumida la realidad y se lanzan a una construcción narrativa lógica en la que las causas justifiquen, en cierta medida, la consecuencia. La singularidad del genocidio, lo inimaginable del proceso de exterminio de seis millones de seres humanos, se pierde al diluirlo en una lógica causal e incluso en un avance cronológico. La película rechaza desde su primer planteamiento una construcción narrativa que comprenda el acontecimiento.
La carencia narrativa de la película es el recurso estilístico novedoso e intencionado para que la representación pueda contener esa singularidad irreductible del acontecimiento. Las formas de representar el acontecimiento, tanto la más rigurosa explicación histórica o las incisivas preguntas filosóficas como las más banales reducciones, pretenden la legibilidad y la comprensión. Respecto a la contraposición de procedimientos entre la escritura histórica y el texto cinematográfico nos detendremos en un caso paradójico: la imponente presencia de Raul Hilberg en la película. Raul Hilberg fue el gran historiador del Holocausto. Su obra, The Destruction of the European Jews, publicada en 1961, constituye el texto histórico más relevante escrito sobre el exterminio de los judíos, pues suma a su carácter pionero la plena vigencia de sus investigaciones hoy en día.
En nuestra opinión, la insistencia en la complicidad entre el realizador y el célebre historiador ha silenciado los objetivos antagónicos del trabajo de uno y otro. En la película, las primeras palabras pronunciadas por Raul Hilberg exponen su método de trabajo:
Yo no empecé por las grandes cuestiones, pues temía pobres respuestas. Elegí, por el contrario, ceñirme a las precisiones y los detalles, con el fin de organizar en una forma [Gestalt es la palabra original utilizada], una estructura que me permitiera si no explicar, sí al menos describir lo más completamente posible lo que sucedió. Fue así como consideré el proceso burocrático de destrucción –porque eso es lo que realmente fue–, como una serie de etapas que se suceden en un orden lógico… (Lanzmann, 1985: 84).
El método de ambos difiere por completo en sus objetivos. La detención del historiador en los detalles tiene como finalidad organizarlos dentro de una forma que explique o, en su defecto, describa lo acontecido lo más plausiblemente posible. Con el tono dogmático habitual en Lanzmann, la búsqueda de los porqués o la construcción de una cronología lógica y explicativa del acontecimiento quedaría contenida en las «frivolidades académicas».
Anclada en la perplejidad ante el hecho, Shoah no ofrece al espectador ninguna narración que explique lo que de partida ha sido catalogado como incomprensible. La estructura del film no cobija el tiempo cronológico del acontecimiento ni una lógica causal que permita hablar de un avance narrativo. Existen pequeños relatos dentro de la película, como veremos en el análisis, pero no quedan supeditados a una forma global que los integre. La construcción de la película es sinfónica, con temas que surgen, se desarrollan, se encabalgan, decaen o cesan abruptamente pero, en ningún caso, llegan a vertebrar una narración estructural. También encontraremos momentos de gran intensidad dramática, mas su extensión y disposición no persiguen ningún clímax que apuntale un plan general de la obra.
Anulación de la distancia temporal entre el acontecimiento y su representación
El segundo principio ético que rige la película es la anulación temporal que media entre el hecho y su representación. Ya en sus primeras declaraciones para el telediario, Lanzmann insistía en la debilidad de los recuerdos. Su propuesta estética pasaba por revivir el acontecimiento. Su texto de rechazo a la serie Holocausto finaliza con un párrafo revelador de su empresa:
El peor crimen, al mismo tiempo moral y artístico, que se puede cometer cuando se trata de realizar una obra consagrada al Holocausto es considerar este como algo pasado. El Holocausto o es leyenda o es plenamente presente, en ningún caso pertenece al orden del recuerdo. Un film consagrado al Holocausto no puede ser más que un contramito, es decir una investigación sobre el presente del Holocausto, o, cuando menos, sobre un pasado cuyas cicatrices están todavía tan frescamente inscritas en los lugares y en las conciencias que se ofrece a la vista en una alucinante atemporalidad (Lanzmann, 1979: 316).
La distancia que permitía la reducción del acontecimiento a su legibilidad es aquí abolida y toda la puesta en escena obra en ese sentido: crear las circunstancias para que el acontecimiento original resurja en una atemporalidad. Las explicaciones, las justificaciones y descripciones generales son necesariamente representaciones a distancia que alzan la vista de la tesela para captar el conjunto del mosaico. El proceder de Lanzmann no alza la mirada y se concentra sobre los más nimios detalles. En sus entrevistas con los testigos, la insistencia no persigue tanto el dato informativo de necesaria verificación por los historiadores como la abolición del paso del tiempo. La declaración de Hilberg resultaba explícita, el detalle y el documento en la escritura de la historia estaban al servicio de un relato que los explicara. Lanzmann, por el contrario, abunda en una concreción de detalles inabarcable para una forma narrativa que reduzca el acontecimiento a su legibilidad. Simone de Beauvoir ya lo apuntó en la primera crítica de la película:
A pesar de todos nuestros conocimientos, la horrible experiencia permanecía a distancia de nosotros. Por primera vez, la vivimos en nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra carne. Ella se hace nuestra. Ni ficción ni documental, Shoah consigue esta re-creación del pasado con una sorprendente economía de medios (Beauvoir, 1985: 7).
El privilegio del momento por encima de la estructura no guarda relación con la fractura narrativa de las vanguardias ni con el exceso sentimental de los relatos melodramáticos. Se trata de momentos de condensación que colapsan la representación general del hecho. Shoah se articula sobre el conocimiento general que el espectador tiene del suceso para proponer un nuevo acercamiento en el que las distancias con el exterminio queden anuladas.
Para abolir la distancia que media entre el hoy de la representación y el ayer del crimen, la puesta en escena utiliza una serie de recursos. La recreación de condiciones similares a las originales, el encuentro con los lugares de antaño, las interrogaciones e insistencias sobre pequeños detalles, etc., tensionan la superficie de los relatos compactados por la memoria para que de entre sus grietas surja la verdad del pasado. En definitiva, todos estos mecanismos pretenden la abolición del tiempo para desvelar el dolor desgarrador de las víctimas, el lenguaje despiadado de los verdugos y la indiferencia o compasión de los testigos.
El tiempo ha mitigado la herida traumática de los supervivientes y los relatos han evacuado esos episodios especialmente dolorosos; el paso de los años ha propiciado que los verdugos oculten su jerga cruel y revistan sus relatos de un falso humanitarismo que tiene por finalidad exonerarlos de toda culpa. Por último, la indefinible posición del testigo, en la recreación de sus gestos y sus palabras, contendrá la tristeza o la indiferencia, tal vez satisfacción, de lo que vio.
La ética de la estética
Hemos detallado los dos principios éticos que fundaban las opciones formales más importantes de la película: la negación de una narración interna y la abolición del tiempo. Queda ahora por avanzar cuál es la ética derivada de esas opciones estéticas de la representación ofrecida por Shoah.
Recordemos la cita en la que Lanzmann se imponía como primera prohibición la interpretación del suceso y ofrezcamos unas palabras del cineasta más clarificadoras de lo que entraña esa renuncia:
Para mí, el asesinato, ya sea individual o en masa, es un acto incomprensible. Estos historiadores, me decía a veces, están a punto de volverse locos por querer comprender. Hay momentos en los que comprender es la auténtica locura. Todas las presuposiciones, todas las condiciones que enumeran son ciertas, pero hay un abismo: pasar al acto, matar. Toda idea acerca de una gestación de la muerte es un sueño absurdo para el no violento (Deguy, 1990: 289).
Resulta evidente que esa negación a comprender no se refería a un proceso histórico, sino a contemplar el asesinato como un proceso explicable. Desde la postura extrema que rige la película, la adopción de un punto de vista narrativo frente al exterminio participa, siquiera mínimamente, de la lógica del verdugo. La solución estética, ver el crimen en esa singularidad incomprensible, conlleva una consecuencia ética nítida: el rechazo del verdugo.
Igualmente, la abolición del tiempo mediante entre el pasado y el presente no tiene como objetivo la recuperación morbosa del acontecimiento. La recreación del pasado tiene una clara finalidad en palabras de Lanzmann: «Una significación para mí la más profunda y la más incomprensible del film es, en cierta manera… resucitar a esas gentes, y matarlos una segunda vez, junto a mí, acompañándolos» (Deguy, 1990: 291).
Esto en el rito litúrgico católico se llama «comunión». La recreación de un acto que encierra la muerte, la resurrección, la fundación de una comunidad y la invitación a ser miembro de ella. Un gesto original que se actualiza con cada reproducción, ajeno al tiempo transcurrido. Esta anulación de la distancia, esta recuperación del momento en el que el crimen va a ser cometido, implica un posicionamiento ético junto a la víctima.
Con su obsesiva centralidad en la muerte y el horror, con su refractaria obstinación a una narración que explique históricamente el proceso, la película solo ofrece un asidero: participar en esa comunidad de víctimas y rechazar al grupo de verdugos. El exterminio fue posible por el abandono de las víctimas y las múltiples complicidades que encontraron los verdugos en la ejecución de su plan. En la pantalla va a suceder de nuevo, la muerte de las víctimas es inevitable, pero el espectador de hoy tiene la oportunidad de estar junto a ellas y así salvar el mundo.
VÍCTIMAS Y VERDUGOS EN SHOAH
Al principio de Shoah solo hay testigos. La película plantea el tema claramente, la muerte de los judíos en Polonia, y el tiempo de la representación, el presente. Su interés focaliza exclusivamente la muerte sin concesiones a la supervivencia, por lo que, en principio, el grupo de las víctimas está conformado únicamente por aquellos que fueron asesinados. Es imposible que estas puedan prestar su voz. Muy diferente es el caso de los verdugos. Muchos han sobrevivido, pero ya no lo son en presente, y aquellos que se presten a declarar ante las cámaras difícilmente van a aceptar ese papel. Lanzmann lo sabe y los convoca como testigos. Su conocimiento de primera mano será su aportación a la película, pero el creador de Shoah transmutará esta primera concepción de los personajes llamados a participar en una categoría moral: víctimas o verdugos.
En nuestro trabajo intentaremos explicar cómo la puesta en escena y el montaje desmienten esta categorización de supervivientes, antiguos verdugos y antiguos testigos en meros testimonios que transmiten lo visto y vivido.18 Existe, sin embargo, una cuestión preliminar que conviene aclarar. El testigo ha devenido la forma ejemplar de recordar el Holocausto y Shoah ha jugado un importante papel en esta genealogía.
Annette Wieviorka ofrece tres estadios del peso del testimonio en el recuento del Holocausto. La última de estas etapas es la que da nombre al libro, L’ère du témoin. Silenciados en la inmediata posguerra, la importancia que la organización del juicio en Jerusalén contra Adolf Eichmann dio al testimonio de los supervivientes llamados a declarar inauguró la segunda etapa. La eclosión de la figura del testigo como narrador del genocidio de los judíos europeos llegaría tras los éxitos mediáticos de la serie Holocausto y la película Shoah. Después de estos sucesos audiovisuales, el testigo se habría convertido en la figura emblemática que guía el conocimiento del pasado. Sin duda, la película dirigida por Lanzmann se apoya en estas figuras para acceder al pasado y su autor, como apunta Wieviorka, potenció la presencia social y mediática del testigo en la representación del Holocausto.
La gran repercusión de Shoah propició el auge del testimonio19 y participó en una extensión del concepto testigo, confundiendo algunos de sus rasgos con los de la víctima. La tripartición objetiva de los personajes alrededor del exterminio supone tres grupos bien delimitados. Los testigos pueden transmitir lo que han visto y saben, pero no son víctimas ni verdugos. El auge descrito por Annette Wieviorka del testigo y la ascendente cotización de la figura de la víctima, de la que nos ocuparemos en este trabajo, han procurado una extraña simbiosis, cuya figura emblemática es la víctima superviviente que testimonia. Tanto que en la actualidad no resulta chocante esta casi sinonimia entre víctima, superviviente y testigo.
Como tendremos ocasión de demostrar, un análisis detallado de la película aconseja eliminar el concepto intermedio de testigo para referirse a los personajes que intervienen en la recuperación del pasado propuesto por Lanzmann. Shoah, como ya hemos adelantado, evita la descripción del suceso histórico y abole la distancia que media entre las víctimas y el espectador. Precisamente el trabajo del film opera en esa dirección: adscribir el testigo inicial a uno de los dos grupos morales encarnados por las víctimas o los verdugos. La búsqueda de información en el relato del testigo es la coartada para la recuperación del trauma ante el horror, en el caso de los supervivientes y acompañantes compasivos, o de la normal aceptación de la crueldad para los verdugos y testigos indiferentes. Una figura que ofrezca testimonio del acontecimiento sin verse compelida a tomar partido resulta una imposibilidad, además de una inmoralidad. El exterminio de los judíos europeos es el acontecimiento fundacional que divide el mundo en dos órdenes morales, víctimas y verdugos, sin posibles zonas intermedias o independientes.
Shoah pretende, a partir de la recolección obsesiva de las informaciones contenidas en el testimonio, la recuperación del hecho original. El relato de los supervivientes atemperado por los años llegará a un punto de quiebra que nos dé cuenta del horror por el que rescataremos el momento. El testimonio de los antiguos verdugos recobrará, gracias a la sutil zapa entrevistadora de Lanzmann, su jerga cargada de la crueldad que ejecutó a los judíos. Los auténticos testigos de los sucesos, la abundante población polaca que cuenta lo que vio, no resistirán esta actualización del crimen, su compasión o su indiferencia los situará a uno u otro lado.
El proyecto ha reunido a los testigos de antaño, la puesta en escena los ha hecho representar el crimen y su interpretación actual los categoriza como víctimas o verdugos. Finalmente, la recreación de este crimen frente al espectador, que se torna un testigo vicario, también le empuja a un posicionamiento. Tras la resurrección de las víctimas, la película les ofrece una segunda muerte acompañados del espectador.
Víctimas y verdugos en la genealogía del Holocausto
Imposible comprender la memoria del exterminio de los judíos europeos sin atender a estas dos figuras. La radical singularidad del suceso histórico reside, por encima de sus abrumadoras cifras, en la novedad de las víctimas y en los nuevos verdugos requeridos. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial no existían formas adecuadas en el universo cultural de la época para singularizar a la víctima del exterminio racial de entre los millones de cadáveres que yacían por Europa. Tampoco el verdugo genocida era correctamente retratado acudiendo a los perfiles tradicionales del antisemita organizador de pogromos o del sádico invasor. Esa carencia de formas para representar a los personajes, además de los múltiples intereses de posguerra, cegó el acontecimiento. Los documentos, las huellas y los testimonios no escaseaban, pero faltaba el gran metarrelato que los integrase y diese sentido.
La genealogía de la narración del Holocausto resulta necesaria para dar cuenta de un lento y progresivo proceso que va readaptando distintos relatos para incluir las novedosas figuras de la víctima racial y el verdugo genocida. La filmación de atrocidades –las primeras, las soviéticas; las determinantes, las filmaciones occidentales de la liberación de los campos de concentración– se impuso en las pantallas cinematográficas a concepciones bélicas que habían quedado periclitadas con la Segunda Guerra Mundial. Sobre la identidad de los cadáveres amontonados solo se sabía que no eran militares ni consecuencia de la guerra, pero ya era suficiente para que emergiera una exigencia de las víctimas. El fin de la guerra requería nuevos gestos que fueran más allá de los militares vencidos y los gobernantes depuestos, la Humanidad exigía una reparación. Resultaba necesaria una restauración de valores y una abyección encarnada en los verdugos sentados en el banquillo. Estos novedosos requerimientos, sin embargo, no alcanzarían al legado de las víctimas judías en la étnicamente reorganizada Europa de la posguerra.
La tierra de acogida de gran parte de los supervivientes, el nuevo Estado de Israel, mantuvo una relación ambivalente con las víctimas judías. Israel era hijo de dos padres enfrentados: la Diáspora y el sionismo. Fue necesaria la destrucción de la primera para la realización del proyecto del segundo. La común identidad de los judíos asesinados en Europa y los fundadores de la nación resultaba uno de los principales motivos legitimadores del nuevo Estado. El escollo aparecía en la escasa adaptación de la víctima a los relatos fundacionales del momento. Una descripción realista de lo sucedido en Europa casaba mal con el ideal promocionado del bravo judío israelí y carecía de cualquier provecho para los vigorosos discursos fundadores de una nación entre vecinos hostiles. El momento no era propicio para la víctima.
Una figura acrisoló como ninguna otra la identificación narrativa y la certeza moral que en adelante se depositarían en la víctima como un valor seguro. El diario de Ana Frank es el inicio de un doble fenómeno todavía no solapado en el que emergía la víctima, pero todavía quedaba postergada su especificidad judía. La industria mediática deshistorizaba a una víctima judía para convertirla en una figura exportable a cualquier relato particular. Su incuestionable éxito auguró a la víctima una brillantísima trayectoria en la cultura popular que los años han venido a confirmar.
El juicio contra Adolf Eichmann en Jerusalén en 1962 supuso la eclosión de las dos figuras que veníamos siguiendo. Un juicio conformado de acuerdo con principios mediáticos más que jurídicos proporcionó al imaginario una figura emblemática de la víctima y una revisión de los viejos retratos del verdugo. El desfile por el estrado de multitud de supervivientes que testificaron sobre los horrores vistos y padecidos galvanizó las audiencias mundiales. Los contornos de esa víctima se depuraban de ideales guerreros de antaño y se extendían hasta cobijar a supervivientes, familiares y, por extensión, al nuevo Estado de adopción de todas las muertes en Europa, Israel. Paradójicamente, sería la ausencia de rasgos destacables en el verdugo lo que motivase una derogación de los modélicos grandes criminales juzgados en Núremberg.