Y va a caer... como decíamos ayer. Tomo 1: Informes mensuales de coyuntura política 1980-1984
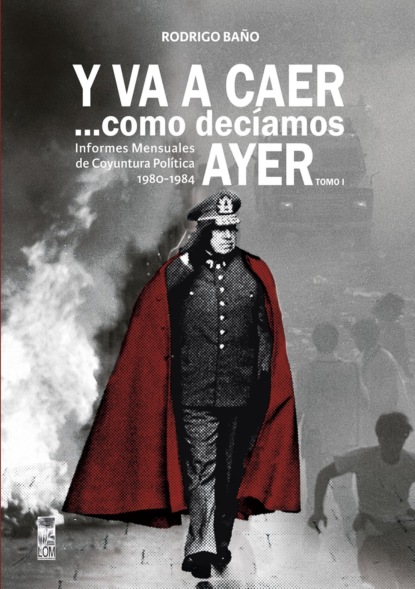
- -
- 100%
- +
La proposición de un vago programa de Gobierno, que sólo proyecta el actual modelo económico y no define aún el esquema político social que se pretende institucionalizar, parece dejar las cosas en el lugar que estaban.
Por su parte, la oposición, a pesar de haber intentado trazar una línea alternativa al proyecto que el Gobierno ratifica en el plebiscito, encuentra crecientes dificultades en mantener no sólo la unidad política difícilmente alcanzada, sino que no logra implementar una línea alternativa en la medida que encuentra problemas para articularse con los sectores sociales que supuestamente representa.
En términos gruesos, se podría afirmar que durante el período se produce un triple triunfo del Gobierno en relación a la oposición: logra hacer participar a la oposición en la votación del plebiscito; logra que la oposición entre en la campaña electoral; logra introducir dudas en la veracidad del fraude electoral masivo, relegándola a la discusión del pequeño fraude.
Este triple triunfo tiene importancia en la medida que sirve de base para plantear la legitimidad del período gubernamental que se inicia.
El costo es la unidad de la oposición que, aún vacilante, pudiera comenzar a impulsar con más fuerza un proyecto alternativo al vigente. Además, corre el riesgo, talvez calculado, de empujar a sectores sociales y políticos hacia la desesperación.
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 5
Santiago, noviembre de 1980
SABOREANDO EL TRIUNFO Y LA DERROTA
Como suele suceder, después de un período de fuerte activación política, se entibia la leche y se acomodan las sillas. En el caso, el Gobierno definió los plazos y los procedimientos del llamado período de transición y pretende que se acepte que ello ha quedado definitivamente ratificado con el plebiscito. Para la oposición pública, esto es un dato que no se puede eludir. Y la calma se extiende como la mantequilla en el pan. Para los grupos en el poder es la solidez y confianza; para los opositores, un desencanto y golpearse el pecho con duras realidades.
Es el momento, después de la arremetida opositora contra el régimen, el plebiscito, el general Pinochet y todo; antes que se produzcan definiciones maduras respecto al futuro de la acción política. Podría decirse que subsiste y se ensancha aquella sensación de derrota que provocó en la oposición la publicación de los resultados electorales por el Gobierno. En efecto, a medida que han transcurrido los días, los personeros políticos e intelectuales de la oposición han llegado a aceptar, casi unánimemente, que el resultado electoral oficial corresponde al que la ciudadanía emitió el 11 de septiembre. En esta visión, las inconexiones o fraudes que pudieran haberse cometido no alterarían sustancialmente el resultado.
En el informe anterior se hizo un análisis más extenso de este problema. Si se vuelve a él, es por la fundamental incidencia que está mostrando en términos de proyecciones de acción política.
Para la oposición, aparece como distinto el tipo de acción política a adoptar según piense que hubo un fraude electoral masivo que alteró sustancialmente las cifras, o que las cifras oficiales son aproximadamente reales, no obstante ellas se hayan logrado a costa de una «manipulación de las conciencias» debido a las circunstancias bajo las cuales se realizó el plebiscito (estado de emergencia, proscripción de partidos, mínimo acceso a los medios de comunicación para la oposición y casi monopolio de ellos para el Gobierno, «campaña del terror», etc.).
Es sabido que los sujetos orientan su acción según lo que creen que es, independientemente de lo que objetivamente sea. Y lo que importa señalar aquí es que la oposición (al menos los personeros e intelectuales de quienes se tiene noticias) tiende a aceptar el hecho de que, en las circunstancias que se produjo, la ciudadanía apoyó mayoritariamente al Gobierno y su proyecto.
Lógicamente, los representantes políticos de los grupos en el poder creen aún con mayor firmeza en este apoyo ciudadano. De aquí que el Gobierno exija acatamiento a los opositores si es que pretenden entrar al juego político.
Y TALVEZ VAYAN A FORMAR PARTIDOS
Uno de los elementos que mayor fuerza tienen para definir el reciente mes como de reflujo de la lucha política, parece ser la notoria desaparición de la disidencia interna. Que haya «duros» y «blandos» dentro de los grupos en el poder llega a encontrarse, a lo menos, dudoso. Los grupos en el poder parecen haber encontrado la unidad en torno a la figura del general Pinochet y al proyecto de transición y Constitución plebiscitado. El Gobierno se muestra ahora monolítico y se cierran las aparentes fisuras que pudieron llevar la esperanza, a ciertos sectores de la oposición, de que existían aliados potenciales, al interior del régimen, que eventualmente podrían ser favorables a un cambio político. Incluso el planteamiento de Frei, de crear un gobierno de transición cívico-militar, hizo creer a más de alguno que había contactos con grupos en el poder que hacían viable tal planteamiento. La muy publicitada pugna duros-blandos en los meses inmediatamente anteriores presentaba esto como verosímil.
Después de la definición institucional del 11 de agosto cesó esa pugna o, al menos, sus expresiones visibles. Después del plebiscito del 11 de septiembre duros y blandos aceptaron todas y cada una de las características de la nueva institucionalidad.
No obstante, las diferencias entre los grupos en el poder no han desaparecido, sino que han cambiado de objetivos. Ya no se trata de las diferencias respecto a la nueva institucionalidad. Ahora de lo que se trata es de prepararse para jugar, dentro de esa institucionalidad, un papel protagónico.
En tal sentido, los distintos sectores en el poder tienden a la constitución de agrupaciones políticas y, eventualmente, partidos políticos. El tránsito entre duros y blandos se hace cada vez más difícil, en la medida que los grupos logran mayor organicidad. Asimismo, es posible advertir que en cada uno de estos sectores se forman subsectores que entran en la dinámica de la organización política.
Como ya se ha señalado otras veces, talvez lo más expresivo de esta orientación está en la carrera por el control de medios de comunicación de masas. El alineamiento del diario La Tercera hacia los sectores duros, la reorientación del diario Las Últimas Noticias hacia una posición más popular y con capacidad de una cierta crítica del gobierno. De la misma manera los grupos constituidos alrededor de las revistas Qué Pasa (Cubillos), Realidad (Jaime Guzmán) y Ercilla.
Naturalmente que estos grupos no se forman este mes, pero sí puede percibirse en este momento una evolución hacia dentro, hasta cierto punto organizacional, realizada teniendo en la perspectiva el proceso de institucionalización ya trazado. Estos movimientos políticos se inscriben dentro de los límites trazados por el Gobierno y su perspectiva apunta a la futura vigencia de una institucionalidad donde pasarían a desempeñar un papel preponderante. Ello en la perspectiva de que el proyecto institucional se siga desarrollando en ese sentido y no se congele en un puro predominio militar que excluya el partidismo político.
LA OPOSICIÓN A SU RINCÓN
Definida la institucionalidad futura, la oposición tiene que ser ubicada. De acuerdo a lo que se indicaba antes, el hecho de que los personeros políticos de oposición, fundamentalmente demócrata cristianos, tiendan a optar por la idea de la «manipulación de conciencia» antes que por la de «fraude masivo» respecto a los resultados electorales presentados por el Gobierno, implica opciones también determinadas en cuanto a estrategia política.
Consciente de esto, el Gobierno trata de forzar la decisión de la DC exigiendo acatamiento. El «caso Zaldívar» se explica en este contexto. Lo que al Gobierno le interesa es ratificar su legitimidad, particularmente la legitimidad futura cuyo fundamento estaría en el plebiscito y los resultados que presenta.
En tanto la DC retrocede aceptando la realidad de los resultados electorales –por mucha «manipulación de conciencia» que haya habido–, el Gobierno le corta espacio, le exige la aceptación de su legitimidad si es que quiere postular a participar en el nuevo juego político como oposición.
La prohibición de retorno de Zaldívar al país, si bien puede haber sido impulsada por los sectores más duros para quitarle interlocutores a los blandos con la DC, parece ser más bien una política generalizada de los grupos en el poder tendiente a reafirmar el modelo institucional.
Frente a este hecho, lo que la DC reclama es justamente que se le fijen los límites dentro de los cuales pueda actuar válidamente como oposición.
Hasta cierto punto, la argumentación sería aproximadamente la siguiente: si los resultados del plebiscito son reales, y si lo fueron en las circunstancias determinadas en que funciona el autoritarismo, entonces la posibilidad de mejorar posiciones radica justamente en lograr la aceptación de la calidad de oposición en el interior del régimen, para tener acceso a los mecanismos que influyen en la conciencia ciudadana. Dicho en otros términos, llegar a ser una especie de partido similar al MDB (el partido opositor en el régimen brasileño).
Por cierto que esta es una alternativa que aún no se ha constituido, y es difícil pronosticar su éxito. Sin embargo, la actitud que asume la iglesia en el período analizado es significativa al respecto. La asistencia del cardenal a la firma del decreto que promulga la nueva Constitución, y la posterior invitación que le hace al general Pinochet para que asista a la clausura del Congreso Eucarístico, «como representante de la Nación», indican un cambio de actitud en la misma dirección.
BUSCANDO EL ESLABÓN PERDIDO
En cuanto a los otros sectores de oposición, tanto social como política, la situación parece diferente. La unidad de la oposición, formada en torno a los planteamientos de la DC frente al plebiscito, se ha ido diluyendo paulatinamente.
La tendencia de la DC, reseñada previamente, implica un cierto alejamiento de las posiciones izquierdistas, un nuevo intento de mostrarse «limpia» para el Gobierno, depurada de cualquier relación con el sector político que queda definitivamente fuera del régimen. La diferencia es que ahora no pretende entrar en el gobierno o formar alianza con un sector de éste para plantear un proyecto alternativo, sino que tiende al aislamiento para ganar el papel de oposición permitida en el nuevo esquema. El problema radica en que tal actitud podría, eventualmente, acarrearle ciertas dificultades en cuanto al control de los movimientos sociales.
Por lo pronto se puede señalar que la unidad opositora, que se ha ido constituyendo hace ya tiempo en el ámbito de los movimientos sociales, se sigue mostrando bastante activa.
En el ámbito universitario se han producido nuevas acciones opositoras unitarias, particularmente en la Universidad de Concepción y la Federico Santa María.
En el plano sindical, el pronunciamiento en defensa de la nacionalización de las minas por parte de dirigentes del cobre y del petróleo, el unánime movimiento de protesta en Caletones (Cobre) que culminó exitosamente para los trabajadores, así como la persistencia de la huelga legal en PANAL, muestran la vitalidad unitaria de la oposición.
En la esfera propiamente política de la izquierda también parecen producirse algunos efectos relacionados con los acontecimientos que se inician el 11 de agosto con los anuncios del general Pinochet respecto a la nueva Constitución, la transición y el plebiscito, y que el Gobierno hace culminar con la presentación de los resultados de este último.
En alguna medida, aquí también se enfrenta el dilema de si tales resultados corresponden a un «fraude masivo» o a una «manipulación de conciencia», puesto que a corto y mediano plazo la aceptación de una u otra tesis tiene connotaciones de importancia respecto a la estrategia a optar. Pero no parece haberse adoptado una resolución definitiva al respecto por todos los grupos.
Aquellos más ligados a la DC por centrismo tienden a seguir los planteamientos de ésta en cuanto a reclamar que se fijen los límites (los más anchos posibles) dentro de los cuales pueda actuar legalmente la oposición.
Las grandes corrientes de la izquierda en Chile, socialistas y comunistas, se saben fuera del esquema institucional. En consecuencia, si no deciden suicidarse políticamente, su interés central sigue siendo el cambio del régimen político. En la medida que la DC tienda a integrarse como oposición al régimen y que la llamada «derecha democrática» se muestre cada vez más débil, se aleja la posibilidad de jugar políticamente como apoyo para que esos sectores logren una apertura en la cual puedan tener cabida. Es lógico esperar que se mantengan en primer plano los problemas de organización política y es difícil que se produzca una línea unitaria en cuanto a la acción. Al menos mientras alguna no se muestra exitosa.
En este punto resulta importante consignar la denuncia del Gobierno de que los últimos actos de violencia política opositora –la ola de incendios intencionales en locales claves– sería obra de miembros del Partido Comunista. Si esto se confirmara, significaría un cambio de importancia en la orientación de ese partido –hasta ahora bastante pacifista y reiteradamente buscando un acuerdo, aún desmedrado, con la DC–, talvez acorde con la declaración de Luis Corvalán, respecto a la eventualidad de una alternativa violenta para Chile.
En todo caso, y tal como se ha señalado en informes anteriores, las posiciones más proclives a la «acción directa» pueden adquirir mayor atractivo para ciertos sectores de la oposición en circunstancias que las acciones orientadas en otro sentido se muestren inútiles.
Por otra parte, la estrategia actual de la DC y la convergencia que buscan todos los grupos socialistas produce el aislamiento del PC, frustrando sus viejos anhelos de política de alianzas. Es posible aventurar que para lograr una mejor ubicación dentro de la oposición, los comunistas no sólo se interesen en problemas de su propia organización, sino que, de alguna manera, pretendan mostrar eficacia en la acción política. Tradicionalmente sería de esperar en la movilización sindical, pero nada descarta técnicas novedosas.
¿EL MUNDO VA PARA ALLÁ?
El panorama internacional parece tornarse ampliamente favorable para el régimen chileno.
La visita a Chile del presidente del Brasil parece haber terminado definitivamente con el aislamiento que sufrió el país a raíz de la intervención militar del año 73. Constituye un triunfo para el general Pinochet, que resalta más aún en cuanto se produce justo inmediatamente después del plebiscito que, según los resultados publicados, aprobó la nueva institucionalidad. Esta visita es relativamente pobre en resultados efectivos tanto a nivel económico (Brasil sigue cerrando sus fronteras a la importación chilena) como estratégico. En esto último, porque el presidente Figueiredo parece embarcado en una campaña de unificación latinoamericana para lograr mejorar posiciones con respecto a Estados Unidos, de manera que no querrá dar motivo a ningún país de la región para que le retire a su amistad.
Por otra parte, las relaciones con los países limítrofes, salvo Argentina, parecen también mejorar. El presidente Belaúnde del Perú da muestras de querer normalizar las relaciones con el gobierno chileno. Mientras que el general García Meza, luego de un preámbulo beligerante hacia Chile, parece haberse olvidado del asunto, más preocupado de reafirmar su autoridad en Bolivia, a la vez que muestra fuertes afinidades ideológicas con el gobierno chileno.
El problema grave sigue siendo el conflicto austral con Argentina. La mediación papal parece haberse entrampado frente a la intransigencia de las partes. Dado el caso de que en ambos países rigen gobiernos autoritarios de las FF.AA., resulta delicado para los jefes de gobierno aparecer ante su principal base de sustentación como cediendo en algo en que los militares son particularmente sensibles.
Por otra parte, para los regímenes imperantes, el conflicto externo, o su amenaza, continúa siendo el mejor argumento para reclamar la unidad nacional y mantener el monolitismo de las FF.AA. Parece, pues, difícil la resolución de tal conflicto.
La elección de Ronald Reagan para la presidencia de EE.UU., y el vuelco que se produce en ese país hacia posiciones más duras en la derecha, constituyen un acontecimiento que es visto como particularmente positivo por el gobierno chileno. Si bien no se sabe aún cuál va a ser la repercusión concreta que esto tendrá en nuestro país, y aunque algunos vaticinen cambios poco importantes, lo cierto es que el régimen podría ver considerablemente mejorada su posición en el ámbito internacional. Al menos si se cumplen las expectativas que sobre la nueva situación política norteamericana se tienen. Hay que tener presente, sí, que sobre la política de Carter se tuvo también grandes expectativas –aunque de signo contrario– que en la práctica no parecen haber tenido mayor efecto en la situación chilena.
Lo que parece de mayor importancia en este momento es el impacto interno que tienen los resultados de las elecciones norteamericanas. En efecto, después de mucho tiempo de repetir que la orientación política adoptada por el régimen era el anticipo del futuro político mundial, el giro norteamericano pareciera corresponder a tal designio. En este sentido, el fortalecimiento ideológico de los grupos en el poder puede resultar considerable, particularmente de aquellos más duros y más reacios a la contaminación democratizante.
Para todos los grupos en el poder, el triunfo de los republicanos en EE.UU. es bueno. Talvez pueda reforzar, momentáneamente, la posición de los más duros. Aunque lo más probable es que los distintos grupos en el poder entren a disputarse una relación privilegiada con el nuevo gobierno.
En cambio, el sector político más desfavorecido con las elecciones norteamericanas parece ser la Democracia Cristiana. Si de Carter no obtuvo nunca un apoyo decisivo, de Reagan ni siquiera puede esperarlo.
INFORME MENSUAL DE COYUNTURA POLÍTICA Nº 6
Santiago, diciembre de 1980
EL PESO DE LOS PLAZOS
Si bien nadie espera cambios conmovedores cuando el 11 de marzo se inicie el período de transición, lo cierto es que esa fecha aparece como revestida de un cierto tono mágico, tal si efectivamente muchas cosas fueran a cambiar.
La verdad es que, aunque permanezcan las mismas autoridades, los mismos poderes del general Pinochet y de la Junta, lo cierto es que, en todo caso, se constituye una situación diferente. Se inicia un gobierno que tiene plazo y se pone en movimiento un procedimiento político encaminado a lograr el funcionamiento político de un sistema de representación.
Dada la largueza de los plazos propuestos y la lentitud de los procedimientos que se inician, resulta aventurado esperar el cumplimiento estricto de uno y otro. No obstante, la inminencia de que se iniciará el período señalado es un hecho que incide muy directamente en el momento político.
Ahora bien, es principalmente en ciertos sectores de poder donde se expresa más claramente esta situación. Existe prácticamente una carrera para lograr las mejores posiciones en el programa de gobierno que se iniciará el 11 de marzo y, en tal sentido, se trata de consolidar ciertos hechos que, de alguna manera, predeterminen el proceso futuro.
En cuanto a los sectores de oposición, su dinámica, si bien más lenta, también parece influida por el reconocimiento de que el gobierno se muestra con el poder suficiente para imponer el itinerario que se ha trazado. Podrá siempre elegir entre actuar dentro de los límites establecidos o buscar la forma de rebasarlos, pero no puede desconocer el hecho de su establecimiento.
SE HACE PROGRAMA AL ANDAR
En términos muy generales, se puede decir que el período presidencial cuenta con un programa. Pero este es un programa de continuidad. Y esta continuidad puede entenderse con matices distintos. Esto permite que los sectores duros y blandos intenten orientar el programa en función de sus propias perspectivas.
Se supone que el 11 de marzo tiene que haberse decidido ciertas opciones. De manera que de lo que se trata es de mejorar las posiciones relativas en el intertanto.
Inmediatamente después del plebiscito, los sectores blandos se apresuraron en reiterar su apoyo al Gobierno y al régimen, pero, a la vez, comenzaron a trabajar activamente en la formulación de una especie de programa de gobierno para el próximo período. Básicamente expresado a través de las páginas de El Mercurio, dicho programa abarca a las denominadas «modernizaciones».
Desde la perspectiva de estos sectores, se considera que la realización de estas modernizaciones significarían una transformación profunda de la sociedad chilena. Tan profunda, que una modificación del régimen político no implicaría peligro alguno, pues se habrían establecido las bases de la continuidad del modelo.
En esta línea, el Plan Laboral aparece ahora completado con la Reforma Previsional, de manera de producir alteraciones profundas en los intereses y comportamiento de los trabajadores.
Resulta paradojal que, habiendo sido los sectores duros los que impusieron sus puntos de vista en el proyecto de Constitución, transición y plebiscito, sean ahora los sectores blandos los que obtienen ventajas en la formulación del programa de Gobierno. Esto quizás se comprende mejor si se considera que la acción política no se presenta sólo como un enfrentamiento duros-blandos, sino que se asiste a una creciente personalización del poder, que otorga al general Pinochet una mayor capacidad de arbitrio entre esos sectores.
En efecto, como se ha señalado repetidas veces, a diferencia de otros regímenes (Brasil, Uruguay, Argentina), en Chile las fuerzas armadas como institución no son las que controlan el poder, sino que es el general Pinochet el que logra legitimarse dentro de ellas como el líder indiscutido. No hay pues una politización de las FF.AA., dentro de la cual se manifiesten los diversos sectores en el poder, y la persona del jefe de Estado pasa a tener una gravitación decisiva.
De esta manera, los sectores «duros» logran que prevalezcan sus puntos de vista en cuanto a la organización del régimen político, mientras que los «blandos» aparecen dando la línea en el terreno económico, convencidos de que en el mediano plazo esto gravitará profundamente en este.
Durante el mes que nos ocupa es posible apreciar cómo los sectores «blandos» siguen consolidando posiciones en el terreno de la política económica: el plan de privatizar en un 50% algunas grandes empresas del Estado, la entrega a particulares de la construcción en vialidad y obras públicas, la aprobación de un presupuesto que contempla un solo reajuste de remuneraciones, son algunos de estos logros. De mayor importancia resulta la Reforma Previsional, que entregará a la empresa privada recursos cuantiosos y acelerará la privatización del sector salud a la que está estrechamente unida, a la vez que significará para los empresarios una reducción del costo de la mano de obra.
Mientras, los sectores duros consolidan situaciones de poder y cierran los espacios políticos abiertos con anterioridad a la realización del plebiscito.

