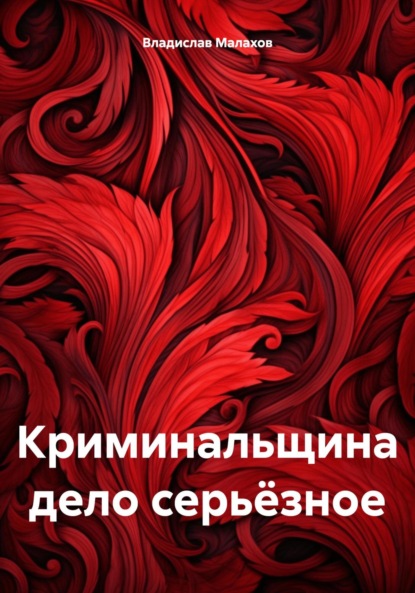- -
- 100%
- +
La estética y el gusto del setecientos no solo toleran, sino que alaban Los placeres de la imaginación, como reza el título del conocido estudio de Joseph Addison en The Spectator (1712). El propio Melchor de Jovellanos, que conocía bien este texto, ensalza la imaginación y reivindica al artista como hombre libre no sujeto a la obra mecánica o artesana. Es una época en la que algunos académicos, como, por ejemplo, Ignacio Núñez Gaona, entonan un Canto a la imaginación en el reparto de premios de la Academia de San Fernando el 14 de julio de 1787. No satisface la mera imitación, por lo que se suceden los elogios a la vis creativa de la imaginación: el conde de Teba, retratado por Goya, en la entrega de premios de 1796, o el propio José Luis Munárriz, en 1802, se muestran de acuerdo en no llamar «artista» al autor desprovisto de ingenio o fantasía4. El propio Goya, en el famoso informe que dirige a la Academia en octubre de 1792, defiende la libertad del pintor, convencido de que «no hay reglas en la Pintura, y que la opresión, ú obligación servil de hacer estudiar ó seguir á todos por un mismo camino, es un grande impedimento á los jóvenes que profesan este arte tan difícil». El artista moderno tiene la necesidad de asombrar, a diferencia del artista de otras épocas, cuya obra —ha escrito Paolo D’Angelo—:
… adquiere valor en la medida en que se adecuaba a los criterios estables y reconocidos de lo bello; pero el artista moderno, constitutivamente aislado, no tiene puntos de referencia a los que remitirse, está condenado a buscar la novedad, a destacarse como individualidad interesante.5
Qué duda cabe que dar nuevos giros a viejos temas o inventar otros inéditos supuso para Goya (muy consciente, como Novalis, de que «solo lo individual interesa»), además del goce puramente artístico de un pintor seguro desde muy joven de su valía e independencia, una forma de promoción social y consolidación del estatus de alguien que procedía de un nivel familiar inferior.
Antes de que se inaugurase de manera oficial el Romanticismo ya se había abandonado el principio de imitación y la estética de la recepción a él asociada. El arte, sobre todo a partir de Goya, ya no podrá entenderse sino como producción o «puesta en obra de la verdad»; como creación autónoma de la fantasía de una subjetividad que no es mero correlato o reflejo de una realidad exterior. Pero esta autonomía de una imaginación que sigue sus propias pautas se revela pronto engañosa, como no tardará en descubrir el pintor aragonés. Lo que parecía el fundamento y la garantía del arte como una producción libre del sujeto, acaba convirtiéndose en una pesada carga para este. Y es que la fantasía, cuando no está bien sujeta con cadenas, acaba enredándonos con sus fantasmas. La imaginación del Goya anterior a la enfermedad y a la guerra es todavía dócil y apocada, una imaginación pacata sometida a los límites de la razón, como la de los ilustrados ávidos de nuevas emociones y libertades. Más tarde el sordo solitario, aguijoneado por el dolor, ya no podrá conjurar esa fantasía desenfrenada que acabará estallando en los Disparates y las Pinturas negras, esa imaginación aterradora y gorgónica, hechicera y siniestra —en el imaginario de Goya, peligrosamente femenina y seductora— que abraza la cabeza de la diosa Razón para asfixiarla y ensombrecer sus Luces.
Cuando el cerebro está dañado por algún accidente —escribe Joseph Addison en Los placeres de la imaginación—, o desordenado o agitado el ánimo de resultas de algún sueño o enfermedad, la fantasía se carga de ideas feroces y aciagas, y se aterra con visiones de monstruos horribles, todos obra suya.
Pero estos monstruos no serían muy difíciles de ahuyentar o de domeñar si se dejasen confinar en el ámbito del cerebro o del sujeto. Addison no hubiera imaginado hasta qué punto la extraña enfermedad de Goya iba a profundizar en la memoria ancestral del dolor. Y es que en la estética goyesca no llegarán a calar aquellas «emociones sublimes» importadas principalmente de Inglaterra a través de Addison y Burke, ese «horror agradable» y civilizado descrito como un dolor o displacer placentero que, finalmente, se resuelve en la esfera del sujeto.
Sin conocerla, Johann Wolfgang von Goethe nos advertía contra una fantasía como la goyesca, la cual es como el dolor que nos avisa de un peligro o, más aún, como una premonición de desastre. La fantasía de un sordo que desoyó las admoniciones de Novalis, quien, en una carta a su amigo Friedrich von Schlegel, escribiría en 1799 que «el sueño y la imaginación están hechos para el olvido. No debemos detenernos en ellos»6. Goya, arrastrado por su vigorosa intimidad, no pudo dejar de hacerlo, aunque nunca llegaría a convertir estos sueños de la imaginación en una mera delicuescencia psicológica. En el pintor aragonés no encontramos esa autocomplacencia narcisista de Heinrich Heine o de Jean Paul Richter, o ese abandono deliberado de Ludwig Tieck al ensueño romántico, a la caza furtiva de sentimientos incitadores de estados oníricos. La incontinencia fantástica de Goya no se debió a la exasperación del yo, sino a su herida mortal, una herida por la que el sujeto (y con el sujeto el mundo entero) se desangra y vacía en una delirante hemorragia de imágenes.
Grabar el Desastre
No deja de asombrarnos el destino reservado a las imágenes. Por una parte, las imágenes son vicarias de las cosas en la medida en que las suplantan para que podamos seguir disponiendo de ellas cuando ya no estén. Por otra parte, sin embargo, tienen el poder de distanciarnos de lo real para abrirnos a un universo de invención en el cual cualquier capricho, libertad o extravagante combinatoria puede jugarse sobre el fondo azaroso de la nada. En las posibilidades que nos abre esta facultad descansa la vertiente lúdica de lo imaginario goyesco, el lado diurno de la ensoñación del pintor, esa dimensión traviesa que acaba siendo una explosión de imágenes luminosas; pero también ese otro lado de lo imaginario con el que no se puede negociar, ese lado ineludible que, como el dolor y la enfermedad, nos deja desamparados, fuera del abrigo de todo refugio moral y huérfanos de cualquier Principio, ya se llame Dios, Razón o Humanidad: se trata del aspecto nocturno de las imágenes que nos conduce de disparate en disparate, de ausencia en ausencia, para acabar enfrentándonos con el último de los disparates. Es el Goya de las clausuras y las oclusiones, los locos y las prisiones; el Goya que va a acabar precipitándose en la sinrazón de las Pinturas negras y los Disparates, imágenes de una lucidez delirante que se mueven como huecos fantasmas o rígidas sombras por el negro Hades del aguatinta y que van a sacar el mundo y al artista fuera de sí hasta abandonarlos a la Intemperie. Aquella imaginación móvil y fluida, aquella fantasía proteica incapaz de detenerse en ningún resultado, de pronto y abruptamente, nos pone al borde de un precipicio tras el cual ya solo queda la caída. De esta manera, en nuestro viaje por esa región de continua apertura y de inagotable novedad que constituye el reino de lo imaginario, acabamos topándonos con ese monstruo que la vida siempre ha querido conjurar, precisamente la madre de toda novedad, como llama a la sombra de la muerte Giacomo Leopardi, el más atormentado y pesimista de los poetas románticos. Diríamos que en los Disparates se ha consumado la oclusión del horizonte de sentido que se había iniciado en los campos de muerte y destrucción de los Desastres, si no fuera porque la muerte, como la vida, también es una imagen, la más sarcástica de ellas: una pura y simple imagen, pues no tenemos otra representación de ella que la del muerto, y este no se parece a nada salvo a sí mismo.
A nada. Pero la nada es demasiado fácil, tan fácil como el absurdo, el cual no se puede afirmar sin proponer un juicio de valor y, por tanto, sin destruirse, porque el absurdo siempre escapa al absurdo. Lo aclara brillantemente Blanchot: «Logos significa imposibilidad del absurdo. Prueba de ello es que cada vez que hablo, digo el sentido y el valor, afirmo siempre finalmente, incluso si es para negar», a menos que el que hable sea alguien que ha cerrado los oídos al Logos. Si el que habla es un sordo como Goya, sabe que también la nada es impotente, que no es posible hallar una salida, ni siquiera en este fin; que cuando se dice «nihilismo» se está aludiendo a la imposibilidad del nihilismo y, por tanto, a la necesidad de ese eterno retorno que aterrorizará a Nietzsche y por cuya ley «nada termina, todo recomienza, lo otro es lo mismo...»7. Por eso aquellos cadáveres amontonados como sacos de los Desastres se levantan ahora de nuevo, maquinalmente, sin despertarse de su sueño infinito, convertidos en esas masas anónimas de los ensacados que en el Disparate del mismo nombre se mueven por la yerma planicie, ocultando sus manos y, con ello, toda posibilidad de voluntad y acción, impotentes, pero no más que cuando fueron arrojados a la guerra como soldados para ser masacrados.
Goya nos lleva a las antípodas del concepto barroco de «imaginación», de esa imaginación que es buena solo si es activa; si, como escribe Giulio Carlo Argan, «exige acción» y es, «por tanto, imaginación de lo posible, de algo que se puede hacer»8. Concepto que no corresponde a esa fantasía arbitraria y «ociosa» del Goya melancólico y solitario de la obra íntima que ha imaginado lo imposible, o mejor —dicho al modo heideggeriano—, que ha anticipado lo imposible como posibilidad. En El 3 de mayo de 1808 en Madrid o «Los fusilamientos» (Madrid, Museo del Prado) Goya había centrado su atención en el antes —la inminencia de la muerte—, que es la categoría temporal de la propia muerte como experiencia o anticipación imaginaria; aunque no se olvida de pintar en un segundo plano el después, si bien despojando a los cadáveres, apiñados como guiñapos y abandonados al peso de su inercia corporal, de esa sublimidad trágica y viril del ideal neoclásico: la sombra de la muerte queda desprovista aquí de toda suerte de tragedia heroica, pues no es una figura la que muere (la muerte de una idea, la de Marat que David pinta con la serenidad exigida por la «lógica trágica de la revolución»9), sino hombres de carne y hueso, gente anónima del pueblo. La renuncia a las masas de sombra por parte del Neoclasicismo implicaba una determinada conciencia de la muerte, encarnada en una cohorte de cadáveres atléticos que, como en David o en la sublimidad literaria de Johann Heinrich Füssli, «conduce el pensamiento hacia la finalidad superior en aras de la cual los héroes han sacrificado su vida»10. En el Goya de 1814 la muerte no constituye más que el lugar (el lugar sin lugar) de la pérdida: de hecho, sus muertos lo pierden todo, no solo su belleza heroica, sino también su finalidad, pues los muertos son únicamente muertos, víctimas inútiles que no proponen al contemplador acciones o conductas ejemplares. Mas en Los fusilamientos todavía se oyen los gritos y los gemidos de horror y desesperación de las víctimas; aún se percibe el olor de la pólvora y el calor de la sangre; aún podemos advertir el apasionamiento de Goya ante unos acontecimientos que, probablemente, no presenció, aunque los vivió como si los tuviera recientes en la retina del recuerdo. La muerte, eso sí, se presiente ya actuando con la eficacia y la ceguera moral de una máquina, oculta en los rostros invisibles del pelotón de fusilamiento.
Ahora bien, cuando haya cesado el estruendo de los disparos, cuando todo vuelva a quedar en silencio —ese silencio que solo puede percibir un sordo—, en el preciso «instante de vacío inmediato al acontecimiento» (Argan) y una vez arrojado el último cadáver a la fosa común, se abrirá la franja que separa, en el artista, la vigilia del sueño, el yo del no-yo, esa grieta de fantasmas y simulacros que adornarán las paredes más íntimas de su casa o que se destacarán sobre el fondo negro del aguatinta. Porque lo que se creía perdido va a resurgir en la ensoñación goyesca, y esas vidas sacrificadas que fueron y ya no son resurgirán de su tumba, aunque solo sea en forma de fantoches o de grotescos disparates, para decirnos que no hay esperanza, que ni siquiera esperemos nada de la nada, que dentro de este mundo la vida está encerrada con la muerte y que la una es tan eterna como la otra. Quizá sea esta la enseñanza del esqueleto que sale de la sepultura para escribir la palabra «nada». «Nada. Ello dirá», como reza el título de la estampa número 69 de la serie de los Desastres.
Lo dirá (ni siquiera me o nos lo dirá) un impersonal ello: no se puede encontrar refugio en la nada, pues no es la nada la que aparece cuando se retira el ser, sino la antigua fatalidad del círculo que el esqueleto del citado grabado traza en la tierra con su brazo. El mismo círculo que en el «Disparate alegre» dibuja el baile de los decrépitos ancianos con unas hermosas jóvenes. Con Goya el nihilismo romántico perderá toda su grandilocuencia: no es Cristo muerto quien, de la mano de Jean Paul, «desde lo alto del edificio del mundo proclama que Dios no existe»; es un cadáver el que, disconforme con la quietud, se rebulle en la tierra para hacerse eco de las calladas quejas del osario.
El Goya de los Desastres de la guerra aún no ha comprendido que no hay nada desastroso en el Desastre. Aún es el hombre que con los brazos en cruz, como Jesús en el monte de los Olivos, predice la desgracia de los tiempos futuros, tal como reza la leyenda de la lámina con la que se inicia la serie, «Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer». Todavía no comprende que el verdadero desastre no es el amontonamiento de cadáveres en la fosa en la que se interrumpe la caída, sino la continua amenaza en nosotros de lo que se encuentra fuera de nosotros, de lo que, como un auténtico disparate, está separado de nosotros. El Desastre es huidizo como el acto de morir. La impresión de desastre de los Disparates rebasa las circunstancias históricas y personales del artista: se trata, escribe Blanchot, de «un desastre inmemorial, anónimo y sin yo», un desastre que «lo arruina todo, dejándolo todo como estaba»; un desastre ilimitado, pues es «lo que no tiene lo último como límite», sino lo que «arrastra lo último en el desastre». En los Desastres de la guerra el artista ha acumulado ruinas, una pira humeante de destrucciones que se eleva hasta el cielo. Pero el Desastre del que habla Blanchot y que ha intuido Goya en la serie de los Disparates es lo que nos separa de aquello siempre ya llegado y, sin embargo, siempre por venir:
Nada le basta al desastre; así como no le conviene la destrucción en su pureza de ruina, tampoco puede marcar sus límites la idea de totalidad: todas las cosas afectadas o destruidas, los dioses y los hombres devueltos a la ausencia, la nada en lugar de todo, es demasiado y demasiado poco [...]. El desastre tal vez hace vana la muerte. A veces el morir nos da el sentimiento de que, si muriésemos, escaparíamos del desastre, y no el de entregarnos a él —y por eso la ilusión de que el suicidio libera—. El desastre, cuyo color negro habría que atenuar —reforzándolo [...].11
De la soledad de Goya ha surgido el pensamiento del Desastre. El pensamiento del Desastre que expone al artista a la Intemperie solo es posible en la obra y por la obra. En la producción de esta el artista no se formula ni se afirma, sino que se realiza en algo exterior, como la borradura o la extenuación del sujeto en la exterioridad de la obra de arte; de ahí la tantas veces aludida relación entre la creación artística y el encuentro con la muerte (aunque sería menos inexacto decir: el encuentro con lo que desde fuera nos constituye, con lo que de manera intensa y silenciosa se escapa fuera de nosotros, aunque siempre esté viniendo, lo ya venido siempre por venir). En esta cercanía que, sin embargo, se mantiene a distancia (solo así se sostiene la vecindad con el Afuera) el viejo Goya aprende despojándose de sí. «Aun aprendo», podemos leer en uno de sus últimos dibujos, en el que vemos a un viejo barbado y encorvado, el propio sujeto, apenas sujeto por dos bastones (MP12, D 4151, GW 1758). Han sido muchos años de caída, siglos para aprender y seguir aprendiendo, asombrándose de que esa verdad del Desastre que se oculta y que tanto ha perseguido se oculte justo en su ocultación. Caer en el Disparate es lo que le ha permitido comprender; caer en un mundo sin historia y sin tiempo, en un espacio sin espacio, en un yo sin yo. Caer en la dirección del Afuera silencioso.
El trasmundo de los Disparates pertenece, más que ningún otro, a los dominios del silencio, apenas molestado por extrañas formas de musitar o bisbiseos de criaturas nonatas, como leves condensaciones del aire irrespirable de la noche, esas otras existencias particulares y sucesivas que la serpiente del eterno retorno digerirá para hacerlas renacer, las mismas que siempre fueron. «Silencio», palabra paradójica. El silencio que «pasa por el grito, el grito sin voz, que rompe con toda habla», escribe Blanchot. Pero la obra de Goya es habla, «ya dice en el silencio el decir que es el silencio. Porque no calla el silencio mortal». Solo un espíritu como el de nuestro sordo podía corresponder al abismal silencio que es el mundo cuando se contempla en la dirección del Afuera; únicamente él, con su oído extraviado y genial, podía escuchar y repetir, como los grandes poetas y trágicos de la Antigüedad, las voces del Afuera silencioso («el silencio del silencio»), hacerse eco de las cosas en su hondura sin fondo; escuchar y repetir ese silencio que ha captado en el silencio de las imágenes, liberadas por igual del mundo (las imágenes ya no son el poder de disponer de los objetos en su ausencia, reteniéndolos, así, en un horizonte de sentido) y de la imaginación del artista. Porque el silencio de las imágenes a veces resulta tan abrumador que no solo acalla el mundo, sino que llega a silenciar el sí mismo del pintor, como si el silencio se pintase a sí mismo condensándose en ensoñaciones cósmicas, pero para guiar a las formas y a las voces a su origen abismático, remontando a los hombres y a las cosas no a su fundamento, sino a lo que queda fuera de todo fundamento, esto es, a la esencia inextricable de lo inesencial —lo inesencial del genuino capriccio—.
El silencio de las imágenes
Para un sordo como Goya el mundo entero ha devenido escritura, una escritura que tiene que leer en los labios de los otros hombres y en los gestos o los movimientos de los objetos que lo rodean. Alguien que ya no vive en el habla se ve obligado a instalarse en la inaudible escritura: ese universo de signos, huellas, señales o imágenes que suplen la falta del habla y la de las cosas reafirmadas por el habla. Pero familiarizarse con este no-mundo de simulacros es ponerse ya en la dirección del lenguaje silencioso e inagotable del Afuera. Al escribir, al dibujar imágenes como hace Goya en el aire, o al producir la ausencia, oye los balanceos y las agitaciones del ser; oye la implosión del habla y del mundo, la amenaza de que esos muros con los que el lenguaje confina a la realidad acaben cediendo y se derrumben hacia dentro por la presión del Afuera.
Goya ahueca formas, dibuja imágenes en el aire. Pero ¿por qué resultan tan inhabitables estas imágenes? Porque las de los Disparates no nos llevan a verdad alguna, es decir, ni a la verdad del sujeto ni a la del ser, sino al «error del ser, al ser como lugar de errancia, a lo inhabitable»13, a la intemperie del mundo, a un lugar exterior a la verdad; por eso Blanchot lo llama «no-verdad», lo inesencial. Semejante desierto sin medida ni lugar de estancia, desprovisto ya del amparo de la Verdad (que es medida y posibilidad del Día, del mundo), ¿a qué puede forzarnos sino a la errancia del exilio, al nomadismo? Sentimiento de lo inesencial que en los Disparates se percibe cuando las imágenes, abandonadas a su propio delirio (entregadas a la impropiedad de lo que ya no designa nada salvo a sí mismas), contagian lo real, no para fundarlo o conducirlo, renovado, a la sublimación o a la trascendencia de la imaginación barroca; antes bien, la apertura propia de las imágenes goyescas nos descubre un espacio sin horizontes, sin mirada, sin sujeto; el espacio ilimitado de las imágenes que giran enloquecidas sobre sí mismas, en un torbellino del que solo se puede salir para caer otra vez en él. Si la composición de los Caprichos, concebida en función del pequeño tamaño de las planchas, «se distingue —como han escrito Pierre Gassier y Juliet Wilson— por un equilibrio casi clásico en la disposición de las figuras en el interior de un espacio determinado», en cambio:
… la composición de los Disparates da la impresión de un espacio ilimitado; los personajes aparecen en primer plano, como si una cámara móvil provista de un teleobjetivo los hubiese aspirado del paisaje; estos son los que dominan la composición, mantenidos en vilo en un equilibrio precario o precipitados en un movimiento giratorio [...].14
Para «borrar» el mundo hay que separar las imágenes de las cosas y de su creador (hasta que la ausencia de las cosas y del artista se descubra en las imágenes). Estas representaciones ya no son las imágenes de la visión ni las de la pintura barroca, que dominan el objeto a distancia. Podemos comparar el espacio que se refleja en los espejos de Velázquez con los espacios vacíos de Goya. Así, mientras en el espejo velazqueño el espacio todavía está constreñido por un marco y reducido a una superficie, a esa dimensión de la representación que acapara el sujeto, en Goya, en cambio, las imágenes se salen de este espacio enmarcado por la subjetividad de una mirada que convierte el mundo en espectáculo o lo funda como espectáculo; de hecho, parecen flotar como sombras suspendidas en el aire que a veces se animaran para iniciar su frenética danza giratoria. El mundo entero se ha ahuecado hasta convertirse en imagen y, como uno de esos globos aerostáticos que tanto llamaron la atención del pintor, comienza a levantarse del suelo y a levitar, por una especie de fantasía onírica y silenciosa semejante a la de esos hombres alados de «Modo de volar», la estampa número 13 de los Disparates; como si después, cuando todo haya desaparecido, cuando todo se haya volatilizado, como las ilusiones («Volaverunt», reza el número 61 de los Caprichos), solo quedara el aire, el espacio en incesante movimiento. Tal es el espacio que crean las imágenes del Disparate goyesco, un espacio que se puede imaginar aéreo, pues donde todo es caída, caída sin fin o caída ilimitada, las cosas no parecen sino flotar en el aire, como las brujas, imágenes emblemáticas, puras imágenes sin referente real alguno que no remiten más que a sí mismas.
Puede decirse que estas imágenes ya no nos hablan, ¡nos miran! Las imágenes de los Disparates nos observan en silencio. No sale de ellas palabra alguna y, sin embargo —tal es la fascinación que nos producen—, en su silencio nos indican la verdad del mundo, aunque esa verdad solo se exprese en lo inesencial del Disparate, pues las imágenes entregadas a su propio capricho devienen en eco las unas de las otras y, en esta repetición incesante, acaban haciéndose eco del rumor interminable; por ello, al explorar el fondo de lo irreal, las imágenes nos conducen a las profundidades últimas de lo real. Esta es la razón de que las representaciones, que son un engaño, nunca constituyan un sencillo engaño,
… sino el peligroso poder de ir hacia lo que es por la infinita multiplicidad de lo imaginario. La diferencia entre lo real y lo irreal, el inestimable privilegio de lo real, reside en que hay menos realidad en la realidad. [...] Es esta deficiencia, una especie de adelgazamiento, de reducción del espacio, la que nos permite ir de un punto a otro, según el curso feliz de la línea recta. Es lo más indefinido, esencia de lo imaginario, lo que impide a K. alcanzar jamás el Castillo, como le impide eternamente a Aquiles alcanzar a la tortuga, y quizá al hombre vivo alcanzarse a sí mismo en un punto que haría de su muerte algo perfectamente humano y, por consiguiente, invisible.15
Tal es el espacio generado por las imágenes de Goya, surgido, como el ser más genuino del pintor, del borde mismo de la realidad y la cultura; de ese margen vacío de acontecimientos históricos, alimentado por la soledad y el aislamiento del artista, que es el límite que nos separa de lo ilimitado y en el que resulta tan fácil perder el equilibrio. Un paso más y ya no haremos pie; no podremos sino levitar con la ingravidez de los descarnados fantasmas, con la levedad de las puras imágenes convertidas en este mundo sin mundo en puras sombras ontológicas; flotar o caer, tanto da, desde ningún sitio hacia ninguna parte, pues ninguna parte de este mundo es el Afuera del mundo. O precipitarse en el único lugar posible (que no es propiamente un lugar, aunque dé lugar), el del vuelo caprichoso de estas imágenes o simulacros que ya no pueden refrenarse, sino que se sueltan para cobrar, en el mismo salto sobre el insondable abismo, autonomía y vida propias hasta salirse de la realidad.