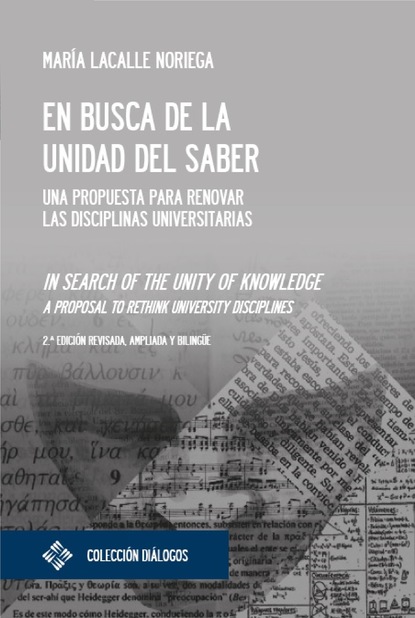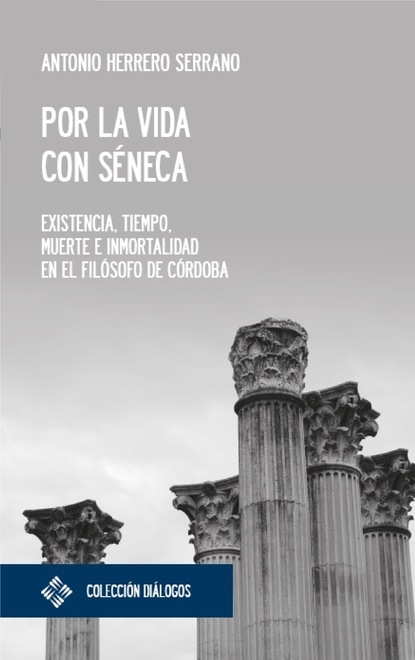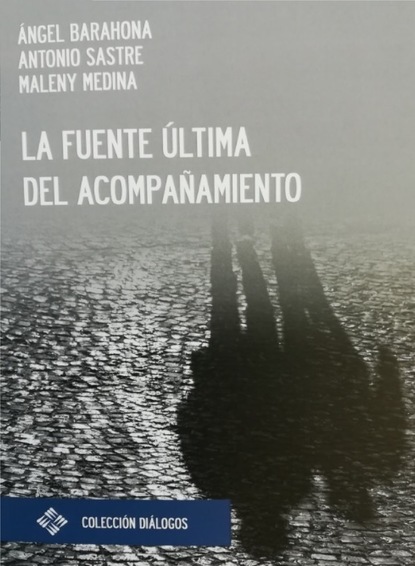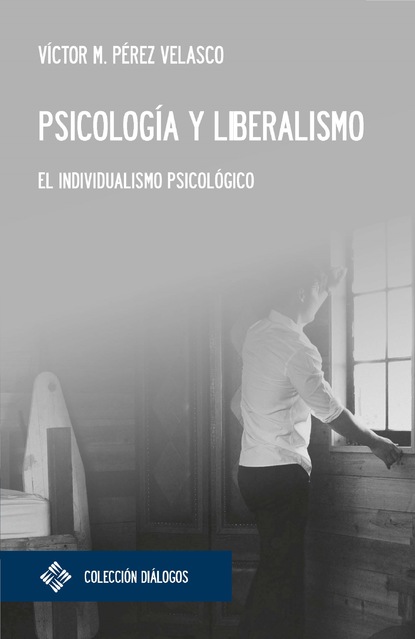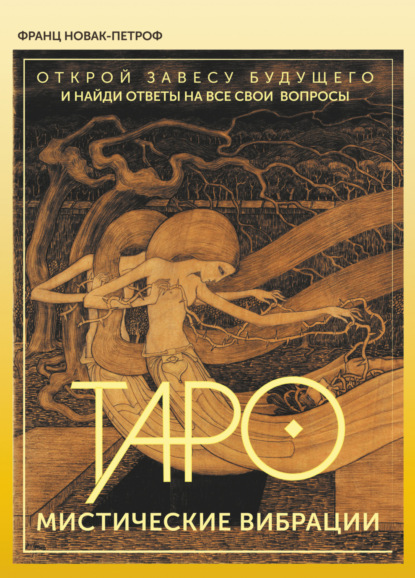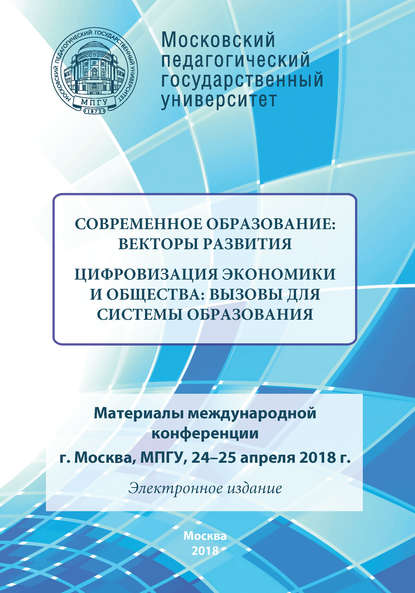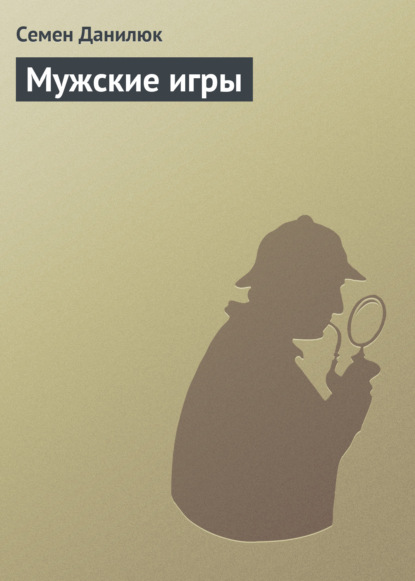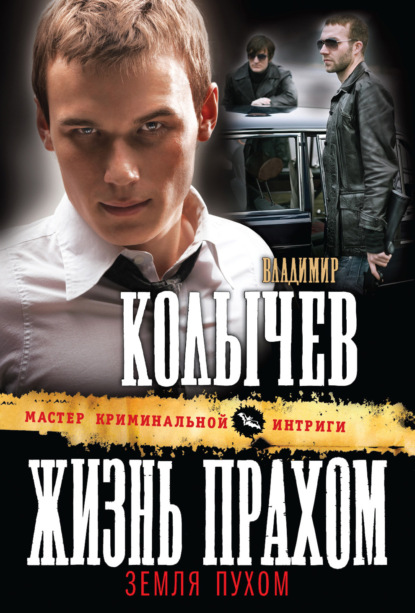Responsabilidad de la persona y sostenibilidad de las organizaciones
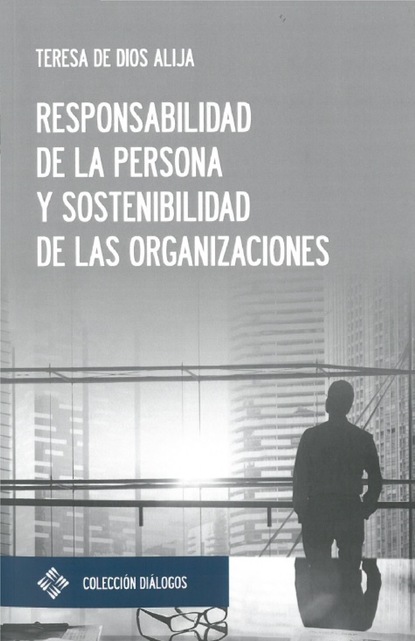
- -
- 100%
- +
La estructura que seguiremos en este trabajo para analizar y mostrar las principales líneas de la historia del pensamiento partirá de la referencia a los antecedentes ético antropológicos de la responsabilidad en la ética griega, medieval y moderna. No hemos encontrado estudios específicos sobre este término en esta época, pero sí múltiples tratados sobre las virtudes, el deber, la justicia o la voluntad que aportan ideas fundamentales para la comprensión del significado actual de la responsabilidad y que presentamos en el primer capítulo.
Tras el estudio del ser humano a través de la padres de la filosofía y en gran medida como consecuencia de sus aportaciones, surge en el siglo XVI la corriente filosófica contemporánea, fuente también de importantes contribuciones al entendimiento de la conducta de las personas. Con objeto de facilitar un hilo conductor claro y una estructuración lógica que nos permita comprender la relación entre las distintas líneas de pensamiento y la coherencia entre las ideas de sus representantes, clasificamos en el segundo capítulo lo que consideramos las principales corrientes de la filosofía contemporánea: individualista liberal, dialéctico marxista, fenomenológica existencialista y humanista cristiana.
A continuación, buscamos las implicaciones del concepto de responsabilidad en la sociedad actual. Así, comenzamos el tercer capítulo con algunos apuntes sobre los antecedentes etimológicos del término responsabilidad. Luego nos remontamos, entre otros, a los estudios ontológicos de autores como Roman Ingarden, Hans Jonas o Enmanuel Lévinas.
En el cuarto capítulo, proponemos el análisis y reflexión sobre la identificación del sujeto responsable con base en las aproximaciones que realizan autores como Peter French,6 Thomas Donaldson,7 Michael Hoffman,8 Richard De George9 o Miguel Alzola,10 que consideran que el mejor modo de posicionarse ante la responsabilidad social es conceptualizándola como la responsabilidad moral atribuida a un sujeto colectivo —la empresa—, y no como la suma de responsabilidades individuales de los miembros de esta. La organización como entidad se contempla así como responsable de las acciones que lleva a cabo.
También nos aproximamos a otros analistas que defienden que no es posible adscribir responsabilidades morales a un sujeto que físicamente no existe; defienden que, al tratarse de un conjunto de personas, cada individuo integrante de una organización debe responder de lo que hace, entendiendo que la empresa en sí misma es tan solo un agente secundario.11 En los últimos años encontramos importantes defensores de este punto de vista: Milton Friedman, Roger Gibson,12 John Danley13 o Amartya Sen14. Además, debemos incluir en este enfoque a Hans Jonas y su defensa de la responsabilidad medioambiental basada en teorías éticas: «Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la Tierra».15
Dentro de este marco teórico, queremos hacer especial mención a J. R. Desjardins, quien considera que la empresa moralmente responsable es aquella en la cual personas buenas están tomando las decisiones fundamentales, y no donde se mide la moralidad con respecto a algún principio externo.16
Enraizadas en estas dos posiciones, la empresa como agente moral, pleno o secundario, a lo largo de la historia podemos encontrar aportaciones de todo tipo que, sin duda, ofrecen cada vez más luz a la realidad de la responsabilidad social de las empresas desde el entendimiento del ser humano.
En los siguientes capítulos tratamos los enfoques de estudio más actuales respecto a la responsabilidad social corporativa (en adelante RSC). Así, en el quinto abordamos el punto de vista más económico de la RSC, anclado en una concepción de negocio enfocado al beneficio y a la ganancia económica para los accionistas (shareholders) y, en el mejor de los casos, para todos aquellos grupos de interés que se relacionan con la empresa de un modo u otro (stakeholder). Este enfoque nace de las aportaciones de pensadores de la talla de Adam Smith, John Maynard Keynes o Stuart Mill y se ha consolidado con las aportaciones de Milton Friedman, complementadas y en ocasiones refutadas por otros estudiosos que realizan sus múltiples aportaciones a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Algunos interesantes estudios intentan justificar la relación directa entre la RSC y la rentabilidad, aunque los datos empíricos no han podido demostrarla con suficiente rigor hasta el momento.
Las propias limitaciones del enfoque económico nos permiten encontrar solvencia en un planteamiento más social de la RSC, que analizamos en el capítulo seis. Los representantes de este enfoque, en principio detractores de la posición de Friedman, sostienen que la empresa no puede concebirse exclusivamente como una entidad privada, sino como una institución social que necesita la relación con numerosos agentes que intervienen en su actividad y que pertenecen a la misma sociedad. Ratifican que, sin la generación de valor para todos los stakeholders, el futuro de la empresa no puede garantizarse.
Se trata de una posición más preocupada por el aspecto social que defiende que la empresa no solo es una entidad orientada a la consecución de beneficios económicos, sino que además debe interesarse por los individuos y por la sociedad. Desde este enfoque relacional, la empresa debe responsabilizarse de los efectos que provoca sobre el medioambiente y la población en general, y debe subsanarlos con sus beneficios económicos.
La doble vertiente de análisis de la RSC está asegurada. Por un lado, los que apuestan por un concepto de empresa que prácticamente solo tiene la responsabilidad de responder ante sus accionistas maximizando los beneficios (rol puramente económico). Por otro, una corriente de pensamiento que defiende que la responsabilidad de las empresas debe ir más allá y darle importancia sobre todo al aspecto social.
La influencia de los dos enfoques anteriores, económico y social, se muestra en la posición que defienden aquellos que apoyan la filantropía para explicar el sentido de las actividades de la empresa. Si bien existen organizaciones formales que no tienen la finalidad de distribuir dividendos y que únicamente se encargan de promover el bien social (organizaciones no gubernamentales), no son ellas el objeto de esta mención. Nos referimos a empresas privadas, autogobernadas, cuya función primordial parece ser obtener una rentabilidad económica, para lo que utilizan la puesta en práctica de distintos tipos de acciones sociales que propicien una buena imagen corporativa, es decir, entendiendo la acción social al servicio de las estrategias de marketing. En el capítulo siete exponemos las implicaciones de este enfoque que llamamos filantrópico.
En el capítulo octavo, mostramos las aportaciones del modelo antropológico propuesto por Rafael Termes y las implicaciones de la responsabilidad en el liderazgo. En el ámbito del trabajo, en el entramado de las relaciones humanas en el mundo laboral y profesional, se da un caldo de cultivo excepcional para actuar moralmente y garantizar los mejores resultados para la persona y para la organización con base en los fundamentos de una antropología que defiende el valor de la persona como ser racional y libre.
A lo largo de la historia, hemos conocido distintos planteamientos respecto a la optimización de los procesos productivos, de la administración del trabajo (Taylor, Mayo) e incluso de los modos y maneras de lograr que las personas se sientan motivadas para ofrecer a la empresa una mayor productividad (Maslow, McClelland, Herzberg, Schein). Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones ha primado el punto de vista del valor añadido que con todo ello obtiene la empresa o el empresario, sin analizar las consecuencias que cada modelo supone para las distintas personas que se relacionan con la organización; en concreto, y más particularmente, pocas veces el punto de vista ha sido el de los trabajadores que ejercen sus funciones haciendo que la empresa sea lo que es en cada momento.
Concluimos esta tercera parte en el capítulo 9 presentando un planteamiento más completo que se sustenta en la aproximación a un modelo integrador que permite explicar las repercusiones de la conducta responsable en la persona, en las organizaciones y en la sociedad.
La responsabilidad social corporativa no puede entenderse plenamente si no es desde una posición teleológica, deontológica y dialógica, y desde un planteamiento estratégico global para la empresa. El problema del bien y del mal está intrínsecamente ligado a la persona y, con ello, al problema de su libertad y de su grado de responsabilidad en cada uno de los contextos en que actúa.
1. La responsabilidad en la historia del pensamiento
En la primera parte de esta investigación analizamos algunos de los más importantes planteamientos éticos propuestos en la Edad Antigua, Moderna y Contemporánea. Exponemos en los primeros capítulos lo que consideramos los pilares del acercamiento a la comprensión del comportamiento de la persona.
A pesar de que el concepto de responsabilidad como tal no comienza a ser tratado como un principio autónomo de la moral hasta el siglo XIX, encontramos algunas alusiones a las implicaciones de este concepto ya a lo largo de la historia.
1.1. ANTECEDENTES ÉTICO ANTROPOLÓGICOS DE LA RESPONSABILIDAD EN LA EDAD ANTIGUA
En Mesopotamia, Hammurabi de Babilonia dicta leyes que marcan la conducta segura y la dirección correcta para lograr la «equidad del país» en el Código de Hammurabi (datado en torno al 1700 a. C.), considerado el primer libro de leyes de la historia. En él encontramos: «Para que yo mostrase la equidad al país, para que yo destruyese al malvado y al inicuo, para que el prepotente no oprimiese al débil, para que yo, como el divino Shamash, apareciera sobre los Cabezas Negras e iluminara la tierra, para que promoviese el bienestar de la gente, me impusieron el nombre».17
Entre las leyes propuestas en ese documento aparece: muerte por ayudar a un esclavo a escapar o refugiar a un esclavo fugitivo, penas duras para quien lesione al miembro de una casta superior, penas leves para quien lesione a miembros de una casta inferior. Si una casa mal hecha causa la muerte de un hijo del dueño de la casa, la falta se paga con la muerte del hijo del constructor.
Podemos comprobar que en esta época los individuos están al servicio del poder, intentan cumplir con sus funciones en la vida terrenal, pues no consideran que exista otra vida de ultratumba, solo intentan cumplir las normas conservadoras predominantes en la ciudad palacio en la que habitan, independientemente de otros.
Por su parte, los egipcios basan la conducta en algunos valores, como la justicia y la renuncia al individualismo en pro del bien común, tal como promulgaban los mandatos del faraón, que se contemplaba como el poder divino. En el conocido como Libro de los muertos (Libro para salir del día), que data de la época de Imperio Nuevo (periodo comprendido entre 1550 a C. y 1070 a C.), se expresan las fórmulas para declarar ante los dioses la justificación de las acciones llevadas a cabo en vida y que permiten al difunto salvarse de los peligros que se le presentan después de la muerte. Se trata, por tanto, de una confesión de gran importancia moral para los egipcios, que aseguran con ello la continuación de su camino en el mundo de los muertos. Algunas de las negaciones recomendadas en este libro son: no cometí delito en lugar de la justicia y la verdad, no conocí el mal: no actué perversamente, no causé aflicción, ni ejercí aflicción, no hice que su amo obrara mal con su siervo, a nadie le hice sentir dolor, no perjudiqué a la gente.
El simple planteamiento de la conveniencia de buscar el bien del otro, y no solo el personal, y el hecho de actuar en consonancia con el deber de cada uno, ya sea por voluntad propia o por seguir los mandatos de un orden superior, es algo que caracteriza la vida en grupo o en sociedad desde tiempos ancestrales y está intrínsecamente relacionado con la responsabilidad social, como vamos a intentar demostrar en las próximas páginas.
En Grecia se plantea la moral desde tres puntos de vista, según la siguiente secuencia evolutiva. En una primera etapa, la vida se caracteriza por la anomia o ausencia de normas morales objetivas. El ser humano no tiene sentido de culpa, no siente responsabilidad. Después, surge la moral del justo medio (con Aristóteles), el paso de la anomia a la presencia de normas externas (heteronomía) dictadas por los dioses, ante los que se rinde cuentas. En un tercer momento, se produce la perturbación anímica, de conciencia, provocada por la sanción. El ser humano se siente plenamente responsable de lo que provoca, de lo que ha causado.
Podemos comprobar que el fundamento de las reglas morales ha pasado a lo largo de los siglos por distintas etapas, en las que se defienden distintas posiciones. Resaltan, por su influencia en la sociedad actual, las aportaciones de Platón y Aristóteles, que argumentan cómo los deseos y actitudes del ser humano se moldean para reconocer y buscar ciertos bienes; la influencia del cristianismo, que defiende que las reglas morales tienen su base en los mandamientos divinos; la posición de los sofistas y Hobbes, que sostienen que las reglas morales ayudan a diferenciar las acciones que satisfacen los deseos del ser humano, y, por último, la gran contribución de la teoría del deber de Kant.
Parece que, a lo largo de la historia, son dos las orientaciones en las que se sustenta la ética occidental, fundamento de la RSC. Por un lado, la tradición aristotélica o teleológica, cuya pregunta clave será: ¿Qué he de hacer para ser feliz? Por otro, la posición deontológica, cuya principal cuestión será: ¿Qué he de hacer para actuar correctamente?
La ética teleológica de Aristóteles parte del conocimiento de la acción humana. Lo importante no es saber qué es la ética, sino practicarla. Se trata de comprender de manera operativa, bajo la dirección de la razón, el deseo humano de alcanzar el bien y la vida buena. Así, la ética de las virtudes se refiere al ámbito del comportamiento y de la costumbre, de las motivaciones y razones. Define modos de ser y de vivir para lograr un fin, la felicidad. Tal como apunta Aristóteles: «Las virtudes no son ni pasiones ni facultades, solo resta que sean modos de ser […]. La virtud del hombre será también el modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza bien su propia función».18 Los hombres aspiran a realizar su plena potencialidad, a encontrar la felicidad, y esto solo es posible a través de la práctica de las virtudes. Entre ellas, la prudencia es la más destacable porque las unifica todas: «La prudencia, entonces, es por necesidad un modo de ser racional, verdadero y práctico, respecto de lo que es bueno y malo para el hombre».19
La ética deontológica propuesta por Kant defiende como correcta la acción que se ajusta a la ley, al deber. El fundamento no es metafísico (conseguir la plena actualización del ser potencial, es decir, la felicidad), sino racional. Cada persona puede someterse a las leyes si decide hacerlo voluntariamente. La voluntad, define Kant, es la capacidad para que uno se autodetermine a obrar conforme a la representación de ciertas leyes. Pero, puesto que el ser humano, además de un ser racional, es sensible y, por tanto, subjetivo, necesita adecuarse a una ley moral o principio objetivo; Kant lo llama el imperativo categórico, que tiene validez universal: «Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal».20 La felicidad metafísica no puede ser el fundamento de la vida del ser humano porque, aunque todos aspiramos a ella, el contenido que cada individuo le da es diferente.
A pesar de todo, teleología y deontología deben estar relacionadas. Realmente, lo importante es actuar como debemos, según lo que nuestra razón dicta como bueno para todo ser humano; esto en sí mismo nos proporciona la felicidad sin perseguirla y sin necesidad de ser conscientes de que es la única manera de lograrla. De ahí que no sea preciso que la persona tenga grandes conocimientos sobre cómo llegar a ser feliz para lograr serlo. Alcanza la felicidad el que hace lo que debe según su propia conciencia social y acierta con lo que favorece al progreso de la humanidad. El reaccionario, el pobre, el desprotegido, puede ser feliz si, teniendo las necesidades básicas cubiertas, actúa de manera responsable para lograr el bien común. El visionario, el rico, el líder, será desgraciado si su conducta no se guía por los principios fundamentales. No es que debamos cumplir con nuestro deber para ser felices, sino que cumpliendo con nuestro deber somos felices. Lo que debemos hacer es lo que nos conduce hacia el fin último, la felicidad. Sin el deseo y la motivación, podemos cumplir las reglas y ser unos profesionales correctos, pero habremos perdido el gusto y la ilusión por los bienes que proporciona esta práctica profesional. Tal como Alasdair MacIntyre explica en Historia de la ética (2006), «habremos perdido el gusto por jugar al ajedrez aunque movamos correctamente las piezas en el tablero y ganemos muchos premios internacionales».
A partir de estas dos líneas de explicación del comportamiento humano, basadas en las virtudes para la búsqueda de un fin último —la felicidad— o en el cumplimiento del deber, a lo largo la historia encontramos distintas aproximaciones al concepto de ética que han dado lugar a diferentes corrientes de pensamiento. Todas ellas suponen una gran influencia en lo que actualmente conocemos como ética empresarial, caldo de cultivo de la RSC; por esta razón, consideramos esencial comprender los fundamentos ético filosóficos de las principales posiciones de la mano de sus principales representantes.
Los orígenes del pensamiento occidental se encuentran en las reflexiones de algunos pensadores griegos que vivieron entre finales del siglo VII y el siglo V a. C., a los que se conoce en general como presocráticos. En el siglo V a. C., Atenas alcanza su mayor esplendor político, económico y cultural bajo el gobierno de Pericles. Son los sofistas quienes dan respuesta a la nueva necesidad de los ciudadanos atenienses de expresarse en público, en un sistema democrático que permite que cualquier ciudadano intervenga directamente ante un jurado, para defender distintas causas.
Con los sofistas se produce un cambio de intereses. Mientras que los presocráticos investigan la naturaleza, los sofistas estudian el ser humano; si los presocráticos reflexionan sobre la naturaleza con un procedimiento esencialmente deductivo, los sofistas reflexionan de modo inductivo; si los presocráticos buscan la verdad objetiva acerca del mundo, los sofistas persiguen el éxito social a través de la retórica.
Lo que realmente preocupa a los sofistas es el problema más importante, por inmediato, para todos: ¿qué debemos hacer?, ¿qué leyes debemos seguir?, ¿son las leyes comunes para todos los seres humanos?, ¿son respaldadas por los dioses?, ¿son las leyes propias de cada Estado o de cada individuo? Una de las conclusiones a las que llegan para dar respuesta a todas estas cuestiones es la necesidad de definir las virtudes morales de los individuos por las buenas actuaciones en cada ciudad Estado, por tanto variables y sujetas a aprendizaje.
Conocemos, a través de sus seguidores, que, en esta misma época, Sócrates (470-399 a. C.) aporta una defensa de la introspección y el diálogo para llegar a la verdad. Comparte el mismo ámbito de problemas que los sofistas, aunque se diferencia de ellos en las soluciones que ofrece a los mismos asuntos. Frente al subjetivismo y relativismo de los sofistas, Sócrates se decanta por el objetivismo. Los valores morales no dependen de una decisión, ya sea individual, ya sea colectiva, sino que son lo que son en virtud de sí mimos. Lograr la felicidad humana implica desarrollar esos valores que permiten alcanzar la armonía y el equilibrio como individuo, en el marco de la ciudad Estado.
Platón (427-347 a. C.) es uno de los máximos exponentes en la transmisión del pensamiento de Sócrates, aunque no por ello dejen de tener importancia sus planteamientos filosóficos. Sin duda es una de las fuentes principales del pensamiento en la historia de la humanidad.
En su intento de proporcionar un análisis de los principios morales que puedan guiar la conducta del ser humano como ciudadano basándose en el mismo discurso socrático, apunta que lo bueno y lo justo para el individuo es lo mismo que para la comunidad y que, por tanto, la persona solo puede ser feliz en el entorno de la polis.
Los intereses de la polis son prioritarios; el interés individual está supeditado al colectivo. La manera de entender la ciudad como ideal se basa en la justicia como término moral y político. Un criterio que se debate entre decir la verdad, dar a cada uno lo que se merece, dar la impresión de ser justo aun no siéndolo o simplemente ser justo porque ello no implica temor. El individuo justo usa la razón y se conduce en la vida siguiendo los dictados de la verdad, la fortaleza, el valor y la moderación en los deseos. El concepto de responsabilidad aún no ha surgido, pero podemos comprobar que muchos de los términos en los que Platón habla de justicia no son sino un punto de partida para analizarla.
Platón considera que las aptitudes personales son las que marcan el lugar que cada ser humano ocupa en la sociedad y, por tanto, cada individuo puede cambiar de una clase social a otra en función de los méritos que sea capaz de lograr; el estatus no es una condición hereditaria.
Pertenecer a la clase de los guardianes, de los guerreros o de los ciudadanos tiene relación con las capacidades del individuo para mandar y vivir con prudencia (sabiduría), para llevar una vida austera basada en el coraje (fortaleza) o para obedecer y vivir sin preocupaciones y con moderación (templanza). Estos tres estados coinciden con las tres partes del alma del ser humano y, al igual que en cada individuo se relacionan entre sí, también lo hacen en la polis o ciudad Estado ideal.
Es un discípulo de Platón, Aristóteles (384-322 a. C.), quien marca un antes y un después en la comprensión de la conducta moral del ser humano; concibe lo bueno como aquello hacia lo que tienden las cosas. Para ser bueno, hay que tener una cierta naturaleza y, por supuesto, una tendencia (teleología), causa final que hace tender a todas las cosas hacia su fin; todas las cosas en potencia tienden hacia su telos, su acto. El ser humano delibera sobre los medios más adecuados (virtudes) para ser feliz y esto lo hace basándose en su razón. La prudencia es la virtud central, pues señala lo más conveniente en cada momento. La bondad está en la acción misma, la felicidad se alcanza realizando cada actividad por lo que supone en sí misma.
Una de las aportaciones esenciales de Aristóteles para el tema que nos ocupa es la Ética nicomáquea, obra en la que el autor trata de conocer cómo el ser humano debe comportarse para encontrar la felicidad, partiendo de su célebre frase: «El bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden», defendiendo siempre que la conducta humana debe ir dirigida a «procurar el bien para un pueblo o ciudad» y dando, como hacía Platón, prioridad a la sociedad sobre el individuo: «Procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más hermoso y divino conseguirlo para un pueblo».21
La felicidad se logra mediante la acción buena, mediante la conducta virtuosa; sin embargo, la definición de los comportamientos que llevan a una vida virtuosa no es fácil, «parece ser distinto en cada actividad y en cada arte».22
Para Aristóteles, existen dos clases de virtud, la dianoética, que se desarrolla mediante el aprendizaje, la experiencia y el tiempo, y la ética, que se adquiere por la costumbre.
La persona tiene la potencialidad de desarrollarlas, de tal manera que el ser humano bueno se hace bondadoso siéndolo y el justo practicando la justicia; asimismo, podríamos hoy decir también que la persona se hace responsable actuando con responsabilidad. «La virtud del hombre es el modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza bien su función propia».23
Para la persona, es necesario buscar, por encima de todo, un bien perfecto, y este solamente será definido por sí mismo: «Llamamos perfecto a lo que siempre se elige por sí mismo y nunca por otra cosa».24 Queremos la felicidad por sí misma, por eso es perfecta y suficiente y agradable al ser humano, pero satisfacerla no es igual para todas las personas.