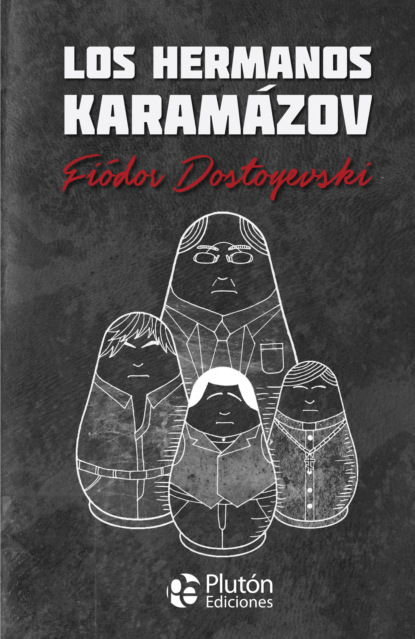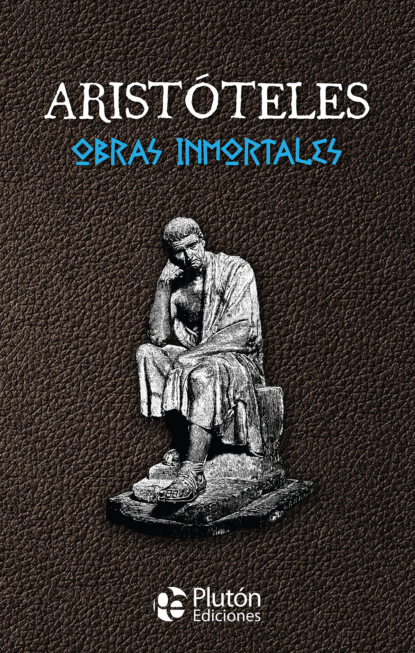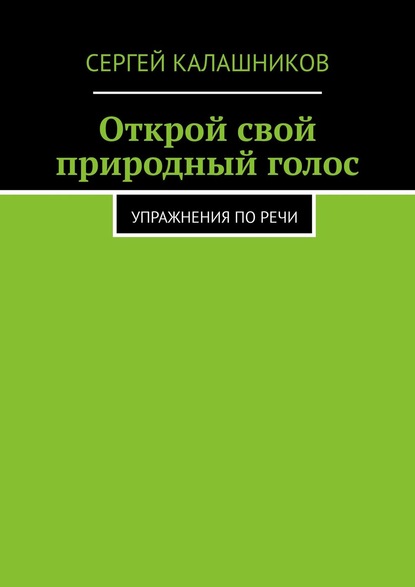Cuentos completos

- -
- 100%
- +
A las seis y veinte el barómetro mostró una altitud de 26.400 pies, es decir, casi cinco millas. Las posibilidades parecían ilimitadas. Ciertamente, usando la trigonometría esférica, era muy fácil determinar el espacio terrestre que alcanzaban mis ojos. La superficie convexa de una fracción de esfera es a la superficie total de la misma lo que el verseno de la fracción al diámetro de la esfera. Pues bien, en esta oportunidad, el verseno —o sea, el espesor de la fracción por debajo de mí— era aproximadamente la misma que mi elevación, o que la elevación del punto de vista sobre el área. Entonces, la proporción de la superficie terrestre que se mostraba ante mis ojos era de cinco a ocho millas. Dicho de otra forma, estaba observando una decimosexta parte del área total del globo terráqueo. El mar lucía sereno como un plato, aunque pude advertir con mi telescopio que se hallaba sumamente rizado. Ya no podía ver el navío que al parecer había tomado rumbo este. Por momentos comencé a sentir intensos dolores de cabeza, en especial en la zona de los oídos, aunque continuaba respirando con mucha facilidad. El gato y las palomas no parecían sentir ninguna molestia.
A las siete menos veinte el globo entró en una región de nubes densas, que me causaron serias dificultades, estropeando mi aparato condensador y mojándome hasta los huesos. Esto, por cierto, fue una particular sorpresa, pues nunca había imaginado posible que tal nube estuviera a esa altura. Creí conveniente liberar dos bultos de cinco libras de lastre, manteniendo ciento sesenta y cinco libras de peso. Al hacerlo no tardé en sobrevolar la zona de las nubes, y al momento me percaté de que mi velocidad de ascenso se había incrementado considerablemente. Luego, a los breves segundos de salir de la nube, un fuerte relámpago la atravesó de punta a punta, incendiándola completamente como si se tratara de un bloque de carbón ardiente. Esto ocurrió, como he mencionado, a plena luz del día. Se me hace imposible imaginar la grandeza que hubiese mostrado el mismo hecho en caso de ocurrir durante la noche. Únicamente el infierno hubiera podido darnos una imagen apropiada. De la manera en que vi tal fenómeno hizo que mi cabello se erizara mientras observaba los abiertos abismos, dejando que mi imaginación descendiera y deambulara por las inusuales galerías abovedadas, los golfos inflamados y los espantosos y rojos abismos de aquel espantoso e indescifrable incendio. Me había salvado por muy poco. Si hubiese continuado un momento más dentro de aquella nube, es decir, si la humedad no me hubiera obligado a soltar lastre del globo, lo más probable es que no hubiera logrado escapar a la desgracia. Este tipo de peligros son tal vez los más grandes que se deben desafiar al viajar en globo, pero se piensa poco en ellos. Sin embargo, ya había alcanzado una elevación demasiado grande como para que volviera a presentarse el peligro.
Me elevaba rápidamente, y a las siete en punto el barómetro señaló nueve millas y media. Comencé a sufrir de gran dificultad para respirar. La cabeza me dolía fuertemente y comencé a sentir algo húmedo en mis mejillas, resultó ser sangre que salía en abundancia de mis oídos. También me preocuparon mis ojos. Cuando pasé mi mano sobre ellos me dio la impresión de que me sobresalían de sus órbitas, además veía distorsionados los objetos que estaban en el globo y al globo mismo. Tales síntomas sobrepasaban lo que yo había imaginado y me causaron cierta alarma. En ese instante, actuando con la mayor irreflexión e imprudencia, lancé tres piezas de lastre de cinco libras cada una. La acelerada velocidad de ascenso así obtenida, me llevó demasiado rápido y sin la progresión necesaria a un estrato de la atmósfera altamente enrarecido, lo que casi se convierte en un hecho fatal para mi proyecto y para mi persona. Repentinamente fui presa de un espasmo que se prolongó más de cinco minutos, e inclusive después de haber disminuido en alguna medida, continué respirando a largos intervalos, jadeando muy penosamente, mientras sangraba abundantemente por la nariz, los oídos y, levemente, hasta por los ojos. Las palomas parecían estar sufriendo mucho y batallaban por escapar, mientras el gato maullaba con desesperación y, con la lengua afuera, se tambaleaba de un lado a otro de la cesta como si estuviera bajo la influencia de un veneno. Cuando comprendí el descuido que había cometido al soltar el lastre ya era demasiado tarde. Imaginé que fallecería en poco tiempo. Además, los trastornos físicos que experimentaba ayudaban a invalidarme casi completamente para hacer el más mínimo esfuerzo en busca de mi salvación. Tenía muy poca capacidad de cálculo y la violencia del dolor de cabeza parecía aumentar por momentos. Reconocí que muy pronto mis sentidos cederían por completo por lo que había tomado una de las cuerdas pertenecientes a la válvula de escape con la idea de intentar un descenso, cuando recordé el chasco que les había jugado a mis tres acreedores y sus posibles consecuencias. Eso me detuvo al instante. Haciendo un esfuerzo por recuperar mis facultades me dejé caer en el fondo de la cesta. Pude lograrlo hasta que llegué a pensar en lo conveniente de hacerme una sangría. Como no tenía con qué hacerla, me vi obligado a ingeniármelas de la mejor forma posible, así que lo logré cortándome una vena del brazo izquierdo con una navaja.
Apenas comenzó a brotar la sangre experimenté un sensible alivio. Después de perder, aproximadamente, lo que contiene media palangana de tamaño ordinario, una gran parte de los síntomas más espantosos desaparecieron totalmente. No obstante no consideré prudente levantarme de inmediato, sino que luego de vendar mi brazo lo mejor que pude, continué en reposo otro cuarto de hora. Transcurrido ese tiempo me levanté, sintiéndome tan aliviado de dolores como me había sentido en la primera parte de mi ascensión. Sin embargo continuaba sintiendo grandes dificultades para respirar y entendí que muy pronto llegaría el momento de usar mi condensador. Mientras tanto observé la gata, que muy cómodamente había vuelto a colocarse sobre mi chaqueta y descubrí, con renovada admiración, que había aprovechado el instante de mi malestar para dar a luz tres gatitos. Esta situación, por completo inesperada, determinaba un aumento del número de pasajeros del globo, pero no me molestó que hubiera ocurrido ya que, más allá de cualquier otra cosa, me daba la oportunidad de comprobar la veracidad de la conjetura que me había motivado a realizar la ascensión. Yo había supuesto que la resistencia usual a la presión atmosférica en la superficie terrestre era la causa de los males que sufre todo ser vivo a determinada distancia de esa superficie. Si los gatitos revelaban síntomas semejantes a los de su madre, debería considerar mi teoría como un fracaso, pero si eso no ocurría, juzgaría el hecho como una fuerte confirmación de tal idea.
Ya, a las ocho de la mañana había logrado una altitud de diecisiete millas sobre el nivel del mar. Por lo que era evidente que mi velocidad de ascenso no solo estaba aumentando, sino que tal aumento hubiera sido probable aunque no hubiese arrojado el lastre como lo hice. Los dolores de cabeza y oídos regresaron por momentos y con mucha fuerza, y por instantes sangraba nuevamente por la nariz, pero en términos generales, padecía mucho menos de lo que podía suponerse. Sin embargo, respirar era cada vez más y más difícil, y cada inspiración me causaba un horrible movimiento convulsivo en el pecho. Entonces, desempaqué el aparato condensador y lo preparé para usarlo inmediatamente.
A esta altura de mi elevación el espectáculo que ofrecía la tierra era majestuoso. Hasta donde alcanzaba mi visión al norte, al sur, y al oeste, se explayaba la infinita superficie de un océano en aparente quietud y que por instantes iba tomando una tonalidad más y más azul. A una amplísima distancia hacia el este se veían con toda claridad las Islas Británicas, la costa marítima de Francia y España, con su pequeña porción del área norte del continente africano. No era posible diferenciar la menor huella de construcciones aisladas y las más soberbias ciudades del planeta se habían perdido totalmente en la faz de la tierra.
Lo que más me llamó la atención de la apariencia de las cosas de abajo fue la supuesta concavidad de la superficie del planeta. De manera poco reflexiva había esperado observar su convexidad real a medida que me elevara, pero pronto pude explicarme tal contradicción. Una línea trazada de manera perpendicular desde mi posición hacia la tierra habría formado la perpendicular de un triángulo rectángulo, cuya base se hubiera alargado desde el ángulo recto hasta el horizonte y la hipotenusa desde el horizonte hasta mi posición. Pero comparándola con la perspectiva que alcanzaba, mi lectura era prácticamente nada. En otras palabras, la base y la hipotenusa del aparente triángulo hubieran sido, en este caso, tan largas al confrontarlas con la perpendicular, que las dos primeras se hubieran podido considerar como paralelas. De esta forma el horizonte del aeronauta siempre se muestra como si estuviera al nivel de la cesta. Mas como el punto ubicado inmediatamente debajo de él pareciera estar —y está— a inmensa distancia, también da la impresión de encontrarse a inmensa distancia por debajo del horizonte. Por ello la supuesta concavidad permanecerá hasta que la elevación trascienda una proporción tan grande con relación al paisaje, que el ilusorio paralelismo de la base y de la hipotenusa desaparezca.
Para este momento, las palomas parecían estar sufriendo mucho. Por lo que decidí, pues, dejarlas en libertad. Primero solté una de ellas, la hermosamente moteada de gris, y la coloqué sobre el borde de la cesta. Se comportó muy inquieta, miraba con ansiedad hacia todos lados, agitando sus alas y gorjeando suavemente, pero no logré convencerla de que se soltara del borde. Por fin la agarré, y la lancé a unas seis yardas del globo. Pero al contrario de lo que esperaba, no tenía ningún deseo de descender, sino que luchó con todas sus fuerzas por regresar mientras lanzaba enérgicos y agudos chillidos. Finalmente, logró alcanzar su posición previa, pero apenas lo había logrado cuando apoyó su cabeza en su pecho y cayó muerta en la cesta del globo.
La otra tuvo más suerte, ya que para evitar que siguiera el ejemplo de su compañera y retornara al globo, la arrojé hacia abajo con todas mis fuerzas y me di el gusto de verla persistir en su descenso con mucha rapidez usando sus alas de la forma más natural. Rápidamente la perdí de vista y no tengo dudas de que llegó a casa sana y salva. La gata, que se había recobrado muy bien de su situación, procedió a devorar con saludable apetito la paloma muerta y luego se durmió muy feliz. A su vez, los gatitos lucían enérgicamente vivaces y no mostraban la más mínima señal de malestar.
A las ocho y cuarto, como ya no me era posible respirar aquel aire sin los más insoportables dolores, comencé a ajustar la conveniente instalación del condensador a la cesta. El mencionado aparato necesita de ciertas explicaciones, y sus excelencias deberán tener en cuenta que mi objetivo en primer lugar, era aislarme y aislar totalmente la cesta de aquella atmósfera sumamente enrarecida en la cual me hallaba, con la finalidad de introducir dentro de mi compartimento y por medio de mi condensador cierta cantidad de dicha atmósfera lo bastante condensada para poder respirarla. Con este objetivo en mente, yo había dispuesto una envoltura o saco muy fuerte, absolutamente impermeable y flexible. La cesta completa quedaba contenida dentro de este saco. Así que después de colocarlo por debajo de la base de la cesta de mimbre y hacerlo subir por los laterales, lo prolongué a lo largo de las cuerdas hasta la orilla superior del aro al cual estaba atada la red del globo. Una vez colocado el saco y cerrando por completo todos los lados y el fondo, tuve que asegurar su boca o abertura pasando la tela por encima del aro de la red o, dicho de otra forma, entre la red y el aro. Pero, si la red era separada del aro para permitir este paso de la tela, ¿cómo sostendría mientras tanto la cesta? Pues bien, la red no estaba unida de forma permanente al aro, sino que estaba sostenida mediante una serie de cordones o lazos. Por lo tanto, solo tenía que desatar unos pocos lazos a la vez, dejando la cesta atada por los restantes. Una vez insertada la porción de tela que constituía la parte superior del saco, volví a amarrar los lazos, pero no al aro —ya que eso no hubiese sido posible puesto que ahora intervenía la tela— sino a una sucesión de inmensos botones colocados en la misma tela, un metro por debajo de la boca del saco y los espacios entre los botones eran iguales a los intervalos entre los lazos. Lista la primera parte, solté otra cantidad de lazos del aro, introduje otra porción de la tela y los lazos que había soltado fueron atados nuevamente con sus correspondientes botones. De esta forma logré insertar entre la red y el aro toda la parte superior del saco. Como es de esperar, el aro cayó dentro de la cesta, mientras que el peso de esta última era sostenido solamente por la resistencia de los botones.
Al primer momento esta solución puede parecer poco adecuada, pero no fue así, ya que los botones eran muy fuertes y como se encontraban tan cerca uno del otro, cada uno de ellos solo tenía que soportar muy poco peso. Aunque la cesta y lo que contenía hubiese sido tres veces más pesado, me habría sentido muy seguro.
Así que luego levanté el aro nuevamente por dentro de la envoltura elástica y lo coloqué casi a su altura anterior mediante tres soportes muy ligeros dispuestos a tal efecto. Como se comprenderá, hice eso para lograr mantener extendido el saco en su remate, de manera tal que la parte inferior de la red mantuviera su posición normal. Ahora, solo me faltaba cerrar la boca del saco y lo hice muy rápido, uniendo los pliegues de la tela y retorciéndolos fuertemente, por medio de un tipo de torniquete fijo desde adentro.
En los laterales de este envoltorio ajustado a la cesta había tres vidrios gruesos pero muy transparentes, por los cuales podía observar en todas las direcciones, horizontalmente, sin ninguna dificultad. En esa parte del saco que correspondía al fondo había una cuarta ventanilla del mismo tipo, que coincidía con una pequeña abertura en el fondo de la cesta. Esto me dejaba ver hacia abajo, pero, no había podido colocar un dispositivo parecido en la parte superior, debido a la forma en que se cerraba el saco y los pliegues que formaba, por lo que no podía esperar ver nada que estuviera situado en el cenit. Igualmente, eso no tenía importancia, pues en el caso de haber instalado una mirilla en la parte alta, el mismo globo me hubiera impedido ver a través de ella.
A treinta centímetros por debajo de una de las ventanillas laterales había un orificio circular, de diez centímetros de diámetro, en el cual había colocado una rosca de bronce. A ella se atornillaba el extenso tubo del condensador, cuyo volumen principal se encontraba, dentro de la cámara de caucho. Mediante el vacío practicado por la máquina, el tubo absorbía una determinada cantidad de la atmósfera circundante y luego, en estado de condensación, la introducía en la cámara de caucho donde se unía con el aire enrarecido en ella existente. Una vez que esta operación se hubo repetido varias veces, la cámara quedó llena de aire respirable. Pero, como no tardaba en viciarse debido al continuo contacto con los pulmones y a lo reducido del espacio, era expulsado con ayuda de una pequeña válvula ubicada en el fondo de la cesta. El aire más denso era proyectado inmediatamente a la enrarecida atmósfera exterior. Y para evitar el contratiempo de que se produjera un vacío absoluto dentro de la cámara, esta purificación del aire no se ejecutaba de una vez sino de manera progresiva, para lograrlo la válvula se abría y volvía a cerrarse durante pocos segundos hasta que uno o dos empujones de la bomba del condensador sustituían el volumen de la atmósfera expulsada. Por vía de experimento coloqué a la gata y a sus gatitos en una pequeña cesta que colgué fuera de la cesta mediante un soporte en el fondo de esta, vecina a la válvula de escape y que me servía para darles alimento cada vez que fuera necesario. Esta instalación, que dejé lista antes de cerrar la boca de la cámara, me dio cierto trabajo pues debí utilizar uno de los colgaderos que he mencionado, al que le amarré un gancho. Tan pronto como el aire más denso colmó la cámara, el aro y las pértigas ya no fueron necesarios, pues la expansión de aquella atmósfera encerrada expandía con fuerza las paredes de caucho.
Cuando terminé todos estos arreglos y hube llenado la cámara como acabo de señalar, ya eran las nueve menos diez. Todo el tiempo que estuve ocupado resistí una espantosa dificultad respiratoria y sentí un terrible arrepentimiento por mi negligencia o, mejor, por mi osadía de dejar para última hora un asunto de tan vital importancia. Pero, apenas terminé, empecé a disfrutar de las bondades de mi invención. Volví a respirar fácil y libremente. Igualmente, me agradó descubrir que los espantosos dolores que me habían abrumado hasta ese momento desaparecían casi por completo. Lo único que me quedaba era una ligera neuralgia, acompañada de una sensación de saturación o hinchazón en las muñecas, tobillos y garganta. Parecía evidente, que la mayoría de las molestias causadas por la falta de presión atmosférica habían desaparecido tal como lo esperaba, y que algunos de los dolores sufridos en las últimas horas podían imputarse a las consecuencias de una respiración insuficiente.
A las nueve menos veinte, es decir, un instante previo al cierre de la abertura de la cámara, el mercurio del barómetro alcanzó su límite y dejó de funcionar, y ya he señalado que era particularmente largo. En ese momento señalaba una altitud de 132.000 pies, o sea, 40 kilómetros, cabe señalar que me era posible contemplar una superficie terrestre no menor a la trescientas veinteava parte de su área total. A las nueve, ya no lograba observar las tierras al este, no sin antes notar que el globo se dirigía rápidamente hacia el nornoroeste. Debajo de mí, el océano mantenía su aparente concavidad, aunque mi vista se veía entorpecida frecuentemente por las masas de nubes que se desplazaban de un lado a otro.
A las nueve y media hice la prueba de lanzar otro puñado de plumas por la válvula. Pero no flotaron como había supuesto, sino que descendieron verticalmente como una bala, en masa y a sorprendente velocidad, perdiéndose de vista en un instante. En principio no supe qué pensar de ese fenómeno tan extraordinario, ya que no podía creer que mi velocidad de ascenso hubiera logrado repentinamente una aceleración tan extraordinaria. Pero no tardé en pensar que ahora la atmósfera se encontraba demasiado enrarecida como para sostener una ligerísima pluma y que por esa razón caían a gran velocidad. Lo que sí llamó mi atención fueron ambas velocidades: la de su descenso y la de mi ascensión.
A las diez encontré que tenía muy poco en lo que ocuparme. Todo estaba bien y estaba convencido de que el globo subía con una velocidad cada vez mayor, aunque ya no tenía manera de verificar su progresión. No sufrí dolores ni molestias de ninguna tipo y disfruté de un estado de ánimo mejor que en ningún otro momento desde que me alejé de Róterdam. Entonces, me ocupé de verificar los diferentes instrumentos y de renovar la atmósfera de la cámara. Decidí hacerlo cada cuarenta minutos para mantener mi buen estado físico, no porque fuese definitivamente necesaria dicha renovación. Mientras, no pude evitar anticiparme al futuro. Mi fantasía viajaba felizmente por supuestas y fantásticas regiones lunares y mi imaginación, sintiéndose libre de ataduras por primera vez, vagaba entre las múltiples maravillas de un territorio oscuro e inseguro. De repente había antiguas y centenarias florestas, vertiginosos abismos y cataratas que se caían estruendosamente en despeñaderos sin fondo. Luego, llegaba a las serenas soledades del mediodía donde nunca soplaba el viento, donde inmensos campos de amapolas y hermosas flores parecidas a lirios se extendían en la lejanía, calladas e inmóviles por siempre. Más tarde transitaba otra distante región, donde se encontraba un vago y oscuro lago limitado por las nubes. Pero no solo estas ilusiones se apoderaban de mi mente. Espantos de naturaleza mucho más aterradora y pavorosa aparecían en mi mente, sacudiendo lo más profundo de mi alma con la sola suposición de su existencia. Pero no dejaba que esto se prolongara demasiado tiempo, considerando con sensatez que los peligros reales y manifiestos de mi viaje eran muchos para atrapar por completo mi atención.
Hacia las cinco de la tarde, mientras trabajaba en regenerar la atmósfera de la cámara, aproveché el momento para observar a la gata y a los gatitos a través de la válvula. Me dio la impresión de que la gata sufría mucho nuevamente y no dudé en atribuirlo a los problemas que tenía para respirar, por otra parte, mi ensayo con los gatitos tuvo un resultado realmente extraño. Como es de suponer, había esperado que revelaran cierto malestar, aunque en menor grado que la madre, y eso sería suficiente para confirmar mi creencia sobre la resistencia a la presión atmosférica habitual. No estaba prevenido para descubrir, al inspeccionarlos con atención, que tenían una salud magnífica y que estaban respirando con perfecta regularidad y soltura, sin dar la menor muestra de padecimiento. No tuve posibilidad de otra explicación, salvo ir más allá de mi planteamiento e imaginar que la atmósfera altamente enrarecida que los rodeaba no era, tal vez (como lo había supuesto), químicamente insuficiente para la vida animal y que, posiblemente, una persona nacida en tal ambiente podría acaso respirarla sin ningún inconveniente, mientras que al descender a estratos más densos, en las cercanías de la tierra, sufriría torturas de naturaleza parecida a las que yo acababa de sufrir. En ningún momento he dejado de lamentar que un estúpido accidente me despojara en ese instante de mi pequeña familia de gatos, impidiéndome avanzar en la comprensión del problema señalado. Cuando pasé la mano por la válvula, con un recipiente de agua para la gata, la manga de mi camisa se enganchó en el lazo que sujetaba la pequeña cesta y, de forma instantánea, lo desató del botón donde estaba atado. Si la cesta se hubiera pulverizado en el aire, no habría podido dejar de verla con tanta rapidez. Creo que no pasó más de una décima de segundo entre el momento en que se soltó y el de su desaparición. Mis mejores deseos la acompañaron en su descenso, pero no tenía ninguna expectativa de que la gata o los gatitos sobrevivieran para narrar lo que había pasado.
A las seis, observé que una gran parte del área visible de la tierra estaba envuelta en una densa oscuridad, la cual siguió creciendo rápidamente hasta que a las siete menos cinco, toda la superficie terrestre a la vista quedó envuelta en la negrura de la noche, aunque transcurrió mucho tiempo hasta que los rayos del sol poniente dejaron de iluminar el globo. Este acontecimiento, aunque ciertamente conocido, no dejó de causarme un gran placer. Estaba claro que por la mañana vería al astro rey muchas horas antes que los habitantes de Róterdam, a pesar de que se encontraban situados mucho más al este, y que así, un día tras otro, en proporción a la altura lograda, disfrutaría de la luz solar por más y más tiempo. Decidí, entonces, llevar una bitácora de viaje y tomar notas de un registro diario de veinticuatro horas ininterrumpidas, o sea, sin considerar el lapso de oscuridad.
A las diez, cuando sentí sueño, decidí acostarme por el resto de la noche, entonces, se me presentó un problema que por más evidente que parezca, se me había escapado de mi consideración hasta ese momento. Si me acostaba a dormir como había decidido, ¿cómo podría regenerar mientras tanto la atmósfera de la cámara? No sería posible respirar en ella por más de una hora y, aunque lograra prolongar ese tiempo a una hora y cuarto, las más desastrosas consecuencias vendrían después. La consciencia de este inconveniente me inquietó muy seriamente, y apenas se me podrá creer si señalo que después de todos los riesgos que había enfrentado, el tema me pareció tan grave como para abandonar todas mis esperanzas de llevar a feliz término mi propósito y decidir comenzar el descenso.
Sin embargo, mi escepticismo fue solo momentáneo. Pensé que el hombre es esclavo de sus costumbres y que en la inercia de su existencia hay infinidad de cosas que se consideran fundamentales, y que lo son únicamente porque se han transformado en hábitos. Es evidente que no podía permanecer sin dormir, pero me acostumbraría fácilmente y sin ningún problema a despertarme de hora en hora en el transcurso de mi reposo. Para renovar completamente la atmósfera de la cámara, solo eran necesarios cinco minutos como máximo, y el único problema era encontrar un procedimiento que —en cada oportunidad— me despertara en el momento necesario.