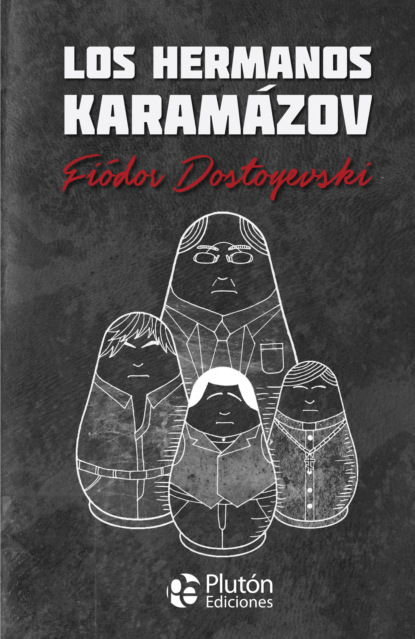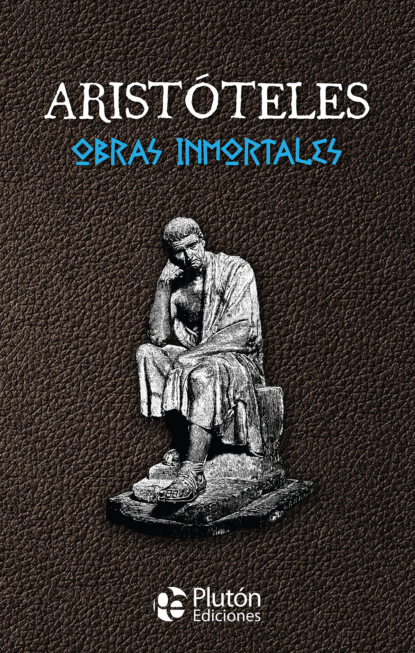Cuentos completos

- -
- 100%
- +
Recuerdo los murmullos de curiosidad que despertó su llegada al recinto universitario la noche del veinticinco de junio. Así mismo recuerdo con claridad que, aunque todos lo calificaron a primera vista de “el hombre más importante del mundo”, nadie emitió fundamentos para tal opinión. Era tan indiscutible que se trataba de una persona singular, que lucía como una impertinencia preguntar en qué se basaba esa singularidad. Pero poniendo este tema a un lado por el momento, me limitaré a señalar que, desde el primer instante en que puso un pie dentro del área universitaria, comenzó a tener sobre las costumbres, acciones, personas, capitales y preferencias de la comunidad entera, una influencia tan marcada como autoritaria, y del mismo modo tan imprecisa como misteriosa. Así, el corto tiempo de su estancia en la universidad determinó una era en sus anales, llamada por todos aquellos que formaron parte de ella la sorprendente época de “la dominación del barón Ritzner Von Jung”.
Cuando llegó a G...n, Von Jung fue a buscarme a mi habitación. Tenía una edad difícil de definir y con ello quiero decir que no era posible calcular su edad juzgando solo los rasgos de su aspecto físico. Bien podía parecer que tuviera quince o cincuenta, pero la verdad es que tenía veintiún años y siete meses. No era un hombre apuesto de ninguna manera, sino más bien todo lo contrario. La forma de su cara era algo angular y severa. Tenía una hermosa frente alta, la nariz achatada y grandes ojos, vidriosos y poco expresivos. En cambio su boca tenía más que mostrar, sus labios eran ligeramente abultados y solía llevarlos cerrados de forma tal, que era imposible pensar siquiera, en la más compleja combinación de rasgos que comunicaran una idea de compromiso, moderación y reposo de forma tan absoluta y definitiva.
Por lo que ya he mencionado, podrá observarse que el barón era sin duda una de esas rarezas humanas que se encuentran muy de vez en cuando, y que convierten la ciencia de la mistificación en el estudio y el quehacer de su vida. Un rasgo especial de su cerebro le otorgaba facultades instintivas para esta ciencia, al tiempo que su apariencia física le daba grandes facilidades para ponerla en práctica. Creo con fervor que, durante esa memorable época a la que tan insólitamente se definió como “la dominación del barón Ritzner Von Jung”, ningún estudiante de G...n logró descubrir el misterio que afectaba su carácter. Tengo la certeza de que nadie en la universidad, aparte de mí, nunca lo creyó capaz de hacer una broma, aunque fuera un simple chiste verbal y mucho menos una broma pesada. Antes habrían calumniado al viejo bull-dog del jardín, al espíritu de Heráclito o al postizo del emérito profesor de teología. Y esto, a pesar de que era evidente que los más insignes e inexcusables engaños, genialidades y burlas eran llevadas a cabo, si no personalmente por él, al menos por su intermediación o complicidad. La belleza de su mistificado arte, si puede llamarse así, radicaba en su gran habilidad (producto de un saber casi instintivo de la naturaleza humana y también de su sorprendente aplomo) a través de la cual siempre daba a entender que las bromas que organizaba se llevaban a cabo a pesar de los esfuerzos que él hacía por evitarlas y por conservar la seriedad y el orden de la universidad. La honda, penetrante y angustiosa mortificación que el fracaso de sus arduos esfuerzos trazaba en todas sus facciones no dejaba la mínima duda sobre su sinceridad en el ánimo hasta de los alumnos más desconfiados. No es menos digna de señalar la astucia con que se las inventaba para trasponer el sentido de lo burlesco del creador a lo creado o de su propia persona a los absurdos que ocasionaba. Antes de este incidente, yo nunca había visto que un bromista esquivara las consecuencias naturales de sus intrigas, es decir, que lo ridículo superara a su propia persona. Cubierto continuamente de una atmosfera de caprichos, mi amigo parecía existir solo para las más estrictas normas de la sociedad, y ni siquiera los habitantes de su propia casa pensaron jamás en asociar la memoria del barón Ritzner Von Jung con otras imágenes que no fueran las del rigor y la majestuosidad.
Durante el tiempo de su estancia en G...n, siempre daba la impresión de que el espíritu del dolce far niente subsistía como un íncubo sobre la universidad. No se hacía otra cosa que dedicarse a la comida, la bebida y a la juerga. Los apartamentos de los estudiantes se habían convertido en igual número de bares y ninguno de ellos eran tan célebres ni tan frecuentados como el del barón. Allí nuestros jolgorios fueron muchos, muy escandalosos y muy prolongados, además, colmados de incidentes.
En una ocasión, habíamos prolongado la reunión casi hasta el amanecer, y se había bebido una exagerada cantidad de alcohol. Los asistentes eran siete u ocho, además del barón y yo, y la mayoría eran jóvenes de fortuna y aristócratas, orgullosos de su estirpe e inclinados hacia un desmedido sentido de la dignidad. Todos ellos manifestaban las ideas más ultragermánicas acerca del duelo. Estas ideas románticas habían tomado un nuevo impulso con algunas publicaciones aparecidas recientemente en París, igualmente, por tres o cuatro episodios con fatales resultado que habían sucedido en G...n. Por esta razón, durante casi toda la noche, la conversación se centró, desenfrenadamente, en el fascinante tema del momento. El barón, que había permanecido particularmente silencioso y abstraído durante la primera parte de la velada, finalmente despertó de su inercia, participó en la conversación y se explayó sobre los beneficios —y particularmente en las bellezas— del código de etiqueta del duelo caballeresco con tal fervor y elocuencia, y con un arrebato tan grande, que provocó el más caluroso entusiasmo en sus oyentes y hasta en mí mismo, que estaba al tanto de que en realidad él ridiculizaba aquellas cosas que en ese momento defendía, y también de todo el desprecio que él sentía por toda la fanfaronade que el duelo merece.
Observando alrededor, en una de las interrupciones del discurso del barón (sobre el cual el lector podrá hacerse una ligera idea si digo que se asemejaba al estilo fervoroso, fastidioso y sin embargo musical de la alocución monástica de Coleridge), pude ver en el rostro de uno de los presentes señales de algo más que un estricto interés general. Este caballero, a quien llamaré Hermann, era curioso en todo sentido, salvo tal vez en el hecho de que era un verdadero tonto. No obstante, en un determinado grupo de la universidad se había formado la fama de ser un agudo pensador metafísico, y de poseer, creo, alguna capacidad para la lógica. Igualmente, había ganado un gran renombre como duelista, incluso en G…n. No logro recordar con exactitud el número de víctimas que murieron en sus manos, pero eran muchas. Era, sin lugar a dudas, un hombre valiente. Pero su mayor orgullo se fundaba en su profundo conocimiento de la etiqueta del duelo y en su pulcritud de su sentido del honor. Estas consideraciones constituyeron una tendencia en él que mantuvo hasta la muerte. Al barón —que siempre estaba a la caza de lo caricaturesco— esas creencias ya le habían dado motivo para sus bromas desde hacía tiempo. Yo no lo sabía. Pero en este caso, particularmente, pude darme cuenta de que mi amigo estaba tramando algo y que el destinatario era Hermann.
A medida que el barón avanzaba con su discurso —mejor cabe decir, con su monólogo—, observé que la emoción de Hermann iba creciendo. Al final, este tomó la palabra, refutó un punto sobre el cual Ritzner insistía y explicó detalladamente sus razones. El barón también le respondió con todo detalle, manteniendo su tono de desmedido entusiasmo y finalizando con un sarcasmo y una ironía que a mi parecer fueron de muy mal gusto. La inclinación de Hermann salió a la luz con toda su fuerza, cosa que pude observar en el estudiado caos que le dio por respuesta. Recuerdo con claridad sus últimas palabras:
—Permítame decirle, barón Von Jung, que sus juicios, si bien en términos generales son ciertos, en muchos aspectos son un descrédito para usted y para la universidad de la que forma parte. Algunos aspectos ni siquiera valen una discusión seria. Incluso, me atrevería a señalar que, si no fuera porque no deseo ofenderlo (aquí sonrió con amabilidad), haría notar que sus opiniones no son las que caben esperarse de un caballero.
Cuando Hermann terminó esta oscura frase, todas las miradas se posaron en el barón. Inicialmente, se puso muy pálido y después muy sonrojado. Luego, dejó caer su pañuelo y cuando se agachó para tomarlo pude ver en su rostro una expresión que ninguno de los allí presentes alcanzó a observar. Era un rostro resplandeciente, con el gesto burlón que formaba su natural carácter, pero que nunca lo había visto mostrarlo salvo cuando estábamos solos y él se permitía ser él mismo. Al instante se levantó y se enfrentó a Hermann. Yo nunca había visto un cambio de expresión, tan absoluto, en tan corto tiempo. Por un instante hasta llegué a pensar que me había equivocado y que el barón actuaba en serio. Daba la sensación de que se estaba conteniendo, y su cara se había puesto de un blanco sepulcral. Permaneció un instante en silencio, al parecer tratando de contener su emoción. Cuando por fin lo logró, tomó una botella que estaba cerca, la sujetó con fuerza y dijo:
—El lenguaje que usted creyó conveniente usar para dirigirse a mí, Mynheer Hermann, es cuestionable en muchos aspectos, y no tengo tiempo ni ganas de aclararlos en detalle. No obstante, señalar que mis juicios no son los que pueden esperarse de un caballero es tan agraviante, que solo me deja espacio para una sola línea de actuación. Igualmente, debo ser gentil con estas personas y con usted, ya que son mis invitados. Tendrá que disculparme si me aparto un poco de lo que es el comportamiento habitual de los caballeros en casos parecidos de ofensa personal. Le pido excusas por el parco esfuerzo de imaginación que le asignaré, le pido que por un segundo considere su reflejo en aquel espejo como si fuera usted mismo en persona. Cuando lo haya hecho, no existirá el menor problema. Lanzaré esta botella de vino a la imagen del espejo, y así, en espíritu, haré lo que debería hacer frente a su insulto, aunque no sea al pie de la letra, evitando de esta forma practicar la violencia contra usted.
Dicho esto, lanzó la botella llena de vino contra el espejo que estaba frente a Hermann. Golpeó con extrema precisión la zona que reflejaba su imagen, y como era de esperar, el cristal se hizo añicos. Todos los allí presentes se levantaron y se marcharon, a excepción mía y del barón. En el momento en que este se retiraba, Ritzner me pidió en voz muy baja que acompañara a Hermann y que le ofreciera mis servicios. Acepté, sin tener muy claro qué pensar de tan grotesco asunto.
El duelista aceptó mi ayuda en su estilo rígido y ultra rebuscado y, agarrando mi brazo, me llevó a su habitación. Se me hizo difícil no reírme en su cara cuando empezó a comentar, con total seriedad, lo que refirió como el carácter “exquisitamente distintivo” de la ofensa recibida. Después de una fastidiosa perorata en su acostumbrado estilo, bajó de la biblioteca una cantidad de libros mohosos sobre el tema del duelo, y estuvo largo rato leyéndome párrafos de su contenido y explicándolos con mucha certeza. Recuerdo el título de algunas de los tomos: la Ordenanza de Felipe el Hermoso sobre el combate personal, el Teatro del honor, de Favyn, y La autorización para los duelos, un tratado escrito por Andiguier. También me mostró con un gran alarde las Memorias de duelos, de Brantome, publicadas con letra de tipo Elzevir, en Colonia en 1666. Era un libro único y valioso, impreso en papel de pergamino, con gruesos márgenes y encuadernado por Deróme. Luego, con un aire de incomprensible astucia, me hizo centrar mi atención en un grueso volumen en octavo, redactado en latín bárbaro por un tal Hedelin, un francés, que tenía el extraño título de Duelli Lex Scripta, et non aliterque. De ese volumen me leyó uno de los capítulos más inusuales respecto a las Injuria per applicationem, per constructionem, et per se, que según me señaló, buena parte de su contenido aplicaba formalmente a su caso “exquisitamente distintivo”, aunque confieso que no llegué a entender ni una sola palabra de todo aquello.
Cuando terminó de leer el capítulo, cerró el libro y me preguntó qué pensaba yo que debía hacerse. Le contesté que confiaba absolutamente en la gran sutileza de sus sentimientos, y que estaría de acuerdo con lo que él propusiera. Mi respuesta lo hizo sentir halagado, y comenzó a escribir una nota para el barón. La cual decía:
Al barón Ritzner Von Jung, 18 de agosto de 18...
Señor:
Mi amigo, el señor P..., le entregará esta comunicación. Me veo en la obligación de pedirle cuanto antes una explicación de lo sucedido esta noche en sus habitaciones. En caso de que usted decline esta solicitud, el señor P... tendrá el gusto de arreglar, junto a la persona que usted señale, los detalles previos a un encuentro.
Con mi más profundo respeto, su humilde servidor,
Johan Hermann
Como no sabía qué otra cosa podía hacer, le entregué a Ritzner la epístola. Cuando se la di hizo una inclinación, y con una expresión muy seria, me señaló que tomara asiento. Después de leer la nota, escribió la siguiente respuesta, que luego le entregué a Hermann:
Al señor Johan Hermann, 18 de agosto de 18...
Señor:
Mediante nuestro común amigo, el señor P..., he recibido su nota de esta noche. Después de reflexionar, reconozco sinceramente lo correcto de la explicación que usted solicita. Habiéndolo reconocido, debido al espíritu exquisitamente distintivo de nuestra poca inteligencia y de la ofensa personal que le infligí, me resulta sumamente complicado expresar lo que tengo que decirle para disculparme de tal manera que sean satisfechas las meticulosas demandas y los variados matices de esta situación. Aún así, confío plenamente en la extrema delicadeza para discriminar, en asuntos relacionados con las normas de la etiqueta, por la cual usted se distingue desde hace mucho tiempo. Por lo que, con la seguridad de ser comprendido, no pronunciaré mis propios sentimientos, sino que tomaré las opiniones de Sieur Hedelin, tal como las escribe en el noveno párrafo del capítulo sobre Injuriae per applicationem, per constructionem, et per se, de su obra Duelli Lex Scripta, et non aliterque. La agudeza de su discernimiento en todos los señalamientos allí tratados serán suficientes, estoy seguro, para convencerlo de que el solo hecho de que yo lo dirija a ese estupendo capítulo, debe satisfacer su solicitud de una explicación en tanto hombre de honor.
Con la expresión de mi más absoluto respeto, su obediente servidor,
Von Jung
Hermann empezó a leer la carta con una expresión áspera, que se fue transformando poco a poco en una sonrisa de la más grotesca vanidad cuando llegó a la mención sobre las Injuriae per applicationem, per constructionem, et per se. Cuando terminó de leer, me solicitó con su más afable sonrisa que tomara asiento, mientras él buscaba el tratado en cuestión. Buscó la página señalada y la leyó en voz baja con mucho detenimiento, cerró el libro y me solicitó, en mi carácter de amigo cercano del barón Von Jung, que lo felicitara por su caballeresca conducta y que le informara que la explicación ofrecida era tan honorable como satisfactoria.
Algo sorprendido por esta reacción, regresé a las habitaciones del barón, quien recibió la amistosa carta de Hermann como si nada. Habló conmigo unos minutos, se dirigió a una habitación interior y regresó trayendo consigo el insigne tratado Duelli Lex Scripta, et non aliterque. Me entregó el volumen y me pidió que leyera una parte de él. Lo hice, pero de nada sirvió pues no logré entender ni una palabra. Entonces él cogió el libro y me leyó un capítulo en voz alta. Cuál no sería mi sorpresa cuando entendí que lo que estaba leyendo era el relato más insensato y espantoso de un duelo entre dos mandriles. Más tarde procedió a explicarme el misterio, señalándome que el ejemplar, al contrario de lo que parecía a primera vista, estaba escrito siguiendo los absurdos versos de Du Bartas, o sea, las palabras se habían colocado diestramente para que mostraran todas las señales exteriores de inteligibilidad y hasta de profundidad, cuando en realidad no tenían ni el más mínimo rastro de sentido. La clave era leer una palabra de cada tres, con lo que se descubría una serie de tontas bromas acerca de un combate realizado en nuestros tiempos.
Luego el barón me comunicó que se las había arreglado para que Hermann conociera la existencia del tratado dos o tres semanas antes de esta broma, que por el tono de su conversación pudo darse cuenta de que lo había leído con suma atención y que creía a pie juntillas que era una obra de singular valor. Basándose en estas señales procedió a actuar. Hermann habría muerto un millón de veces antes de admitir su incapacidad para entender cualquiera de los libros que existen en este planeta acerca del tema del duelo.
Silencio
—Pon atención —dijo el Demonio, apoyando la mano en mi cabeza—. La región de que hablo es una siniestra región en Libia, a orillas del río Zaire. Y allá no hay ni calma ni silencio.
Las aguas del río están teñidas de un color azafranado y enfermizo, y no desembocan en el mar, sino que siempre palpitan bajo el ojo purpúreo del sol, con un movimiento tumultuoso y agitado. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del fangoso lecho del río, se extiende un pálido desierto de enormes nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad y proyectan hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos, mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas eternas. Y un rumor indistinto se levanta de ellos, como el correr del agua subterránea. Y se afligen entre sí.
Pero su reino posee un límite, el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta. Allí, como las olas en las Hébridas, la maleza se agita sin cesar. Pero ningún viento surca el cielo. Y los altos árboles ancestrales oscilan eternamente de un lado a otro con un potente eco. Y de sus altas copas se filtran, gota a gota, rocíos eternos. Y en sus raíces se retuercen, en un convulso sueño, extrañas flores venenosas. Y en lo alto, con un agudo sonido susurrante, las nubes grises se desplazan por siempre hacia el oeste, hasta rodar en cataratas sobre las ígneas paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo. Y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio.
Era de noche y llovía, y al caer era lluvia, pero después de caída se convertía en sangre. Y yo me encontraba en la marisma entre los altos nenúfares, y la lluvia caía en mi cabeza, y los nenúfares se quejaban entre sí en la solemnidad de su aislamiento.
Y de improviso la luna se levantó a través de la fina niebla sepulcral y su color era carmesí. Y mis ojos descubrieron una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río, iluminada por la luz de la luna. Y la roca era gris, tétrica, y alta; y de color gris. En su faz había caracteres grabados en la piedra, y yo anduve por la marisma de nenúfares hasta aproximarme a la orilla, para leer los caracteres en la piedra. Pero no puede descifrarlos. Y me volvía a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso, y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres percibí que decían: DESOLACIÓN.
Y miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre, y me oculté entre los nenúfares para vigilar lo que hacía aquel hombre. Y el hombre era alto y majestuoso y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua Roma. Y su silueta era indistinta, pero sus facciones eran las facciones de una divinidad, porque el manto de la noche, y la luna, y la niebla, y el rocío, habían dejado al descubierto las facciones de su rostro. Y su frente era alta y pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación; y en las escasas arrugas de sus mejillas leí los síntomas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad, y el deseo de permanecer solo.
Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la magnitud del desierto. Miró los inquietos matorrales, y los altos árboles primitivos, y más arriba el susurrante cielo, y la luna roja. Y yo me mantuve al abrigo de los nenúfares, vigilando las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad, pero la noche transcurría, y él continuaba inmóvil en la roca.
Y el hombre distrajo su atención del cielo y dirigió la mirada hacia el melancólico río Zaire y las amarillas, siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares. Y escuchó los lamentos de los nenúfares y el murmullo que se originaba en ellos. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad; pero la noche seguía y él seguía sentado en la roca.
Entonces me sumí en las profundidades de la marisma, vadeando a través de la soledad de los nenúfares, y llamé a los hipopótamos que habitan entre los pantanos en las profundidades de la marisma. Y los hipopótamos escucharon mi llamada y vinieron con los behemot8 al pie de la roca y rugieron sonora y espantosamente bajo la luna. Y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tiritó en la soledad; pero la noche proseguía y él continuaba sentado en la roca.
Entonces maldije los elementos con la maldición del malestar, y una terrible tempestad se congregó en el cielo, donde antes no había viento. Y el cielo se volvió lívido con la violencia de la tempestad, y la lluvia azotó la cabeza del hombre, y las aguas del río se desbordaron, y el río agitado se cubría de espuma, y los nenúfares alzaban clamores, y la floresta se desmoronaba ante el viento, y rodaba el trueno, y caía el rayo, y la roca vacilaba en sus cimientos. Y yo me mantenía escondido y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tiritó en la soledad; pero la noche seguía y él continuaba sentado.
Entonces me puse furioso y maldije, con la maldición del silencio, el río y los nenúfares y el viento y la floresta y el cielo y el trueno y los suspiros de los nenúfares. Y quedaron malditos y reinó el silencio. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo, y el trueno murió, y el rayo no tuvo ya luz, y las nubes permanecieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron, y los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no gimieron, y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la mínima sombra de sonido en toda la extensión del desierto ilimitado. Y miré los caracteres de la roca, y habían cambiado; y los caracteres anunciaban: SILENCIO.
Y mis ojos se posaron sobre el rostro de aquel hombre, y su rostro estaba pálido. Y súbitamente alzó la cabeza, que apoyaba en la mano y, poniéndose de pie en la roca, escuchó. Pero no se percibía ninguna voz en todo el extenso desierto ilimitado, y los caracteres sobre la roca decían: SILENCIO. Y el hombre tembló y, desviando el rostro, huyó a toda velocidad, hasta que dejé de verlo.
Así pues, existen muy hermosos relatos en los libros de los Magos, en los melancólicos libros de los Magos, encuadernados en hierro. Allí, digo, existen preciosas historias del cielo y de la tierra, y del potente mar, y de los Genios que gobiernan el mar, y la tierra, y el majestuoso cielo. También había mucho conocimiento en las palabras que pronunciaban las Sibilas, y santas, santas cosas fueron escuchadas antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero, tan cierto como que Alá existe, digo que la fábula que me contó el Demonio, que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba, es la más pasmosa de todas. Y cuando el Demonio finalizó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rio. Y yo no pude reír con él, y me maldijo porque no lo hacía. Y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del Demonio, y lo miró sin pestañear a los ojos.
Bestias demoníacas mencionadas en la Biblia.
Ligeia
Y allí se encuentra la voluntad, que no agoniza.
¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su vigor?
Pues Dios es una gran voluntad que penetra todas las
cosas por la naturaleza de su atención. El hombre no se
rinde a los ángeles ni por entero a la muerte, salvo
únicamente por la flaqueza de su débil voluntad.
Joseph Glanvill
No puedo, por mi alma, recordar ahora cómo, cuándo, ni exactamente dónde fue la primera vez que coincidí con Lady Ligeia. Largos años han pasado desde entonces, y mi memoria es frágil porque ha padecido mucho. O quizá no puedo ahora recordar aquellos extremos porque, realmente, el carácter de mi amada, su peculiar saber, la singular aunque plácida clase de su hermosura, y la enternecedora y dominante elocuencia de su profundo lenguaje musical se han plasmado en mi corazón con paso tan constante y precavidamente progresivo, que ha sido desapercibido y desconocido. Pienso, sin embargo, que la hallé por vez primera, y luego con mayor insistencia, en una vieja y arruinada ciudad cercana al Rin. Seguramente, la he escuchado hablar sobre su familia. No cabe duda que procedía de una fecha muy remota. ¡Ligeia, Ligeia! Sumergido en estudios que debido a su naturaleza se adecúan más que cualesquiera otros a mitigar las impresiones del universo exterior, me fue suficiente este dulce nombre —Ligeia— para revivir ante mis ojos, en mi fantasía, la imagen de la que ya no está más. Y ahora, mientras escribo, ese recuerdo resplandece, sobre mí, que no he conocido nunca el apellido paterno de la que fue mi amiga y mi prometida, que logró ser mi compañera de estudios y finalmente, la esposa de mi corazón. ¿Fue aquello una orden afectuosa por parte de mi Ligeia? ¿O fue un ensayo de la magnitud de mi cariño lo que me condujo a no hacer averiguaciones sobre ese punto? ¿O fue más bien un antojo mío, un entusiasta y romántico obsequio sobre el altar de la más ferviente devoción? Si solo evoco el suceso de un modo confuso, ¿cómo extrañarse de que haya olvidado tan completamente las circunstancias que le principiaron o le acompañaron? Y en realidad, si en algún momento el espíritu que denominan novelesco, si alguna vez la nebulosa y alada Ashtophet del idólatra Egipto regenta, según comentan los matrimonios catastróficamente adversos, con toda seguridad regentó el mío.