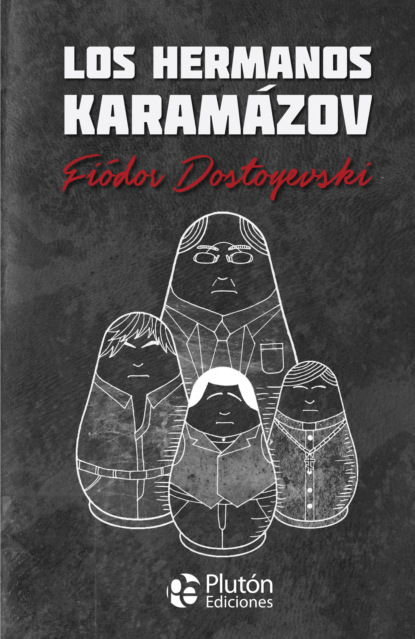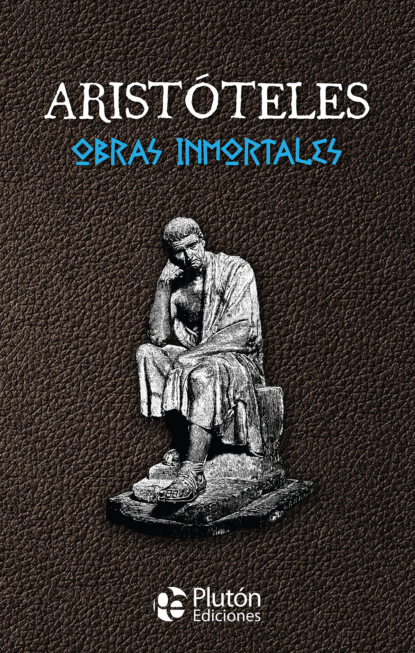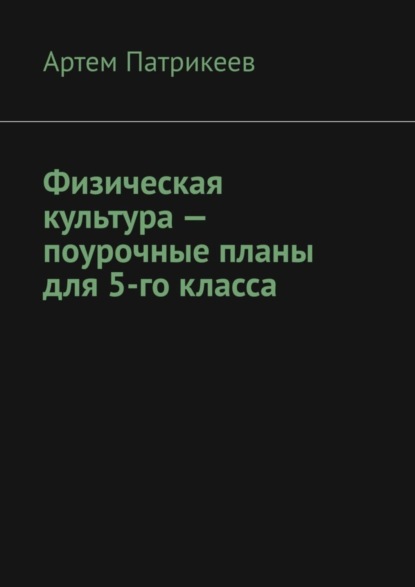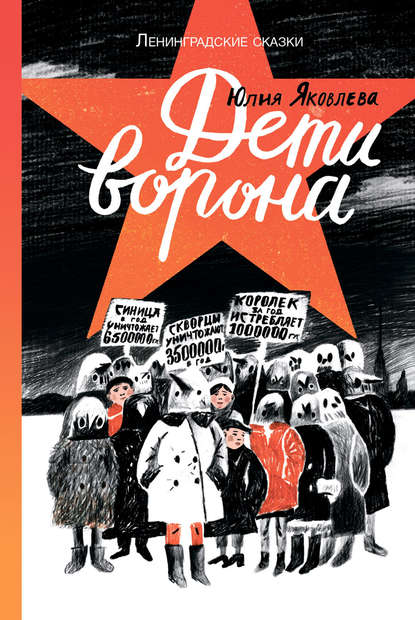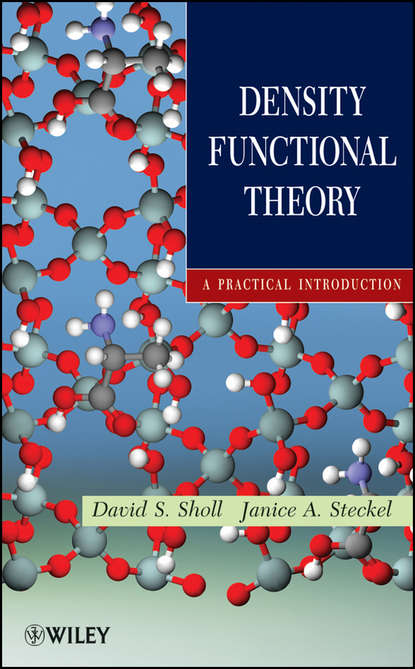Cuentos completos

- -
- 100%
- +
Hay un tema querido, sin embargo, sobre el cual no fracasa mi memoria. Ese es la persona de Ligeia. Era de estatura alta, algo magra, e incluso en los últimos días muy lánguida. Procuraría yo en vano detallar la majestad, la sosegada soltura de su ademán o la insondable ligereza y flexibilidad de su paso. Llegaba y se retiraba como una sombra. No me percataba jamás de su llegada en mi cuarto de estudio, salvo por la amada música de su mustia y dulce voz cuando ella colocaba su blanca mano sobre mi hombro. En cuanto a la hermosura de su faz, ninguna doncella la ha equiparado nunca. Era el fulgor de un sueño de opio, una visión aérea y cautivadora, más fervorosamente divina que las fantasías que aletean alrededor de las almas durmientes de las hijas de Delos. Con todo, sus rasgos no tenían ese esculpido constante que nos han enseñado a reverenciar, incorrectamente, con las obras clásicas del paganismo. “No hay belleza exquisita —expresa Bacon, Lord Verulam, hablando con certidumbre de todas las formas y genera de belleza— sin algo de extraño en las proporciones”. Sin embargo, aunque yo observaba que los rasgos de Ligeia no tenían una regularidad clásica, aunque apreciaba que su belleza era realmente “exquisita” y percibía que había en ella mucho de “extraño”, me empeñaba en vano por desvelar la irregularidad y por buscar los indicios de mi propio concepto de “lo extraño”. Escrutaba el contorno de la frente alta y pálida —una frente ejemplar ¡cuán fría es, realmente, esta palabra cuando se emplea en una majestad tan divina!—, la piel que hacía competencia con el más puro marfil, la dimensión imponente, la serenidad, la agraciada prominencia de las regiones que predominaban las sienes, y luego aquella melena de un color negro como las plumas de un cuervo, reluciente, abundante, naturalmente rizada, y que mostraba toda la magnitud del epíteto homérico: ¡cabellera de jacinto! Observaba yo las líneas sutiles de la nariz, y en ningún otro lugar más que en los agraciados medallones hebraicos había visto una perfección parecida. Era la misma tersura de superficie, la misma proclividad casi imperceptible a lo aguileño, las mismas aletas curvadas con simetría que develaban un espíritu libre. Veía yo la dulce boca. Clausuraba la victoria de todas las cosas celestiales, la curva majestuosa del labio superior un poco corto, el aire tenue y voluptuosamente apoyado del interior, los hoyuelos que se trazaban y el color que proferían los dientes, reflectando en una especie de relámpago cada haz de luz bendita que yacía sobre ellos en sus sonrisas apacibles y plácidas, pero siempre luminosas y triunfadoras. Escrutaba la forma del mentón y allí también hallaba la gracia, la anchura, el dulzor, la majestad, la prolijidad y la espiritualidad griegas, ese contorno que el dios Apolo mostró solo en sueños a Cleómenes, el hijo del ateniense. Y luego veía yo los grandes ojos de Ligeia.
Para los ojos no hallo canon, en la más remota antigüedad. Acaso era en aquellos ojos de mi amada donde guardaba el secreto al que Lord Verulam se refería. Eran, considero yo, más grandes que los ojos comunes de nuestra propia raza. Más grandes que los ojos de la gacela de la tribu que pertenece al valle de Nourjahad. Aun así, a ratos era —en los momentos de enérgica excitación— cuando esa peculiaridad se volvía más notoriamente sorprendente en Ligeia. En esos momentos su belleza era —al menos, así aparentaba quizá a mi imaginación avivada— la belleza de las fantásticas huríes de los turcos. Las pupilas eran del negro más resplandeciente, bordeadas de pestañas de azabache muy extensas, sus cejas, de un diseño ligeramente irregular, poseían ese mismo tono. No obstante, lo peculiar que encontraba yo en los ojos era aparte de su forma, de su color y de su brillo, y debía adjudicarse, en suma, a la expresión. ¡Ah, vocablo sin sentido, puro sonido, vasta extensión en la que se escolta nuestra ignorancia sobre lo espiritual! ¡La expresión de los ojos de Ligeia! ¡Cuántas extensas horas he discurrido en ello; cuántas veces, durante una noche completa de verano, me he empeñado en sondearlo! ¿Qué era aquello, aquel lago más hondo que el pozo de Demócrito que vertía en el fondo de las pupilas de mi amada? ¿Qué podía ser aquello? Se apoderaba de mí la pasión de desvelarlo. ¡Aquellos ojos! ¡Aquellas grandes, aquellas brillantes, aquellas divinas pupilas! Llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de Leda y yo era el más devoto de los astrólogos para ellas.
No existe asunto, entre las muchas inconcebibles rarezas de la ciencia psicológica, que sea más sobrecogedoramente apasionante que el hecho —jamás señalado, según pienso, en las escuelas— de que, en nuestros esfuerzos por traer a la memoria un asunto ya olvidado desde hace mucho tiempo, nos hallemos con frecuencia al margen mismo del recuerdo, sin ser finalmente capaces de recordar. Y así, ¡cuántas veces, en mi fervoroso escrutinio de los ojos de Ligeia, he sentido aproximarse el conocimiento absoluto de su expresión! ¡Lo he tenido cerca, y a pesar de ello, no lo he poseído del todo, y por último, se ha desvanecido en absoluto! Y (¡extraño, oh, el más extraño de todos los enigmas!) he buscado por el mundo, en los objetos más vulgares, un conjunto de analogías con esa expresión. Y me refiero a que, después del periodo en que la belleza de Ligeia transitó por mi espíritu y permaneció allí plasmado como en un altar, saqué de varios seres del mundo material una sensación análoga que se propagaba sobre mí, en mí, bajo el influjo de sus grandes y luminosas pupilas. Por otro lado, no soy menos incapaz de precisar aquel sentimiento, de estudiarlo o incluso de obtener una clara apreciación de él. Lo he identificado, reitero, algunas veces en el aspecto de una viña crecida apresuradamente, en la admiración de una falena, de una mariposa, de una crisálida, de una corriente de agua rauda. Lo he hallado en el océano, en el descenso de un meteoro. Lo he percibido en las miradas de algunas personas de edad antigua. En el cielo hay una o dos estrellas (en especial, una estrella de sexta magnitud, doble y que cambia, y que se puede hallar junto a la gran estrella de la Lyra) que observadas con telescopio, me han producido un sentimiento similar. Me he sentido colmado de él con los sonidos de algunos instrumentos de cuerda y ciertas veces en algunos pasajes de libros. Entre otros incalculables ejemplos, recuerdo bastante bien algo en un volumen de Joseph Glanvill que (tal vez sea sencillamente por su exquisito arcaísmo, ¿quién podría decirlo?) no ha cesado nunca de provocarme el mismo sentimiento:
“Y allí se encuentra la voluntad, que no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su vigor? Pues Dios es una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su atención. El hombre no se rinde a los ángeles ni por entero a la muerte, salvo únicamente por la flaqueza de su débil voluntad”.
Durante el pasar de los años, y debido a una sucesiva reflexión, he logrado conectar, en efecto, alguna lejana conexión entre ese fragmento del moralista inglés y una parte del temperamento de Ligeia. Un ímpetu de pensamiento, de obra, de palabra era quizá el producto, o por lo menos, el comienzo de una gigantesca voluntad que, durante nuestras extensas relaciones, hubiese sido capaz de dar otras y más evidentes pruebas de su existencia. De todas las mujeres que he conocido, ella, la exteriormente tranquila, la siempre amena Ligeia, era la presa más despedazada por los amotinados buitres de la cruel pasión. Y no podía yo valuar aquella pasión, sino por la milagrosa dilatación de aquellos ojos que me embelesaban y me aterraban al mismo tiempo, por la musicalidad casi mágica, por la modulación, la limpidez y la placidez de su voz muy profunda, y por la indómita energía (que hacía doblemente efectivo el contraste con su forma de pronunciar) de las efusivas palabras que ella prefería de manera habitual.
He relatado del saber de Ligeia que era inmensurable, tal como no lo he visto nunca en una mujer. Sabía a fondo las lenguas clásicas, y hasta donde podía evidenciarlo mi propio conocimiento, los dialectos modernos europeos, en los cuales no le descubrí nunca una equivocación. Bien mirado, acerca de cualquier tema de la instrucción académica, tan elogiada solo por ser más difícil, ¿he sorprendido en equivocación alguna vez a Ligeia? ¡Cuán singularmente, cuán alucinantemente, había asombrado mi atención en este último lapso solo ese rasgo en el carácter de mi esposa! He mencionado que su cultura rebasaba la de toda mujer que había conocido, pero ¿en dónde se encuentra el hombre que haya atravesado con éxito todo el extenso ámbito de las ciencias morales, físicas y matemáticas? No observé entonces lo que ahora distingo con claridad, que los conocimientos de Ligeia eran colosales, excepcionales. Por mi parte, me percataba suficientemente de su infinita superioridad para conformarme, con la certidumbre de un colegial, a dejarme conducir por ella a través del ámbito caótico de las investigaciones metafísicas, a las que me dediqué con enardecimiento durante los primeros años de nuestro matrimonio.
¡Con qué vasta victoria, con qué vivas delicias, con qué esperanza sublime la sentía inclinada sobre mí en medio de estudios muy poco incursionados, tan poco conocidos! Y observaba ensancharse en pausada graduación aquella agradable perspectiva ante mí, aquella extensa avenida, espléndida y virgen, a lo largo de la cual yo debía obtener al finalizar la meta de una erudición harto y sagradamente preciosa para no estar prohibida!
Por eso, ¡con qué desesperante pesar observé, después de algunos años, mis anhelos tan bien fundados abrir sus dos alas y partir! Sin Ligeia, yo era nada más que un infante a gatas durante la noche. Solo su presencia, sus narraciones podían hacer vivamente esplendorosos los diversos misterios del trascendentalismo en el cual nos encontrábamos sumidos. Despojado del radiante fulgor de sus ojos, toda aquella literatura ligera y dorada, se hacía insulsa, de una pesada melancolía. Y ahora, aquellos ojos alumbraban cada vez con menos regularidad las páginas que yo analizaba al detalle. Ligeia se enfermó. Los ardorosos ojos refulgieron con un resplandor demasiado glorioso, los pálidos dedos adquirieron el color de la cera y las azules venas de su grande frente latieron vertiginosamente vibrantes en la más dulce emoción. Supe que ella debía morir y peleé desesperado en espíritu contra el horrífico Azrael. Y los esfuerzos de aquella impetuosa esposa fueron, con estupefacción mía, aun más enérgicos que los míos. Había demasiado en su asentada naturaleza que me impactaba y hacía pensar que para ella arribaría la muerte sin sus terrores, pero no fue así. Las palabras son inútiles para dar una idea de la fuerte resistencia que ella mostró en su batalla contra la Sombra. Lloraba yo de aflicción ante aquel lastimoso espectáculo. Hubiese querido serenarla, hubiera querido reflexionar, pero en la intensidad de su feroz anhelo de vivir —tan solo de vivir—, todo aliento y todo argumento habrían sido el colmo de la demencia. No obstante, hasta el último momento, en medio de las torturas y de las sacudidas de su sólido espíritu, no disminuyó la placidez exterior de su comportamiento. Su voz se hacía más dulce y más profunda, ¡pero yo no quería empecinarme en el vehemente sentido de aquellas palabras emitidas con tanto sosiego! Mi cerebro revoloteaba cuando escuchaba aquella melodía sobrehumana y a aquellas soberbias pretensiones que la Humanidad no había conocido nunca antes.
No cabía duda de que me amaba, y me era sencillo saber que en un pecho como el suyo el amor no podía reinar como una pasión común. Pero solo con la muerte entendí toda la magnitud de su afecto. Durante largas horas, sosteniendo mi mano, extendía ante mí su corazón rebosante, cuya devoción más que ferviente alcanzaba la idolatría. ¿Cómo podía yo ser merecedor de la beatitud de tales declaraciones? ¿Cómo podía yo merecer estar condenado hasta el punto de que mi amada me fuese arrancada en el momento de mayor felicidad? Pero no puedo explayarme sobre este tema. Únicamente mencionaré que en la entrega más femenina de Ligeia a un amado, ¡ay!, no merecido, concedido a un hombre indigno de él, advertí por fin el principio de su candente, de su vehemente y serio anhelo de vivir aquella vida que escapaba ahora con tal presteza. Y es ese desordenado ardor, esa vehemencia en su anhelo de vivir —solo de vivir—, lo que no tengo valor para describir, lo que me siento por completo incompetente de manifestar.
A una hora avanzada de la noche en que ella falleció, me convocó urgentemente a su lado, y me hizo enunciar algunos versos compuestos por ella pocos días antes. Me sometí. Son los siguientes:
¡Mira! ¡Esta es noche de gala
después de los últimos años tristes!
Una turba de ángeles alados, ornados
de velos, e inundados en lágrimas,
se sientan en un teatro, para mirar
un drama de temores y esperanzas,
mientras la orquesta exhala, a ratos,
la melodía de los astros.
Mimos, a semejanza del Altísimo,
mascullan y gruñen quedamente,
sobrevolando de un lado para otro;
simples muñecos que van y vienen
a petición de grandes seres informes
que llevan la escena aquí y allá,
¡sacudiendo con sus alas de cóndor
el dolor intangible!
¡Qué extravagante drama! ¡Oh, sin duda,
nunca será olvidado!
Con su espectro, sin cesar hostigado,
por una muchedumbre que apresarle no puede,
en un círculo que rueda eternamente
sobre sí propio y en el mismo sitio;
¡excesiva locura, más pecado aun
y el horror, son alma de la trama!
Pero mira: ¡de entre la chusma mímica
una silueta rastrera se entremete!
¡Una cosa roja de sangre que llega revolcándose
de la soledad escénica!
¡Se revuelca y revuelca! con jadeos mortales
los mimos son ahora su pasto,
los serafines lloran mirando los dientes del gusano
pulular sangre humana.
¡Fuera, fuera todas las luces!
Y sobre cada forma trémula,
el telón cual manto fúnebre,
desciende con tempestuoso ímpetu...
Los ángeles, pálidos todos, lívidos,
se alzan, se descubren, afirman
que la obra es la tragedia Hombre,
y su héroe, el gusano vencedor.
—¡Oh Dios mío! —casi gritó Ligeia, elevándose de puntillas y estirando sus brazos hacia lo alto con un movimiento espasmódico, cuando terminé de declamar estos versos—. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Padre Divino! ¿Acontecerán estas cosas irremisiblemente? ¿No será nunca derrotado ese conquistador? ¿NO somos nosotros una parte y una fracción de Ti? ¿Quién conoce los misterios de la voluntad y su vigor? El hombre no se rinde a los ángeles ni por entero a la muerte, salvo únicamente por la flaqueza de su débil voluntad.
Y entonces, como exhausta por la agitación, dejó caer sus blanquecinos brazos con resignación, y retornó de manera solemne a su lecho de muerte. Y cuando exhalaba sus últimos suspiros se unió a ellos, desde sus labios, un susurro confuso. Afiné el oído y discerní de nuevo las terminantes palabras del fragmento de Glanvill: “El hombre no se rinde a los ángeles ni por entero a la muerte, salvo únicamente por la flaqueza de su débil voluntad”.
Ella falleció, y yo, despedazado por el dolor, no pude soportar más tiempo la solitaria melancolía de mi hogar en aquella sombría y arruinada ciudad junto al Rin. No me faltaba eso que el mundo llama riqueza. Ligeia me había contribuido más; mucho más de lo que compete normalmente a la suerte de los mortales. Por eso, después de unos meses perdidos en deambular sin objetivo, obtuve y me recluí en una especie de retiro, una abadía cuyo nombre no mencionaré, en una de las áreas más selváticas y menos recurridas de la bella Inglaterra.
La lóbrega y triste inmensidad del edificio, el aspecto casi salvaje de la propiedad, los melancólicos y nobles recuerdos que con ella se vinculaban, estaban, a decir verdad, a la par con el sentimiento de total abandono que me había exiliado a aquella remota y solitaria región del país. No obstante, aunque dejando a la parte externa de la abadía su carácter arcaico y la verdeante vetustez que forraba sus muros, me destiné con una perversidad pueril, y quizá con la frágil esperanza de mitigar mis penas, a abrir por dentro magnificencias más que regias. Desde la infancia yo tenía una gran predilección por tales locuras y ahora regresaban a mí como en una senilidad del dolor. (Ay, siento que se hubiera podido develar un comienzo de locura en aquellos lujosos y fantásticos cortinajes, en aquellas ceremoniosas esculturas egipcias, en aquellas cornisas y muebles peculiares, en los ¡extravagantes modelos de aquellos tapices granjeados de oro! Me había transformado en un esclavo obligado de los lazos del opio y todos mis trabajos y mis proyectos habían adquirido el color de mis sueños. Pero no me demoraré en puntualizar aquellos absurdos. Proferiré solo sobre aquella estancia maldita para siempre, donde en un momento de perturbación mental llevé al altar y tomé por esposa —como sucesora de la memorable Ligeia— a Lady Róvena Trevanion de Tremaine, de cabellos rubios y azules ojos.
No hay una sola fracción de la arquitectura y del escenario de aquella estancia nupcial que no se muestre ahora visible ante mí. ¿Dónde tenía la cabeza la soberbia familia de la prometida para dejar, impulsada por la sed de oro, a una joven tan adorada que atravesara el umbral de una estancia adornada así? Ya he mencionado que recuerdo meticulosamente los detalles de aquella estancia, aunque no recuerde tantas otras cosas de aquel raro periodo, y el caso es que no había, en aquella fantástica suntuosidad, sistema que pudiera servirse de la memoria. La habitación estaba ubicada en una grande torre de aquella abadía, erigida como un castillo, era de forma pentagonal y muy amplia. Todo el lado sur del pentágono estaba adornado por una sola ventana —una grandiosa superficie fabricada como una luna entera de Venecia de un tono opaco—, de modo que el resplandor del sol o de la luna que la traspasaban, despidieran sobre los objetos interiores una luz lúgubre. Arriba de aquella gran ventana se extendía el enrejado de una vieja parra que trepaba por los muros macizos de la torre. El techo, de roble de oscura apariencia, era desmedidamente alto, abovedado y curiosamente tallado con las más extrañas y grotescas exhibiciones de un estilo semigótico y semidruídico. En la parte central más apartada de aquella melancólica bóveda pendía, a modo de lámpara de oro de una sola cadena con vastos anillos, un inmenso incensario del mismo metal, de estilo árabe y con muchos caprichosos bordados, a través de los cuales fluían y se retorcían con la vitalidad de una víbora, una cadena continua de luces policromas.
Unos divanes y algunos candeleros dorados de estilo oriental, se encontraban diseminados alrededor, y estaba además el lecho —el lecho nupcial— de estilo indio, bajo y tallado en recio ébano, coronado por un dosel parecido a un manto fúnebre. En cada una de las esquinas de la estancia se levantaba un gigantesco sarcófago de granito negro, reproducido de las tumbas de los reyes frente a Luxor, con su vetusta tapa tallada toda de relieves inmemoriales. Pero era en el tapiz de la estancia, ¡ay!, donde se extendía la más grande fantasía. Los muros, altísimos —de una altura gigantesca, más allá de toda armonía—, estaban tendidos de arriba abajo con un tapiz de apariencia grávida y maciza, realizado del mismo material que la alfombra del suelo y que se admiraba en los divanes, en el lecho de ébano, en el dosel del mismo y en las ostentosas cortinas que tapaban parcialmente la ventana. Aquel material era un tejido de oro de los más lujosos. Estaba moteado, en espacios intermitentes, de formas arabescas de un pie de diámetro aproximadamente, que hacían destacar sobre el fondo sus figuras de un negro azabache. Pero aquellos dibujos no participaban del real carácter del arabesco, más que cuando se las ojeaba desde un cierto punto de vista. Por un mecanismo hoy muy corriente, y cuyos indicios se hallan en la más remota antigüedad, estaban hechas de forma tal que modificaban su aspecto. Para quien entrara en la estancia, adquirían la apariencia de simples monstruosidades; pero, cuando se acercaba después, aquella apariencia se desvanecía gradualmente, y paso a paso el invitado, cambiando de sitio en la habitación, se encontraba rodeado de una hilera continua de formas horrendas, como las originadas debido a la superstición de los normandos o como aquellas imágenes que se levantan en los sueños pecadores de los frailes. El producto fantasmagórico se intensificaba en gran parte por la inclusión artificial de una vasta corriente de aire atrás de los tapices, que otorgaba al complejo una horrífica y perturbadora animación.
Tal era la mansión y tal era la estancia nupcial donde estuve con la dama de Tremaine los impíos momentos del primer mes de nuestro matrimonio, y transcurrieron con una leve zozobra. Que mi esposa tuviese temor de las furiosas excentricidades de mi carácter, que me evadiese y apenas me amase, no podía yo dejar de percibirlo, pero aquello casi me placía. La odiaba con una furia más propia del demonio que del hombre. Mi memoria se tornaba (¡oh, con cuánta intensidad de dolor!) hacia Ligeia, la amada, la honorable, la bella, la sepultada. Disfrutaba recordando su pureza, su erudición, su elevada y excelsa naturaleza, su fervoroso e idólatra amor. Ahora mi espíritu ardía completa y libremente con una llama más candente que la suya propia. Con la excitación de mis sueños de opio (pues me hallaba vulgarmente atrapado por las cadenas de la droga), gritaba su nombre en la tranquilidad de la noche o durante el día en los retiros recónditos de los valles, como si con el ímpetu salvaje, la pasión majestuosa, el fuego devorador de mi anhelo por la desaparecida, pudiese yo regresarla a las sendas de esta tierra que había ella abandonado —¡ah!, ¿será posible?—para siempre.
A inicios del segundo mes de matrimonio, Lady Róvena fue perjudicada con una dolencia inesperada de la que se recuperó lentamente. La fiebre que la atacaba hacía sus noches penosas y en la intranquilidad de un pequeño sopor, conversaba sobre ruidos y de movimientos que se generaban en un lado y en otro de la torre, y que acusaba yo a la perturbación de su imaginación o acaso a las influencias fantasmagóricas de la misma estancia. Su convalecencia terminó y, finalmente, se recuperó. Aun así, no había pasado más que un corto periodo de tiempo, cuando un segundo y, en demasía, violento ataque la volvió a sumir en el lecho del dolor, y de aquel ataque no recuperó nunca del todo su complexión que había sido siempre frágil. Su dolencia tuvo desde ese periodo un carácter preocupante y unas recaídas más preocupantes aun, que retaban toda ciencia y los intrépidos esfuerzos de sus médicos. A medida que se agudizaba aquel malestar crónico, que desde entonces, sin duda, se había posesionado por demás de su complexión para ser plausible que lo arrancasen medios humanos, no pude dejar de notar una exasperación nerviosa creciente y una excitabilidad en su temperamento por los motivos más triviales de temor. Volvió ella a conversar, y ahora, con mayor frecuencia y repetición, de ruidos —de tenues ruidos— y de movimientos atípicos en los tapices, los que ya había señalado.
Una noche, hacia finales de septiembre, me suplicó prestar atención sobre aquel tema angustioso en una tonalidad más desusada que de costumbre. Acababa ella de despertar de un agitado sueño, y había yo espiado, con un sentimiento medio de zozobra, medio de indefinido terror, las muecas de su demacrado rostro. Me encontraba sentado junto al lecho de ébano en uno de los divanes indios. Ella se levantó a medias y mencionó en un excitado murmullo los ruidos que entonces escuchaba, pero que yo no lograba escuchar con precisión, y de movimientos que entonces observaba, aunque yo no los notase. El viento corría rápidamente por detrás de los tapices, y me dispuse a mostrarle (lo cual tengo que confesar que no podía creerlo del todo) que aquellos murmullos apenas articulados y aquellos movimientos casi imperceptibles en las figuras del tapiz eran tan solo el producto natural de la corriente de aire habitual. Pero la palidez mortal que se expandió por su cara me comprobó que mis esfuerzos por tranquilizarla eran vanos. Pareció perder el conocimiento y no había cerca criados a quienes acudir. Recordé el lugar donde estaba guardada una botella de un vino ligero recetado por los médicos, y atravesé, presuroso, por la estancia en su busca. Pero al transitar bajo la luz del incensario, dos detalles de una naturaleza sorprendente llamaron mi atención. Pude sentir algo palpable, aunque invisible, que pasaba cerca de mí, y miré encima el tapiz de oro, en el centro mismo de la avivada luz que proyectaba el incensario, una sombra, una frágil e indefinible sombra de angelical apariencia, tal como se llega a imaginar la sombra de una silueta. Pero como yo estaba vivamente exaltado por una dosis excesiva de opio, no le otorgué más que una nimia importancia a aquellas cosas ni le hablé de ellas a Róvena. Hallé el vino, atravesé de nuevo la habitación y llené una copa que acerqué a los labios de mi desmayada mujer. Mientras tanto, se había recompuesto en parte y agarró ella misma la copa, mientras yo me dejaba caer sobre el diván cercano al lecho con los ojos fijos en su persona. Fue allí cuando escuché claramente un sutil rumor de pasos sobre la alfombra. Al lado del lecho, y un segundo después, cuando Róvena hacía el ademán de llevar el vino hasta sus labios, miré o pude haber soñado que observaba caer dentro de la copa, como de alguna fuente invisible que se hallase en el aire de la estancia, tres o cuatro gruesas gotas de un líquido fúlgido color rubí. Si yo lo observé, Róvena no lo hizo. Tomó el vino sin vacilar, y me guardé bien de comentarle sobre aquel incidente que debía yo considerar, después de todo, se sentía como sugerido por una imaginación sobresaltada a la que hacían morbosamente viva el terror de mi mujer, el opio y la hora.