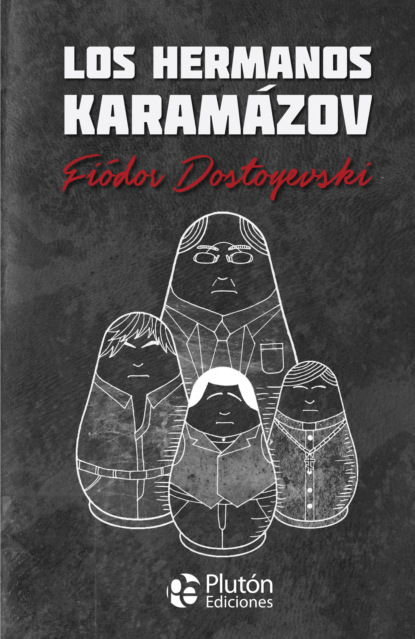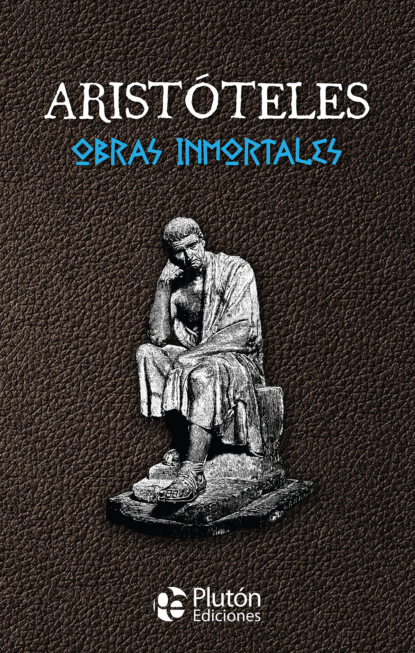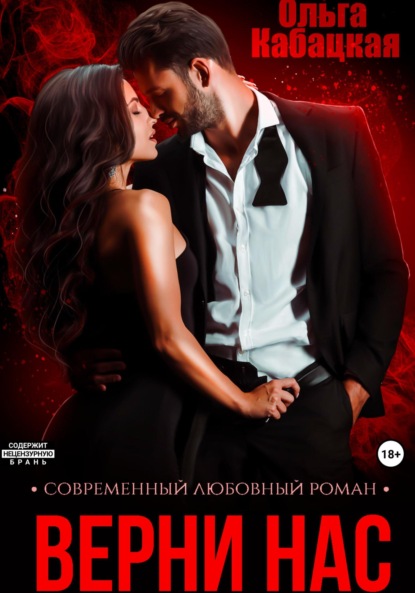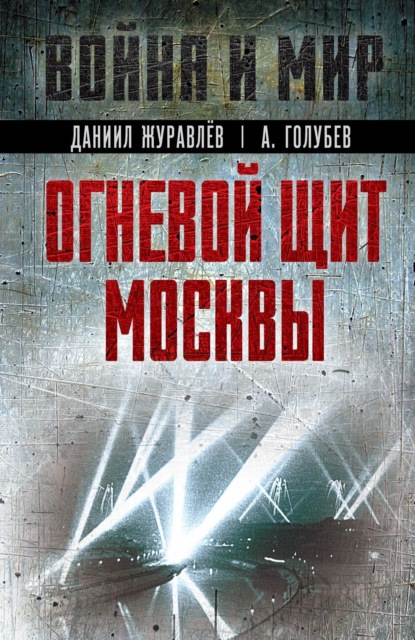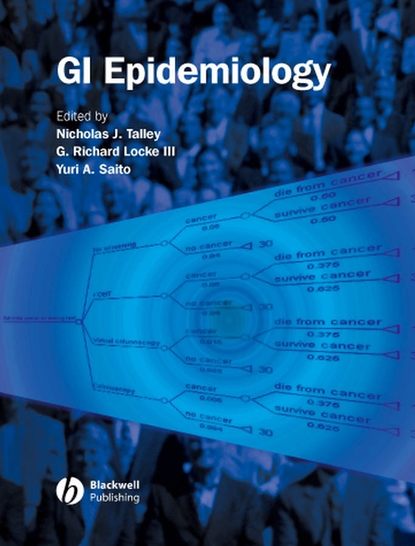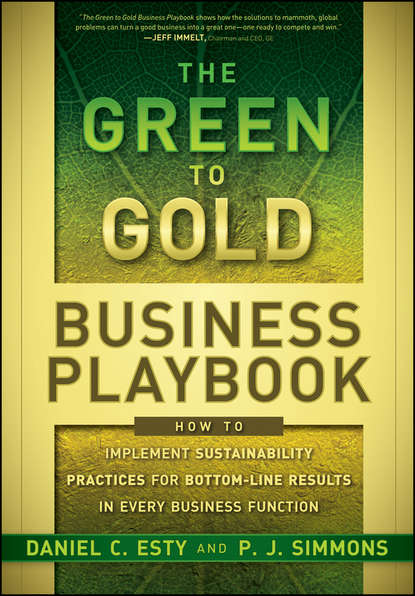Cuentos completos

- -
- 100%
- +
—¿Ya escuchó la noticia de la lamentable muerte del anciano cazador Berlifitzing? —le comentó uno de sus vasallos al barón, quien después de la partida del paje seguía viendo los brincos y las arremetidas del inmenso caballo que acababa de adoptar como suyo, el que a su vez duplicaba su furia mientras lo llevaban por la extensa avenida que unía el palacio con las caballerizas de los Metzengerstein.
—¡No! —gritó el barón, girando bruscamente hacia el que había hablado—. ¿Muerto, dices?
—Así es, mi señor, y creo que para su noble apellido no es una noticia desagradable.
Una rápida sonrisita se dibujó en el rostro del barón.
—¿Cómo murió?
—Haciendo un precipitado esfuerzo por salvar una parte de sus caballos de caza favoritos, quedó atrapado entre las llamas.
—¡Cier...ta...men...te! —exclamó el barón, mencionando cada sílaba como si en ese momento una emocionante idea surgiera en su mente.
—¡Ciertamente! —repitió el vasallo.
—¡Terrible! —replicó el joven serenamente y regresó callado al palacio.
A partir de aquel día, se observó un cambio notable en la conducta habitual del licencioso barón Frederick de Metzengerstein. Su comportamiento contrarió todas las expectativas y fue por el camino opuesto a las esperanzas de muchas damas, madres de hijas casaderas. Al mismo tiempo, sus costumbres y manera de ser continuaron diferenciándose —más que nunca— de aquellos que manifestaba la aristocracia circundante. Ya nunca se le observaba fuera de los límites de sus dominios y parecía recorrer aquellos inmensos terrenos sin un solo amigo —salvo que aquel impetuoso y raro corcel de color encendido que montaba permanentemente, tuviera algún especial derecho para ser considerado su amigo.
No obstante, durante mucho tiempo llegaron al palacio muchas invitaciones de aquellos nobles relacionados con la casa. “¿Querrá el barón honrar nuestras fiestas con su presencia? ¿Asistirá el barón a cazar el jabalí con nosotros?” Las breves y groseras respuestas eran siempre las mismas: “Metzengerstein no asistirá a la caza”, o “Metzengerstein no ira de caza”. Aquellas repetidas descortesías no eran bien toleradas por una aristocracia igualmente engreída. Las invitaciones se fueron haciendo menos cordiales y frecuentes, hasta que dejaron de llegar. Incluso se escuchó a la viuda del infortunado conde Berlifitzing expresar su deseo de “que el barón tenga que quedarse en su casa cuando ya no quiera estar en ella, puesto que desprecia la compañía de sus pares, y que cabalgue cuando no quiera cabalgar, ya que prefiere la compañía de un caballo”.
Esa frase no era más que la muestra de un rencor hereditario, y apenas lograban demostrar el poco sentido que tienen nuestras palabras cuando queremos que sean particularmente enérgicas.
Sin embargo, los más benévolos atribuían aquella transformación en el comportamiento del joven noble a la normal tristeza que siente un hijo por la precoz pérdida de sus padres, olvidando, por supuesto, su detestable y ominosa conducta en el corto período inmediato a sus muertes. Tampoco faltaban aquellos que suponían en el barón un concepto equivocadamente orgulloso de la dignidad. Y otros —entre los cuales vale señalar al médico de la familia— no dudaban en mencionar una melancolía patológica y una mala salud ancestral. Pero la gran mayoría hacía circular oscuros rumores de naturaleza aun más dudosa.
Cabe señalar que el tenaz afecto del barón hacia aquel caballo recientemente adquirido —afecto que parecía aumentar con cada nueva demostración de las propensiones feroces y demoníacas del animal— terminó por lucir tan desagradable como anormal ante la vista de las personas razonables. Con buen tiempo o en plena tempestad, sano o enfermo, bajo el brillante sol del mediodía o en la oscuridad de la noche, el joven Metzengerstein parecía estar atornillado a la montura del grandioso caballo, cuya desmedida ferocidad pactaba tan bien con su propio carácter. Además, a esto se sumaban ciertas situaciones que, junto a los últimos acontecimientos, le daban a la fijación del jinete y a las posibilidades del caballo una naturaleza portentosa y ultraterrena.
La longitud de alguno de sus saltos fueron medidos de manera meticulosa y estos sobrepasaban sorprendentemente las más exageradas suposiciones y, a pesar de que todos los caballos de su propiedad tenían nombre, el barón aun no le había asignado ninguno a este caballo. Además, su caballeriza fue colocada alejada de las demás, y únicamente el barón se atrevía a entrar y acercarse al animal para alimentarlo y ocuparse de su atención. Hay que mencionar que, a pesar de que los tres escuderos que rescataron el caballo cuando escapaba del incendio en el castillo de los Berlifitzing, lo habían dominado mediante una cadena y un lazo, ninguno de ellos podía decir con seguridad que hubieran tocado con la mano el cuerpo de aquel animal, ni durante aquella peligrosa lucha, ni en otro momento después de ello.
Por otra parte, aunque no suelen ser extraordinarias las muestras de inteligencia de un caballo brioso, ni estas tienen que llamar excesivamente la atención, había ciertos hechos que a la fuerza se imponían sobre las personas más incrédulas e imperturbables. Inclusive llegó a decirse que hubo momentos en que la boquiabierta multitud que observaba al animal había retrocedido espantada ante la profunda y chocante impresión que causaba la terrible apariencia del corcel, momentos en que hasta el joven Metzengerstein palidecía y retrocedía para evitar la enérgica e interrogante mirada de aquellos ojos que parecían los de un ser humano.
A pesar de ello, en el séquito del barón nadie dudaba del profundo y poderoso efecto que las encendidas características de su caballo provocaban en el joven aristócrata. Nadie, salvo un contrahecho e insignificante pajecillo, que imponía su fealdad en todas partes y cuyas opiniones carecían por completo de importancia. Este paje —si es que vale la pena repetir lo que decía— tenía la insolencia de afirmar que su amo jamás se subía a la montura sin un temblor tan poco perceptible como inexplicable, y que al regresar de sus largas y acostumbradas cabalgatas, la expresión de su rostro lucía desfigurada por un semblante de triunfante perversidad.
Una noche de tormenta, Metzengerstein despertó de un pesado sueño, bajó como un demente de su habitación y con sorprendente prisa, penetró en las profundidades del bosque cabalgando en su caballo. Este comportamiento, algo habitual en él, no fue particularmente llamativo, pero su servidumbre esperó su regreso con creciente ansiedad cuando, después de muchas horas de ausencia, las paredes del majestuoso y ostentoso palacio de los Metzengerstein comenzaron a quebrarse y a temblar desde sus cimientos, envueltas, además, en la incontrolable furia de un incendio.
Aquellas pálidas y espesas llamaradas fueron descubiertas excesivamente tarde. Su avance era tan temible que, dándose cuenta de la imposibilidad de salvar la menor parte del edificio, la multitud se reunió cerca del mismo, rodeada de un callado y trágico asombro. Pero, repentinamente, un nuevo y espantoso hecho llamó la atención del grupo, demostrando que la emoción que causa contemplar el sufrimiento humano, es mucho más intensa que los más horrendos espectáculos que pueda generar un elemento sin vida.
Por la extensa avenida de viejos robles que llegaba desde el bosque hasta la entrada principal del palacio se vio avanzar un caballo, parecido al auténtico Demonio de la Tempestad, dando enormes saltos y sobre el cual venía un caballero sin sombrero y con el vestuario revuelto. Era evidente que aquella carrera no obedecía a la voluntad del jinete. La agonía que mostraba en su rostro, la agitada lucha de todo su cuerpo, daban señales de sus sobrehumanos esfuerzos, pero ningún sonido, salvo un fuerte grito, brotó de sus lastimados labios, los cuales había mordido una y otra vez con la fuerza de su pánico. Pasó un instante y se escuchó clara y vivamente el resonar de los cascos sobre el crepitar de las llamas y el aullido del viento. Pasó otro instante y con un solo salto que atravesó el portón y el foso, el corcel penetró en la escalera del palacio llevándose para siempre a su jinete y desapareciendo en el remolino de aquel espantoso fuego.
La furiosa tempestad se calmó de inmediato, siguiendo después una intensa y silenciosa calma. El palacio seguía envuelto en llamas blancas igual que una mortaja, mientras que en la despejada atmósfera resplandecía un brillo sobrenatural que alcanzaba una muy lejana distancia, entonces, una nube de humo vino a depositarse pesadamente sobre las murallas, dibujando la colosal figura de... un caballo.
El Duque de l’Omelette
Y pasó de inmediato a un clima más fresco.
Cowper
Keats cedió ante la crítica. ¿Quién falleció de una Andrómaca? ¡Almas de poca nobleza! El duque de l’Omelette murió por un verderón. L’historie en est brève. ¡Ayúdame, espíritu de Apicio!
Una jaula de oro transportó al pequeño vagabundo con alas, enamorado, derretido, indolente —desde su casa en el distante Perú a la Chaussée d’Antin de su majestuosa dueña La Bellísima—, para ser entregado al duque de l’Omelette. Seis hombres del reino acompañaron al dichoso pájaro.
El duque debía cenar solo aquella noche. En la intimidad de su despacho se inclinaba descorazonadamente sobre aquella otomana por la que él había inmolado su lealtad cuando pujó más alto que su rey en la subasta… la famosa otomana de Cadêt.
¡Suena el reloj! El duque esconde su rostro en la almohada. Incapaz de controlar lo que siente, su Gracia come una aceituna. Y en ese momento se abre la puerta a los dulces sonidos de una música y, ¡oh milagro!, la más delicada de las aves se encuentra frente al más enamorado de los hombres. Pero… ¿qué indescriptible horror eclipsa las expresiones del duque? “Horreur! Chien! Baptiste! L’oiseau! Ah, bon Dieu! Cet oiseau modeste que tu as déshabillé de ses plumes, et que tu as servi sans papier!”1 Sería inútil decir nada más: el duque murió en un acceso de asco.
—¡Ja, ja, ja! —dijo su Gracia, tres días después de morir.
—¡Je, je, je! —contestó plácidamente el diablo, levantándose con un aire altanero.
—Voilà!, imagino que esto no será en serio —señaló de l’Omelette—. He pecado, c’est vrai, pero, estimado señor… ¡he de suponer que no tiene usted ninguna intención de llevar a cabo tan bárbaras amenazas!
—¿Tan qué? —dijo su majestad—. ¡Vamos, desnúdese, señor!
—¿Desnudarme? ¡Muy gracioso en verdad! ¡No, señor, no lo haré! ¿Quién es usted para que yo, el Duque de l’Omelette, príncipe de Foie-Gras, recién alcanzada la mayoría de edad, autor de la Mazurquiada y miembro de la Academia, tenga que —obedientemente— quitarme los mejores pantalones jamás cortados por Bourdon, la más hermosa robe de chambre hecha por las manos de Rombêrt, por no mencionar los papillotes y para no hablar de la molestia que sería para mí quitarme los guantes?
—¿Que quién soy? ¡Ah, cierto! Soy Baal-Zebub, príncipe de la Mosca. Acabo de extraerte de un féretro de palo de rosa incrustado de marfil. Estabas muy raramente perfumado y tenías una etiqueta como si te hubieran facturado. Te envió Belial, mi inspector de cementerios. En cuanto a esos pantalones que dices fueron cortados por Bourdon, son un magnífico par de calzoncillos de lino, y tu robe de chambre es una mortaja de no pequeño tamaño.
—¡Caballero —replicó el duque—, no me dejaré agraviar impunemente! ¡Aprovecharé la primera oportunidad para desquitarme de esta ofensa! ¡Usted escuchará hablar de mí! ¡Mientras… au revoir!
Y el duque se inclinaba, antes de alejarse de la satánica presencia, cuando fue interrumpido por un guardián y devuelto al lugar. En vista de ello, su Gracia se frotó los ojos, bostezó, se encogió de hombros y meditó. Después de quedar satisfecho sobre su identidad, echó una ojeada a vuelo de pájaro sobre los alrededores.
El aposento era majestuoso a tal extremo, que de l’Omelette lo declaró bien comme il faut. No tanto por lo largo o lo ancho, sino por lo alto… ¡ah, qué turbadora altura! No había techo… de verdad no lo había… Solo una espesa y arremolinada masa de nubes de color de fuego. Su Gracia sintió que la cabeza le giraba al mirar hacia arriba. Desde lo alto colgaba una cadena de color rojo sangre de un metal desconocido, su extremo superior se perdía igual que la ciudad de Boston, parmi les nuages. En el extremo inferior se balanceaba un enorme farol. El duque se dio cuenta de que se trataba de un rubí, pero de él irradiaba una luz tan fuerte, tan fija, como nunca fue vista en Persia, o imaginada por Gheber, o fantaseada por un musulmán cuando, saturado de opio, se tambalea y cae sobre un lecho de amapolas, la espalda contra las flores y el rostro de cara al dios Apolo. El duque musitó un suave juramento, definitivamente, de aprobación.
Los ángulos de aquel lugar se curvaban creando nichos. Tres de ellos estaban ocupados por estatuas de medidas gigantescas. Su belleza era griega, su imperfección egipcia, su tout ensemble francés. En el cuarto nicho, la estatua estaba velada y no era colosal, pero se podía ver un tobillo estrecho y un pie con sandalia. De l’Omelette se llevó la mano al corazón, cerró sus ojos, volvió a abrirlos y, entonces, sorprendió a su majestad satánica… cuando se sonrojaba.
¡Pero aquellas pinturas! ¡Kupris! ¡Astarté! ¡Astoreth! ¡Mil y la misma! ¡Y Rafael las ha observado! Sí, Rafael estuvo aquí. ¿Acaso no pintó la…? ¿Y no fue condenado por esa causa? ¡Las pinturas, las pinturas! ¡Oh lujo, oh amor! ¿Quién, contemplando esas bellezas prohibidas, tendría ojos para las delicadas obras que, en sus marcos dorados, iluminan como estrellas las paredes de jacinto y de pórfido?
Sin embargo, el corazón del duque se debilita. No se siente, como lo imaginan, marcado por la suntuosidad, ni embriagado por el fuerte perfume de los incontables incensarios. C’est vrai que de toutes ces choses il a pensé beaucoup-mais! El duque de l’Omelette está aterrorizado. ¡A través de la rojiza visión, que le permite la única ventana sin cortinas, se observa el más espantoso de los fuegos!
Le pauvre Duc! No podía dejar de imaginar que las gloriosas, las voluptuosas, las eternas melodías que llenaban aquel salón, a medida que pasaban filtrándose y transformándose por la magia de las encantadas ventanas, eran los sollozos y los lamentos de los condenados sin esperanza. ¡Y allí, allí, sobre la otomana! ¿Quién está allí? ¡Es él, el Petit-maître… No, la Deidad… sentado como si estuviera tallado en mármol, et qui sourit, con su rostro pálido, si amèrement!
Mais il faut agir… cabe señalar que un francés nunca se desmaya de golpe. Además, a su Gracia le desagrada hacer escenas… De l’Omelette ha recuperado todo su dominio. Ha visto unos espadines sobre la mesa y algunas dagas. El duque estudió con B…; il avait tué ses six hommes. Por lo que, il peut s’échapper. Tomó dos armas y, con espléndida gracia, ofreció la elección a su Majestad. Horreur! ¡Su Majestad no sabe esgrima!
Mais il joue! ¡Estupenda idea! Su Gracia siempre tuvo una memoria magnífica. Alguna vez leyó Le Diable, del abate Gualtier. Allí se menciona que le Diable n’ose pas refuser un jeu d’écarté.
¡Pero las posibilidades… las posibilidades! Son remotas y desesperadas, es verdad, aunque apenas más desesperadas que el mismo duque. Además, ¿no sabía el secreto? ¿No había leído al Père Le Brun? ¿No era socio del Club Vingt-et-un? Si je perds —dice— je serai deux fois perdu… seré dos veces condenado… voilà tout! (entonces su Gracia se encogió de hombros.) Si je gagne, je reviendrai à mes ortolons… que les cartes soient préparées!
Su Gracia era todo cuidado, todo atención, y su Majestad, todo confianza. Un observador hubiera pensado en Francisco y en Carlos. Su Gracia solo pensaba en su juego. Su Majestad no pensaba: barajaba. El duque cortó.
Se distribuyeron las cartas. Se dio vuelta la primera. ¡El rey! ¡No… era la reina! Su Majestad maldijo sus galas masculinas. De l’Omelette se llevó la mano al corazón.
Jugaron. El duque contaba. Había terminado la mano. Su Majestad contaba lentamente, sonriendo, bebiendo vino. El duque ocultó una carta.
—C’est à vous de faire —dijo su Majestad, cortando. Su Gracia se inclinó, barajó las cartas y se levantó en presentant le Roi.
Su Majestad pareció acongojado.
Si Alejandro no hubiese sido Alejandro, hubiera querido ser Diógenes, y el duque aseguró a su oponente mientras se despedía de él, que s’il n’eût été de l’Omelette il n’aurait point d’objection d’être le Diable.
“¡Horror! ¡Perro! ¡Baptiste! ¡El pájaro! ¡Ah, Dios mío! ¡Pobre pájaro al que has desprovisto de sus plumas, y me lo has servido sin papel!”.
Cuento de Jerusalén
Intensos rigidam in frontem ascendere canos passus erat...
Lucano
Un grosero aburrido
—Vamos rápido hacia las murallas —dijo Abel-Phittim a Buzi-Ben-Levi y a Simeón el Fariseo, el día diez del mes de Taammuz del año tres mil novecientos cuarenta y uno del mundo—; vamos rápido hacia las murallas que están cerca de la puerta de Benjamín en la ciudad de David, que dominan el campamento de los no circuncisos, porque es la cuarta hora de la cuarta vigilia y el sol ha salido, y los idólatras, cumpliendo la promesa de Pompeyo, deben estar aguardando por nosotros con los corderos para el sacrificio. Simeón, Abel-Phittim y Buzi-Ben-Levi eran los Gizbarims o subrecaudadores de las ofrendas en la ciudad santa de Jerusalén.
—Tienes razón —respondió el fariseo—, vamos rápido; porque esta esplendidez es asombrosa en los gentiles, y la falta de constancia siempre ha sido un atributo de los devotos de Baal.
—Que son inconstantes y que son intrigantes es tan verdadero como el Pentateuco —dijo Buzi-Ben-Levi—, pero eso describe únicamente al pueblo de Adonai.
¿Se vio alguna vez que los amonitas lucharan en contra de sus propios intereses? Me parece que no son tan generosos al darnos corderos para el altar del Señor a cambio de treinta siclos de plata por cada uno.
—Pero te olvidas, Ben-Levi —respondió Abel-Phittim— que Pompeyo, que es el romano impío que acorrala ahora la ciudad del Altísimo, no está seguro de que usemos los corderos comprados para ofrendar el altar y de que los usemos, en cambio, para el sustento del cuerpo más que para sustento del espíritu.
—Pero ¡por los cinco pelos de mi barba! —exclamó el fariseo, que pertenecía a la hermandad de los Dashers (un pequeño grupo de santos cuya manera de magullarse y lacerar sus pies contra el suelo era desde tiempo atrás una espina y un reproche para los practicantes menos celosos, un inconveniente para los caminantes menos iluminados)—, ¡por los cinco pelos de mi barba que, como sacerdote, no puedo cortar!, ¿hemos subsistido para ver el día en que un fanático y sacrílego romano nos va a acusar de satisfacer los apetitos de la carne con las cosas más santas y ofrendadas? ¿Hemos subsistido para ver el día en que...?
—Dejemos de pensar en las razones del filisteo —interrumpió Abel-Phittim—, porque ahora, por primera vez, sacaremos provecho de su avaricia o de su generosidad, pero vayamos pronto hacia las murallas, no sea que nos falten las ofrendas para el altar, cuyo fuego no podrá extinguir jamás la lluvia del cielo, y cuyas columnas de humo no podrá derribar ninguna tempestad.
El lugar de la ciudad hacia el que se dirigían nuestros dignos gizbarims, y que llevaba el nombre de su arquitecto, el rey David, era tenido como el barrio mejor fortificado de Jerusalén; estaba ubicado sobre la pendiente y elevada colina de Sión. En ese lugar un foso ancho, profundo y circular, tallado en la roca sólida, era guarnecido por una muralla de gran fortaleza, levantada sobre su borde interior. Esta muralla estaba engalanada, a espacios regulares, por cuadradas torres de mármol blanco. La más baja medía sesenta codos y la más alta ciento veinte. Sin embargo, muy cerca de la puerta de Benjamín, la muralla se interrumpía al borde del foso y entre la base de la puerta y el nivel de la zanja, perpendicularmente, se alzaba una roca de doscientos cincuenta codos de altura, que formaba parte del inclinado monte Moriah. Por ello, cuando Simeón y sus compañeros alcanzaron la cima de la torre Adoni-Bezek —la más alta de todas las que circundan Jerusalén y lugar indicado para deliberar con el ejército agresor—, vieron abajo el campamento del enemigo desde una altura mayor, por muchos pies, a la Gran Pirámide de Guiza y, solo en pocos, al templo de Bel.
—Ciertamente, los no circuncisos son como la arena a la orilla del mar o como las langostas en el desierto —dijo el fariseo, mientras experimentaba vértigo al mirar hacia abajo—. El valle del Rey se ha convertido en el valle de Adommin.
—Y sin embargo —señalo Ben-Levi—, no te será posible señalarme un filisteo… no, ni uno solo, desde Aleph hasta Tau, desde el desierto hasta las murallas, que parezca ser más grande que la letra Jod.
—¡Bajen la cesta con los siclos de plata! —gritó entonces un soldado romano con una voz ruda y áspera que parecía brotar de las regiones de Plutón—. Bajen la cesta con esa moneda maldita que daña la boca de un noble romano cuando la enuncia. ¿Así le muestran su gratitud a nuestro supremo Pompeyo, quien, gentilmente, ha consentido en oír sus caprichos idólatras? El dios Febo, que sí es un verdadero dios, ha iniciado su marcha en el carro hace una hora, y ¿no tenían que estar sobre las murallas a la salida del sol? ¡Aedepol! ¿Piensan ustedes que nosotros, los conquistadores del mundo, no tenemos nada más que hacer que negociar en cada muralla con los perros de la tierra? ¡Bajen esa cesta! Se los repito, y fíjense bien que su oropel tenga el brillo y el peso exactos.
—¡El Elohim! —vociferó el fariseo, mientras los rudos acentos del centurión resonaban por el precipicio e iban a morir contra el templo—. ¡El Elohim! ¿A quién invoca el blasfemo? ¿Quién es ese dios Febo? Buzi-Ben-Levi, tú que eres conocedor de las leyes de los gentiles y que has permanecido entre los que se manchan con los Teraphims, ¿será Nergal de quién habla el idólatra, o de Ashimah, o de Nibhaz, o de Tartak, o de Adramalech, o de Anamalech, o de Succoth-benith, o de Dagón, o de Belial, o de Baal-Perith, o de Baal-Peor, o de Baal-Zebub?
—Ciertamente, no es ninguno de ellos, pero ve con cuidado y no dejes que la cuerda se deslice muy velozmente entre tus dedos, porque podría enredarse en aquella roca prominente que está allá abajo y, desafortunadamente, tirarías las cosas santas del templo.
Mediante un tosco mecanismo, la pesada cesta fue bajada cuidadosamente entre la multitud y desde el alto pináculo podía verse a los romanos agruparse alrededor de ella, pero debido a la gran altura y a la niebla dominante no se podían distinguir con claridad sus maniobras.
Había transcurrido media hora.
—Llegaremos tarde —dijo el fariseo, mirando hacia el abismo— llegaremos muy tarde. Seremos arrojados de nuestro empleo por los Katholim.
—No más —respondió Abel-Phittim—, nunca más volveremos a deleitarnos con la grasa de la tierra, nunca más perfumaremos nuestras barbas con incienso; nunca más el delicado lino del templo apretará nuestros riñones.
—¡Raca! —juró Ben-Levi—. ¡Raca! ¿Pretenden engañarnos con el dinero de la compra? ¡Oh, santo Moisés!, ¿están pesando los siclos del tabernáculo?
—¡Por fin hicieron la señal! —gritó el fariseo—. ¡Al fin hicieron la señal! ¡Abel-Phittim, tira fuerte! ¡Y tú, Buzi-Ben-Levi, ayuda también, ya que los filisteos aún retienen la cesta, o por el contrario, el Señor ha suavizado sus corazones y les ha hecho colocar en ella un cordero de buen peso!
Y los gizbarims tiraban de la cesta, mientras se balanceaba pesadamente entre la niebla que continuaba haciéndose más espesa.
—¡Maldición! —dijo después de una hora Ben-Levi, cuando observó confusamente un objeto en el extremo de la cuerda—. ¡Maldición! Es un carnero de los prados de Enjedí, tan arrugado como el Valle de Josafat.
—Es el primer nacido del rebaño —respondió Abel-Phittim—, lo sé por el balido y la inocencia de sus extremidades. Sus ojos son más hermosos que las joyas del pectoral y su carne es similar a la miel de Ebrón.
—Es un ternero engordado de los campos de Basham —exclamó el fariseo—. ¡Los gentiles nos han tratado a las mil maravillas! ¡Unamos nuestras voces en oración! ¡Con el sistro y con el salterio, con el arpa y la trompeta, con la cítara y el sacabuche! Cuando la cesta llegó a pocos metros de distancia de los gizbarims, escucharon un gruñido ronco que reveló un cerdo de gran tamaño.