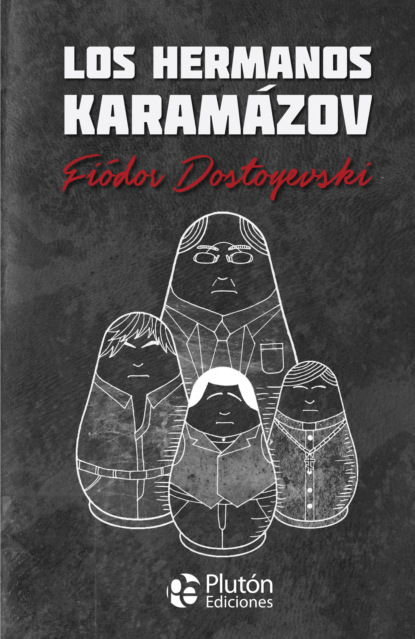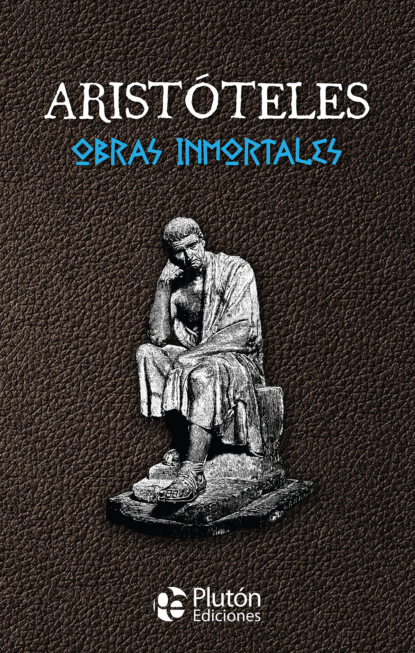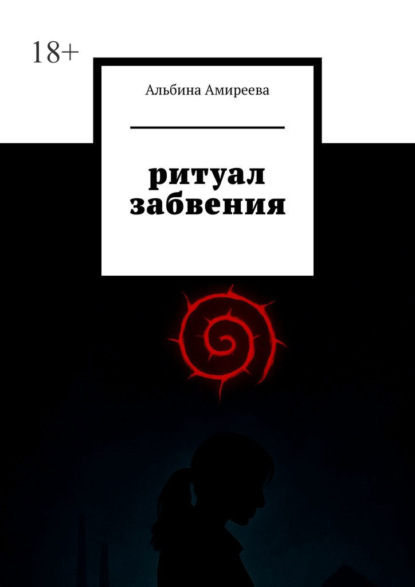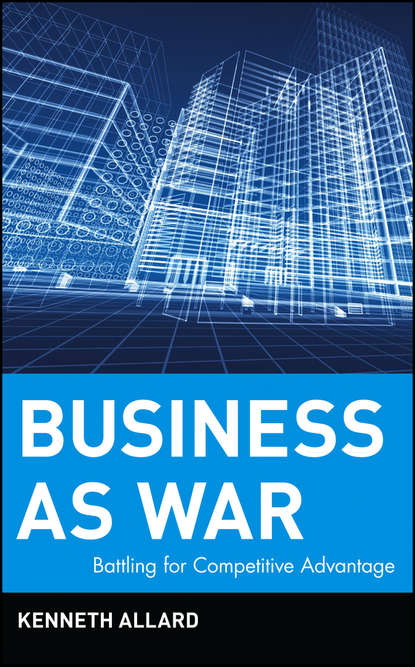Cuentos completos

- -
- 100%
- +
—¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!... —rio el propietario cuando entré en el cuarto, señalándome que tomara asiento y haciéndolo él mismo sobre una otomana cuan largo era—. Veo —dijo, notando que yo no lograba encajar completamente la holgura de tan particular acogida—; me doy cuenta de que usted está asombrado de mi estancia, de mis estatuas, de mis pinturas, de la originalidad de conceptos en lo que respecta a tapices y arquitectura. Totalmente embriagado por mi magnificencia, ¿eh? Pero discúlpeme, mi apreciado señor (aquí su tono se hizo más amable), discúlpeme por mis risas poco compasivas. ¡Usted parecía usted tan sorprendido! Además, hay cosas tan cómicas, que un ser humano no tiene más remedio que reír o fallecer. La muerte más gloriosa de todas debe ser morir riendo. Como usted recordará, sir Thomas More, un caballero sumamente educado, falleció riendo. En las Absurdities, de Ravisius Textor, también existe una larga lista de personas que tuvieron el mismo maravilloso final. Usted sabe —siguió pensativo— que en Esparta, al oeste de la ciudadela, entre un caos de ruinas apenas perceptibles, hay una clase de zócalo sobre el cual aun son visibles las letras:
ΛΑΣΜ
Forman parte de la palabra completa, sin duda:
ΙΕΛΑΣΜΑ
Ahora bien, en Esparta había un millar de capillas y templos dedicados a un millar de divinidades distintas. ¡Qué raro es que el altar de la Risa sea el que ha sobrevivido a todos los otros! Pero en el presente ejemplo —continuó con una particular alteración de voz y expresión— yo no tengo ningún derecho a reírme a su costa. Es muy lógico que usted se haya sorprendido. Europa no puede producir algo tan bello como esto: mi pequeño salón real. Las otras estancias no son de ninguna manera parecidas a estas, sino sencillos ejemplos de la moda insípida. Esta es mejor que la moda, ¿no es cierto? No obstante, si se llegara a conocer, es indudable que despertaría en muchos una furiosa envidia, que para lograrlo no tendrían problema en desprenderse de su patrimonio. Por eso lo he protegido contra el peligro de una profanación. Con una sola excepción: usted es la única persona, aparte de mi sirviente y yo mismo, que ha sido aceptado en los enigmas de estos lugares imperiales, desde que fueron adornados como usted puede ver.
En señal de reconocimiento, me incliné, ya que la abrumadora sensación de perfume, música y esplendor, junto con la imprevista excentricidad de su lenguaje y maneras, me previno de manifestar en palabras el reconocimiento de lo que se podía considerar como un cumplido.
—Aquí —continuó poniéndose en pie y a apoyándose en mi brazo para caminar por la estancia— hay pinturas que van desde los griegos a Cimbane, y desde Cimbane hasta la actualidad. Como usted ve, muchos han sido elegidos, sin tener mucho en cuenta las opiniones de la virtud. Sin embargo, todos son una tapicería adecuada para una cámara como esta. También hay algunas obras maestras de grandes desconocidos y algunos bosquejos sin terminar de artistas famosos en su día, cuyo nombre, para mí, la perspicacia de las academias ha dejado para el silencio... ¿Esta Madonna della Pietá —dijo, volviéndose con brusquedad al tiempo que hablaba— qué le parece?
—Es un Guido genuino —exclamé con todo el entusiasmo propio de mi carácter, debido a que ya había estado mirando con detenimiento su incomparable hermosura—. ¡Es un Guido genuino! ¿Cómo lo pudo conseguir? Sin ningún tipo de dudas, esto en pintura significa lo que la Venus en la escultura.
—¡Ah! —dijo él pensativo—. ¡La Venus! ¿La bella Venus? ¿La Venus de los Médicis? ¿La del cabello dorado y de la cabeza diminuta? Están restaurados parte de su brazo izquierdo (y aquí su voz bajó tanto que le escuchaba con dificultad) y todo el brazo derecho, y la coquetería de este brazo derecho, es, pienso yo, la quintaesencia de la afectación. ¡Usted deme a mí a Canova! También el Apolo es una copia, de esto no existe la menor duda. Y es posible que yo sea ciego y necio, pero no puedo mirar por ningún lado la vanidosa inspiración del Apolo. No lo puedo remediar, me puede compadecer, pero yo prefiero el Antínoo. ¿Sócrates no fue quien dijo que el escultor halla en el bloque de mármol su estatua? Entonces en su pareado Miguel Ángel no fue muy original:
“Non ha l’ottimo artista alcun concetto
Che un marmo solo in se non circonscriva”.
Se ha podido observar, o se debería observar, que en las actitudes del auténtico caballero hallamos una diferencia de las del hombre corriente, sin ser capaces de precisar con exactitud de qué se trata semejante diferencia. Pudiendo aplicarse esta observación a la forma de ser de mi amigo, sentí que en esa venturosa mañana se podía aplicar todavía más fecundamente a su carácter y temperamento moral. No puedo definir mejor esa particularidad de espíritu que parecía colocarle tan esencialmente aparte de todos las demás personas sino denominándolo una costumbre de pensamientos intensos y continuos que predominaba incluso en sus actos más insignificantes, entrometiéndose en sus instantes de felicidad e interviniendo en sus rayos de la misma forma como las culebras que brotan de los ojos de las máscaras sonrientes que están alrededor de los templos de Persépolis.
Sin embargo, no pude menos de observar de manera repetida, a través del tono medio de ligereza y solemnidad en el que de inmediato se refería a cuestiones de poca importancia, cierto aire tembloroso, algo de fervor nervioso en sus palabras y en sus acciones, una inquieta excitabilidad en su proceder, que a veces me pareció incomprensible y en algunas ocasiones me llenó de miedo. Con frecuencia, además, se solía detener en mitad de una frase cuyo comienzo aparentemente no recordaba y parecía escuchar con la atención más profunda como si esperara de un instante a otro la llegada de un visitante o escuchara ruidos que solamente debían haber existido en su mente.
Durante una de aquellas ausencias o pausas de aparente ensimismamiento, al volver yo una página de la hermosa tragedia Orfeo, del erudito político y poeta Poliziano (la primera tragedia italiana pura), cuyo libro descansaba al lado mío en una otomana, cuando subrayado con lápiz hallé un pasaje. Se trataba de un pasaje hacia el final del tercer acto: un pasaje de la más grande exaltación personal, un pasaje que, pese a estar manchado de impureza, no puede leer ninguna mujer sin suspirar y ningún hombre sin un estremecimiento. Toda la página se encontraba humedecida de recientes lágrimas, y había entremedias una hoja intercalada con las siguientes estrofas inglesas, escritas con una letra tan diferente a la característica de mi amigo, que para reconocerla como suya tuve alguna dificultad.
Oh amor, tú fuiste para mí,
todo lo que mi alma aspiraba,
isla verde en el mar, santuario y fuente,
con guirnaldas de flores y de frutas,
que fueron mías, oh amor.
¡Ah bello sueño, por bello fugaz!
¡Ah Esperanza estrellada que naciste
para pronto fallecer! Me reclama una voz del futuro:
—¡Vamos adelante! ¡Adelante!—. Pero sobre
el pasado se cierne (¡negro abismo!) mi alma
temerosa, callada, inmóvil.
¡Ay, la luz de mi existencia
ya no está conmigo!
“Ya jamás... jamás... jamás”
(de esa manera murmura el solemne mar
a las arenas de la playa),
ya jamás el águila muriente volará
ni el árbol roto dará flores.
Mis días hoy son fútiles
y mis sueños nocturnos
caminan allá donde tus ojos grises
miran, donde tus plantas pisan,
¡oh, en qué bailes etéreos, a la orilla
de arroyos itálicos!
¡Ay, en qué funesto día
te llevaron por el mar
robándote al amor, para entregarte
a caducos blasones mancillados!
¡Robándote a mi amor, a nuestra tierra
donde en la niebla lloran los sauces!
Que esos versos estuvieran escritos en inglés, idioma que no pensaba yo que mi amigo conociera, me produjo un asombro enorme. Conocía a la perfección la extensión de sus conocimientos y del singular placer que él tomaba en esconderlos de la observación, para que me sorprendiera ante cualquier descubrimiento parecido, pero el lugar donde estaban fechados me ocasionó, tengo que confesarlo, un poco de sorpresa. Originariamente había sido escrito Londres y después borrado con sumo cuidado, aunque no lo suficiente como para que se pudiera esconder a unos ojos observadores. Vuelvo a decir que este nombre me produjo no poca sorpresa, ya que recordaba muy bien que en una charla anterior con mi amigo le había preguntado especialmente si se había encontrado en alguna ocasión en Londres con la marquesa de Mentoni, quien había residido unos años de su matrimonio en esa ciudad, y que su respuesta, si no estoy errado, me dio a entender que él jamás había ido a la capital de la Gran Bretaña. También puedo mencionar que en más de una oportunidad había llegado a mis oídos que (sin dar, por supuesto, crédito a una información que parecía tan poco creíble) la persona de quien hablo era inglés no solamente por nacimiento, sino por educación también.
—Hay una pintura —dijo él sin notar que yo había advertido la tragedia—, hay una pintura que usted no ha visto aun.
Y al descorrer un tapiz, dejó al descubierto una pintura de cuerpo entero de la marquesa Afrodita.
En la pintura de su belleza sobrehumana el arte humano no podía haber llegado a más. La misma silueta incorpórea que yo había visto de pie en las escaleras del Palacio Ducal la noche anterior, estaba frente a mí una vez más. Sin embargo, en la expresión de aquella cara, que resplandecía de sonrisa por todos lados, se ocultaba (enigmática rareza) ese tinte dudoso de melancolía que será siempre inseparable de la perfección de la hermosura. Con su brazo izquierdo señalaba a un vaso curiosamente adornado y el derecho se doblaba sobre su pecho. Solamente uno de sus pies de hada era visible; apenas tocando la tierra, y un par de alas delicadamente imaginadas flotaban apenas discernible en la resplandeciente atmósfera que parecía rodear y enmarcar su belleza. Mis ojos se posaron en la pintura de la figura de mi amigo y en mis labios temblaron inconscientemente las potentes palabras del Bussy d’Ambois de Champan:
Como una estatua romana
Está erguido.
¡Y así se mantendrá
hasta que la muerte haya transformado en mármol!
—¡Vamos! —dijo él al final, volviéndose hacia una mesa de plata maciza bellamente labrada, sobre la que se podía ver varias copas de cristal magníficamente talladas, al lado de dos enormes vasos decorados con el mismo y maravilloso modelo que el del fondo de la pintura y llenos de lo que suponía ser vino de Johannisberger—. ¡Vamos! —dijo él con brusquedad—. ¡Vamos a beber! Sí, es demasiado pronto, pero bebamos. Realmente aun es muy temprano —siguió pensativo, al tiempo que un angelito daba la hora con un martillo de oro muy pesado y hacía sonar en la habitación la hora primera después de amanecer—. Aun es muy temprano. ¡Bebamos, bebamos en homenaje a ese maravilloso sol que estos incensarios y estas resplandecientes lámparas se obstinan en someter!
Y después de brindar conmigo se bebió varias copas de vino rápida y sucesivamente.
—Soñar —siguió, adoptando nuevamente el tono de su charla confusa, al tiempo que alzaba uno de los maravillosos vasos a la luz de un incensario— soñar ha sido la finalidad de mi existencia y para soñar he mandado a construir este retiro. ¿En el corazón de Venecia podía haber levantado uno mejor? Mire usted en torno suyo: es cierto que parece una mezcolanza de decoraciones arquitectónicas. Las esfinges de Egipto se tienden sobre tapices de oro y los designios antediluvianos ofenden la pureza jónica. Pero la apariencia que esto ofrece solamente puede resultar incongruente para los apocados. Los espantajos que aterrorizan a los hombres en la contemplación de la magnificencia son la unidad de lugar y, fundamentalmente, la de tiempo. Yo mismo fui un decorador en un tiempo: sin embargo, aquella sublimación de la tontería terminó por agotar mi espíritu. Todo esto que está a mi alrededor es lo apropiado para llenar mis planes. Mi espíritu se retuerce en el fuego como esos incensarios árabes y el temperamento delirante de todo este escenario está diseñado para las más raras visiones de esta tierra de genuinos sueños, hacia la cual yo me voy a dirigir velozmente en este momento.
Después, se detuvo de repente, inclinó la cabeza sobre su pecho y pareció escuchar un sonido que yo no podía oír. Finalmente se enderezó, miró hacia arriba y declamó las estrofas del obispo de Chichester:
Yo te iré a encontrar. ¡Espérame allá!
En el valle profundo.
Un instante después, el poder del vino confesó, arrojándose sobre una otomana, todo lo largo que era.
Se escucharon entonces, seguidos de un fuerte golpe en la puerta, algunos pasos rápidos en la escalera.
De inmediato me dirigí hacia allí para impedir una segunda repetición, cuando un paje de la casa de Mentoni se precipitó en el cuarto y, con voz agotada por la emoción, balbuceó algunas palabras incoherentes:
—¡Oh bella Afrodita! ¡Mi señora, mi señora! ¡Está envenenada! ¡Está envenenada!
Volé, aturdido, hacia la otomana y traté de alzar al durmiente para darle la asombrosa noticia, pero sus extremidades estaban rígidas, sus labios estaban pálidos, sus ojos, hasta hacía unos instantes brillantes, daban la impresión de que estaban sellados por la muerte. Retrocedí hasta la mesa, tambaleándome; mi mano se deslizó sobre una copa ennegrecida y rajada, y mi alma se sobrecogió súbitamente por la conciencia de la total y aterradora verdad.
Berenice
Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem,
curas meas aliquan tulum fore levatas.
Ebn Zaiat
La desdicha es muy dispar. La desgracia se multiplica de manera multiforme sobre la tierra. Extendida por el vasto horizonte, como el arco iris, sus colores son tan múltiples como los de este, a la vez tan diferentes y tan profundamente acoplados. ¡Extendida por el vasto horizonte como el arco iris! ¿Cómo es que de la belleza se ha originado un tipo de fealdad; de la unión y de la paz, un símil del sufrimiento? Como sucede en la ética, el mal es el resultado del bien y, a decir verdad, de la alegría deriva la tristeza. O del recuerdo de la dicha pasada es la inquietud del presente o las agonías que existen nacen de los éxtasis que pudieron haber existido.
Mi nombre de pila es Egaeus y no mencionaré mi apellido. No hay en este país torres más honorables que las de mi oscura y lúgubre mansión. Nuestra estirpe ha sido denominada casta de visionarios, y en muchos impresionantes detalles, en la particularidad de la mansión familiar, en los cuadros del salón principal, en los tapices de las habitaciones, en los relieves de algunas columnas de la sala de armas, pero sobre todo, en la galería de viejos cuadros, en la distinción de la biblioteca, y, finalmente, en la muy particular naturaleza de los libros, hay fundamentos suficientes para respaldar esta creencia.
Las memorias de mis primeros años se asocian con esta mansión y con sus libros, a los que ya no volveré a mencionar. Allí falleció mi madre. Allí nací yo. Pero es vano decir que no había vivido antes, que el alma no se percata de una existencia previa. ¿Lo niegas? No debatiremos este punto. Yo estoy convencido, mas no intento convencer. No obstante, hay un recuerdo de formas incorpóreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales y entristecidos, un recuerdo que no puedo desdeñar, una memoria como una sombra, ambigua, variante, confusa, vacilante, y como una sombra, también, por la inalcanzable posibilidad de librarme de ella mientras exista la luz de mi razón.
En aquella mansión nací yo. Al despertar súbitamente de la larga noche de lo que asemejaba, sin serlo, la no-existencia, a países de hadas, a un palacio de imaginación, a los dominios extraños del pensamiento y de la erudición monásticos, no es raro que viese a mi alrededor con ojos perplejos y ardientes, que despilfarrara mi niñez entre libros y desvaneciera mi juventud entre ensueños, pero lo que sí resulta extraño es que al transcurrir los años y el apogeo de la madurez me hallara morando aun en la mansión de mis antepasados. Es inaudita la parálisis que se posó sobre las fuentes de mi existencia, inaudita la completa inversión en la representación de mis pensamientos más ordinarios. Las realidades del mundano universo me afectaron como visiones, solo como visiones, mientras que las inusuales ideas del mundo de los sueños se convirtieron, en cambio, no en el material de mi existencia diaria, sino realmente en mi insolente y total existencia.
Berenice y yo éramos primos y nos criamos juntos en la vivienda de nuestros antepasados. Pero crecimos de maneras distintas. Yo, enfermizo, sumido en la tristeza; ella, ágil, graciosa, llena de vitalidad. Suyas eran las caminatas por la colina. Míos, los estudios del claustro. Yo, viviendo aislado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la concentrada y laboriosa meditación; ella, deambulando sin preocuparse de la vida, sin reflexionar en las sombras del sendero ni en el silencioso vuelo de las horas de alas negras. ¡Berenice! —evoco su nombre—, ¡Berenice! Y ante este sonido se perturban mil recuerdos escandalosos de las ruinas grises. ¡Ah, comparece vívida su imagen a mí, como en sus primeros días de felicidad y de dicha! ¡Oh cautivadora y fantástica hermosura! ¡Oh sílfide entre los arbustos de Arnheim! ¡Oh náyade entre sus fuentes! Y entonces..., entonces todo es enigma y terror, y una historia que no se debe relatar. La enfermedad —un padecimiento mortal— sobrevino sobre ella como un huracán, y mientras yo la observaba, el espíritu del cambio la arrolló, adentrándose en su mente, en sus hábitos y en su carácter, y de la manera más grácil y terrible consiguió alterar incluso su identidad. ¡Ay! La devastadora fuerza iba y venía, y la agraviada..., ¿dónde se encontraba? Yo no la conocía, o, al menos, ya no podía reconocerla como Berenice.
Entre la incontable serie de enfermedades ocasionadas por aquella primera y fatal, que desató una revolución tan horripilante en el ser moral y físico de mi prima, hay que destacar como la más terrible y obstinada un tipo de epilepsia que con regularidad acababa en catalepsia, estado muy similar a la extinción de la vida, del cual, en la mayoría de los casos, se despertaba de forma abrupta e inesperada. Mientras tanto, mi propia enfermedad —pues me han indicado que no debería otorgarle otra denominación—, mi propia enfermedad, digo, crecía con extrema premura, desarrollando un carácter monomaníaco de una tipología nueva y sorprendente, que se volvía más fuerte cada hora que trascurría y que finalmente ejerció sobre mí una incomprensible influencia. Esta monomanía, según debo calificarla, consistía en una retorcida irritabilidad de esas facultades de la mente que la ciencia psicológica denota con la palabra atención. Es más que factible que no me explique, pero temo en verdad, que no encuentre la manera de trasmitir a la inteligencia del lector común una noción de esa nerviosa violencia de interés con que en mi caso las facultades de meditación (por no definirlo en términos técnicos) desempeñaban y se enfocaban en observar los objetos más simples del universo.
Reflexionar largas e incesantes horas con la atención centrada en alguna nota banal, en los bordes o en la tipografía de un libro. Permanecer absorto durante casi todo un día de verano en una singular sombra que descendía oblicuamente sobre el tapizado o sobre la puerta. Consumirme toda una noche contemplando la mansa llama de una lámpara o las lumbres del fuego. Soñar días enteros con el aroma de una flor. Iterar monótonamente una palabra corriente hasta que su sonido, debido a la permanente repetición, dejaba de originar en mi mente alguna idea. Olvidar todo sentido del movimiento o de la presencia física por medio de una total y obstinada inactividad del cuerpo, sostenida por mucho tiempo. Estas eran algunas de las extravagancias más corrientes y menos perjudiciales, ocasionadas por la condición de mis facultades mentales, a decir verdad, no genuina, pero capaz de afrontar cualquier forma de análisis o explicación.
Pero no se me comprenda mal. La desmedida, intensa y morbosa atención, exaltada así por objetos banales en sí, no debe confundirse con la tendencia a la meditación, ordinaria en todos los hombres, y a la que se entregan de manera particular las personas con una imaginación intranquila. Tampoco era, como se pudo suponer en un principio, una situación crítica ni la exageración de esa proclividad, sino primaria y fundamentalmente distinta, diferente. En un caso, el soñador o el aficionado interesado por un objeto, usualmente no banal, lo pierde gradualmente de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que emergen de él, hasta que, al culminar una ensoñación repleta en muchas ocasiones de voluptuosidad, el incitamentum o primera razón de sus meditaciones se desvanece por completo y es olvidado. En mi caso, el elemento primario era invariablemente banal, aunque tomaba, por medio de mi visión turbada, una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones, si acaso había alguna, emergían, y esas pocas regresaban tenazmente al objeto primario como a su centro. Las meditaciones nunca eran plácidas, y al final de la ensoñación, la primera razón, lejos de perderse de vista, había logrado ese interés maravillosamente exorbitado que componía el rasgo fundamental de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejercitaba la mente en mi circunstancia eran, como ya he mencionado, las de la atención, mientras que en el caso del soñador son las especulativas.
Mis libros, en ese periodo, si no funcionaban realmente para irritar el trastorno, compartían en gran medida, como se sabrá, por su carácter imaginativo e inconexo, las características pintorescas del trastorno mismo. Puedo hacer memoria, entre otros, del tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, De Amplitudine Beati Regni Dei (La grandeza del reino santo de Dios); la gran obra de San Agustín, De Civitate Dei (La ciudad de Dios) y de Tertuliano, De Carne Christi (La carne de Cristo), cuya sentencia paradójica: Mortuus est Dei filius: credibili est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est, se adueñó de todo mi tiempo durante muchas semanas de insubstancial y afanosa investigación.
Así se notará que, extraída, de su equilibrio solo por cosas banales, mi razón era similar a ese peñasco marino del que nos relata Ptolomeo Hefestión, que soportaba firme las embestidas de la violencia humana y la cólera más feroz de las aguas y de los vientos, pero se estremecía con el simple contacto de la flor denominada asfódelo. Y aunque para un observador inadvertido pudiera parecer, fuera de cualquier duda, que la perturbación provocada en la condición moral de Berenice por su desdichada enfermedad me habría facilitado muchos temas para la praxis de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza se me ha dificultado bastante explicar, sin embargo, este no era el caso. En los periodos lúcidos de mi enfermedad, la calamidad de Berenice me causaba compasión y, profundamente conmovido por la devastación total de su preciosa y placentera vida, no dejaba de pensar con regularidad y congoja, en los asombrosos mecanismos por los cuales se había generado esa transformación tan inesperada y extraña. Pero estas meditaciones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad y eran como las que se hubieran manifestado, en circunstancias similares, al común de los mortales. Leal a su propio temperamento, mi trastorno se entretenía en los cambios de menor relevancia pero más llamativos, acaecidos en la constitución física de Berenice, en la extraña y horripilante desfiguración de su identidad personal.
En los días más resplandecientes de su hermosura incomparable, no la amé. En la extraña anormalidad de mi existencia, mis sentimientos jamás provenían del corazón y mis pasiones siempre provenían de la mente. En los nublados amaneceres, en las sombras entrecruzadas del bosque al mediodía y en el sigilo de mi biblioteca por la noche ella flotó ante mi vista, y yo la había observado, no como la Berenice viva y vibrante, sino como la Berenice de un sueño. No como una habitante de la tierra, sino como su abstracción. No como algo para venerar, sino para reflexionar. No como un objeto de amor, sino como un asunto de la más insondable aunque incongruente especulación. Y ahora, ahora temblaba ante su presencia y palidecía cuando se aproximaba. Sin embargo, lamentando penosamente su degeneración y decadencia, recordé que durante mucho tiempo me había amado, y que en un desdichado momento, le propuse matrimonio.