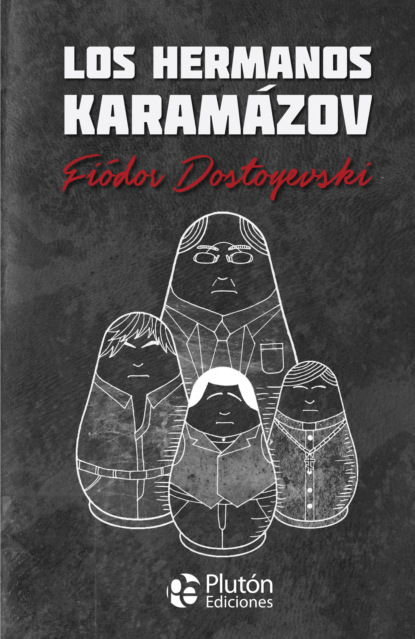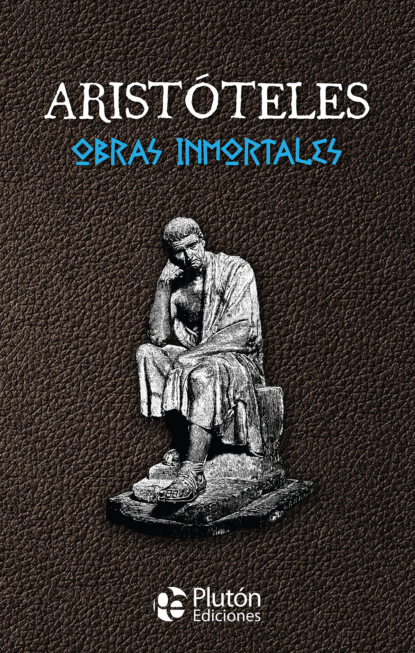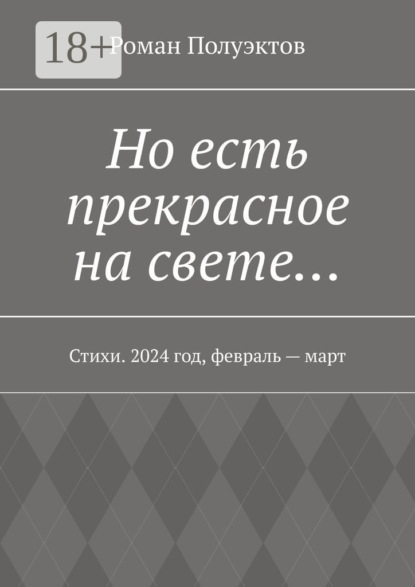Cuentos completos

- -
- 100%
- +
Y cuando, finalmente, se aproximaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno, en uno de esos días repentinamente calurosos, serenos y nublados, que constituyen la nodriza de la hermosa Alción, me hallaba yo sentado (y creía estar solo) en el aposento interior de la biblioteca y al alzar los ojos vi a Berenice frente a mí.
¿Fue mi imaginación exaltada, la influencia de la atmósfera nublada, la incierta luz crepuscular del lugar, los vestidos grises que cubrían su figura los que le otorgaron un contorno tan irresoluto e indefinido? No sabría definirlo. Ella no pronunció palabra y yo por nada del mundo hubiera tenido la capacidad de pronunciar una sílaba. Un helado escalofrío atravesó mi cuerpo, me agobió una sensación de intolerable ansiedad, una curiosidad insaciable se apoderó de mi alma e inclinándome en la silla, permanecí un rato sin aliento, inmóvil, con mis ojos fijos en su persona. ¡Ay! Su delgadez era extrema y ni la menor huella de su ser anterior se denotaba en una sola línea del contorno. Mi fervorosa mirada se posó por fin sobre su tez.
La frente era alta, muy pálida, y extrañamente plácida, lo que en un tiempo fuera cabellera negra azabache se posaba parcialmente sobre su frente y sombreaba las sienes huecas con incontables rizos de un color rubio radiante, que contrastaban discrepantes, debido a su fantástico matiz, con la melancolía de su rostro. Sus ojos no poseían brillo y parecían no tener pupilas, y de modo involuntario rehuí su mirada vidriosa para observar sus labios, finos y retraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de extraña expresión los dientes de la ahora desconocida Berenice se mostraron lentamente ante mis ojos. ¡Quisiera Dios que nunca los hubiera visto o que, después de verlos, hubiera muerto!
Me distrajo el golpe de una puerta al cerrarse y, al alzar la vista, descubrí que mi prima había abandonado el aposento. Pero de los desordenados aposentos de mi cerebro, ¡ay!, no había salido ni se podía alejar el blanco y aterrador espectro de sus dientes. Ni una mancha en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una grieta en sus perfiles, había en los dientes de esa efímera sonrisa que no quedara grabado en mi memoria. Ahora los miraba con más claridad que un momento antes. ¡Los dientes! ¡Los dientes! Se encontraban aquí, y allí, y por todas partes, visibles y tangibles ante mí, largos, finos, y expresivamente blancos, con los desvaídos labios cerrándose a su alrededor, como en el mismo momento en que habían comenzado a crecer. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía, y yo batallé en vano contra su particular e irresistible influencia. Entre los cuantiosos objetos del mundo exterior solo pensaba en los dientes. Los anhelaba con una frenética ansia. Todas las demás dificultades y los demás intereses quedaron subordinados a esa contemplación. Ellos, ellos eran los únicos que se hallaban presentes en mi mirada mental, y en su imprescindible individualidad se convirtieron en la esencia de mi vida intelectual. Los escudriñé bajo todas las perspectivas. Los miré desde todos los puntos de vista. Estudié sus características. Analicé sus peculiaridades. Me percaté en su conformación. Pensé en las variedades de su naturaleza. Me estremecí al adjudicarles, en la imaginación, un poder susceptible y consciente y, aun sin el apoyo de los labios, una habilidad de expresión moral. De mademoiselle Sallé se ha dicho con razón que tous ses pas étaient des sentiments, y de Berenice, yo creía seriamente que toutes ses dents étaient des idées. Des idees! ¡Ah, este disparatado pensamiento me destrozó! Des idees! ¡Ah, por eso los anhelaba tan irreparablemente! Creí que solo su posesión me podría retornar la paz, devolviéndome la razón.
Y la tarde cayó sobre mí, y llegó la oscuridad, permaneció y se fue, y amaneció el nuevo día, y las neblinas de una segunda noche se amontonaron alrededor, y yo permanecía inmóvil, sentado, en aquel aposento solitario, y continué sumido en la meditación, y el espectro de los dientes conservaba su terrible dominio, como si, con una claridad viva y horripilante, flotara entre las variantes luces y sombras de la habitación. Al fin penetró en mis sueños un alarido de horror y consternación, y luego, tras un intervalo, el ruido de voces nerviosas, combinadas con tristes gemidos de dolor y de pena. Me levanté de mi asiento y, abriendo las puertas de la biblioteca, estaba en la antesala una criada, deshecha en lágrimas, quien me comentó que Berenice había cesado de existir. Esa mañana temprano, había sufrido un ataque de epilepsia y ahora, al llegar la noche, ya estaba listo el sepulcro para acoger a su ocupante y culminados los preparativos del sepelio.
Me hallé sentado en la biblioteca, solo de nuevo. Parecía que había despertado de un sueño borroso y excitante. Sabía que ya era la medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba sepultada. Pero no tenía una noción exacta, o por al menos concreta, de ese melancólico periodo intermedio. No obstante, el recuerdo de ese periodo estaba repleto de horror, horror más horrible por ser impreciso, terror más terrible por ser ambiguo. Era una página escabrosa en la historia de mi vida, escrita con memorias siniestras, horrorosas, ininteligibles. Batallé por descifrarlas, pero fue en vano. Después, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante alarido de mujer parecía retumbar en mis oídos. Yo había llevado a cabo algo. Pero, ¿qué era? Me cuestioné la pregunta en voz alta y los murmurantes ecos de la habitación me respondieron: ¿Qué era?
En la mesa, a mi lado, relucía una lámpara y cerca de la misma había una diminuta caja. No poseía un aspecto llamativo, y yo la había observado antes pues era del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a mi mesa y por qué temblé al fijarme en ella? No valía la pena considerar estas cosas, y por fin mis ojos se posaron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre un fragmento subrayado. Eran las extrañas pero simples palabras del poeta Ebn Zaiat: “Dicebant mihi sodales si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas”. ¿Por qué, al leerlas, se me puso la piel de gallina y se me congeló la sangre en las venas?
Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y, lívido como habitante de un sepulcro, un criado entró de puntillas. Tenía en sus ojos un espeluznante terror y me habló con una voz quebrada, áspera y muy baja. ¿Qué dijo? Escuché unas frases entrecortadas. Hablaba sobre un alarido salvaje que había perturbado el silencio de la noche, y de la servidumbre congregada para indagar de dónde provenía, y su voz recobró un tono espantoso, claro, cuando me habló, murmurando, de una tumba profanada, de un cadáver arropado en la mortaja y desfigurado, pero que aun resollaba, aun latía, ¡aun vivía!
Señaló mis ropajes: estaban sucios de barro y de sangre. No respondía nada; me agarró suavemente la mano: había huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que estaba apoyado en la pared, lo vi durante un instante, era una pala. Con un alarido corrí hasta la mesa y me apoderé de la caja. Pero no pude abrirla y por mi agitación se me escapó de las manos, se desplomó en el suelo y se quebró en pedazos, y entre estos, entrechocando, se dejaron ver unos instrumentos de cirugía dental, revueltos con treinta y dos diminutos objetos blancos de marfil, que se desperdigaron por el suelo.
Morella
Αυτο καθ’ αυτο µεθ’ αυτου, µονο ειδες αιει ον
(El mismo, por sí mismo únicamente,
UNO eternamente, y solo)
Platón, Symposium
Yo sentía por Morella un sentimiento de profundo y especial afecto. La conocí por casualidad hace muchos años y mi alma, desde nuestro primer encuentro, se encendió con un fuego que nunca había conocido aunque no era el fuego de Eros, y para mi espíritu fue un absoluto martirio saber que no lograría definir su increíble carácter ni regular su indefinida intensidad. A pesar de ello, nos conocimos y la vida nos unió frente el altar. Yo, nunca le hablé de pasión, ni tampoco pensé en el amor. Aun así, ella se alejó de la sociedad, se consagró a mí y me hizo feliz. Es una felicidad asombrarse y es una felicidad soñar.
La sabiduría de Morella era profunda. Como espero descubrir aquí, sus capacidades no eran del tipo común y su capacidad mental era grandiosa. Me di cuenta de ello y fui su discípulo en muchos temas, sin embargo, pronto entendí que, tal vez, a causa de haber estudiado en Eslovaquia ella ponía frente a mí un inmenso número de aquellos libros místicos que habitualmente son considerados como un simple desecho de la literatura alemana. Esas obras formaban su estudio predilecto y constante, y si pasado cierto tiempo también llegó a ser el mío, hay que suponer que se debe a la simple y muy efectiva influencia de la costumbre y el ejemplo.
Si no me equivoco, mi razón tenía poco que ver en todo esto. Mis convicciones no eran tomadas en cuenta por el ideal, ni tampoco había ningún tinte de misticismo en mis lecturas, ni en mis actos o pensamientos.
Convencido de esto, me abandoné sin reservas a la orientación de mi esposa, y me adentré con el corazón firme en las complejidades de sus estudios. Y entonces —cuando me sumergía en ciertas páginas espantosas y sentía un detestable espíritu encenderse dentro de mí— venía Morella a poner su mano fría sobre la mía y explorando en las reliquias de una antigua filosofía, encontraba en ellas algunas graves y únicas palabras que, dado su raro sentido, cobraban vida sobre mi memoria. Y así, hora tras hora, me quedaba a su lado, sumergiéndome en la música de su voz, hasta que su melodía se contaminaba de terror y una sombra se abatía sobre mi alma, y yo me demacraba y temblaba interiormente frente a aquellos tonos sobrenaturales. Y así, el disfrute se transformaba en horror y lo más hermoso se volvía horrendo, igual que Hinnom se transformó en Gehena.
No es necesario explicar el carácter exacto de estos estudios que, tomando como referencia los volúmenes que he mencionado, fueron durante mucho tiempo casi el único tema de conversación entre Morella y yo. Los informados de aquello que se puede denominar moral teológica las entenderán fácilmente y no será tan fácil para los ignorantes. El impetuoso panteísmo de Fichte, la palingenesia transformada de los pitagóricos, y sobre todo, las doctrinas identitarias tal como las expone Schelling, solían ser los temas de discusión que le daban mayor belleza a la imaginativa Morella. Esta identidad denominada personal, es definida con exactitud por Míster Locke, creo, diciendo que radica en la cordura del ser racional. Y como al decir persona pensamos una esencia inteligente dotada de razón y como existe una conciencia que siempre está junto al pensamiento, esta es la que nos hace ser eso que llamamos nosotros mismos, de este modo nos diferenciamos de los otros seres pensantes dándonos nuestra identidad individual. Pero el principium individuationis —es decir, la conciencia de que esa identidad se pierde o no para siempre al morir— fue para mí un concepto de profundo interés todo el tiempo, no solo por la fantástica y turbadora naturaleza de sus consecuencias, sino por esa manera particular y emocionada como la enunciaba Morella.
Sin embargo, yo había alcanzado un periodo en que el misterioso carácter de mi esposa me ahogaba como un maleficio. No lograba resistir por más tiempo el resplandor de sus melancólicos ojos, ni el roce de sus pálidos dedos, ni el profundo tono de su voz musical. Y ella lo sabía, pero no me decía nada.
Parecía ser consciente de mi debilidad o de mi locura, y con una sonrisa, las llamaba el “destino”. También parecía saber cuál era la causa, para mí desconocida, de aquella progresiva pérdida de mi afecto, pero tampoco me daba ninguna explicación, ni mencionaba su naturaleza. Pero, ella era mujer y se deprimía durante días. Pasado el tiempo, una mancha roja apareció de manera constante en sus mejillas y las venas azules de su pálida frente se hicieron muy marcadas. Había instantes en que mi corazón se deshacía en compasión, pero de inmediato yo enfrentaba la mirada de sus ojos pensativos, y entonces mi alma se agobiaba y sentía ese vértigo de quien tiene la mirada sumergida en algún aterrador e indescifrable abismo.
¿Seré capaz de afirmar que deseaba con un ferviente y devorador deseo el momento de la muerte de Morella? Sí, así es, pero su delicado espíritu se aferró a su cobertura de barro durante muchos días, muchas semanas y muchos pesados meses, hasta que mis atormentados nervios triunfaron sobre mi mente y me sentí iracundo frente a aquel retraso. Y con un corazón perverso, maldije los días, las horas y los agrios minutos, que parecían alargarse y alargarse mientras aquella delicada vida declinaba como una agónica sombra del ocaso.
Pero una noche de otoño, el viento estaba muy quieto en el cielo y Morella me llamó a su lado. La tierra estaba cubierta por una bruma oscura, subía un cálido resplandor desde las aguas y podría decirse que, entre el espeso follaje de la selva, caía del firmamento un arco iris de octubre.
—Hoy es el día de los días —dijo ella, cuando me acerqué—. Es un día entre todos los días para vivir o morir. Es hermoso para los hijos de la tierra y de la vida, ¡ah, y más hermoso aun para los hijos del cielo y de la muerte!
Besé su frente y ella continuó:
—Voy a morir y a pesar de ello, viviré.
—¡Morella!
—No existieron nunca los días en que hubieses podido amarme, pero a esta que detestaste en vida la adorarás en la muerte.
—¡Morella!
—Te repito que voy a morir, pero hay dentro de mí una joya de ese afecto, ¡ah, muy pequeño!, que tuviste por mí, por Morella. Y cuando mi espíritu se aleje, el hijo vivirá, el hijo tuyo y de Morella. Pero tus días serán días de sufrimiento, de ese sufrimiento que es el más duradero de las emociones, igual que el ciprés es el más duradero de los árboles. Porque las horas de tu felicidad han pasado y la alegría no se presenta dos veces en una vida como si fueran las rosas de Paestum, dos veces en un año. Tú, ya no podrás jugar con el tiempo el juego del Teyo, pero al serte desconocidos el vino y el mirto, cargarás tu sudario contigo sobre la tierra, igual que un musulmán en la Meca.
—¡Morella! —exclamé—. ¡Morella! ¿Cómo sabes todo eso?
Pero ella giró su rostro sobre la almohada, sus miembros temblaron levemente y ya no pude escuchar más su voz.
Pero tal como ella lo había predicho, su hijo —ese que dio a luz al morir y que no respiró hasta que su madre dejó de vivir—, su hijo, una niña, vivió. Y creció en estatura e inteligencia de manera sorprendente, y era de un parecido exacto con quien había desaparecido, y la amé con un amor más vehemente que el que creí que podría sentir por ningún ser sobre la Tierra.
Pero, antes de que transcurriera mucho tiempo, el cielo de aquel amor puro se oscureció, y la tristeza, el pánico y el desconsuelo, lo cubrieron como veloces nubes. Ya mencioné que la niña creció sorprendentemente en estatura e inteligencia. Y fue muy extraño en verdad, el desarrollo de su tamaño corporal, pero espantosos, ¡oh, espantosos!, fueron los turbulentos pensamientos que me agobiaban mientras observaba el desarrollo de su ser intelectual. ¿Debía ser de otra manera cuando yo descubría a diario las capacidades adultas y las facultades de la mujer en los razonamientos de la niña, o cuando se desprendían de los labios de una infante lecciones de experiencia, o cuando veía el saber o la pasión de la madurez brillar en sus grandes y pensativos ojos, hora tras hora? Fue como digo, cuando todo aquello fue evidente ante mis atemorizados sentidos, cuando ya no le fue posible a mi alma esconderlo más, ni a mis sacudidas facultades rechazar aquella certeza, ¿cómo puede resultar extraño que espantosas y emocionantes sospechas de cierta naturaleza se establecieran en mi espíritu, o que mis pensamientos recordaran, horrorizados, los extraños cuentos y las impresionantes teorías de la difunta Morella?
Aislé de la curiosidad del mundo al ser a quien el destino me obligaba a adorar y en el severo aislamiento del hogar, cuidé con una mortal ansiedad todo aquello relacionado con la amada criatura.
Mientras pasaban los años y mientras día tras día yo contemplaba su calmado, santo y expresivo rostro, y mientras observaba sus formas que maduraban, encontraba día tras día más puntos de igualdad de la hija con su melancólica y fallecida madre. Cada hora crecían aquellos rasgos de semejanza, más saturados, más definidos, más inquietantes y más cruelmente terribles en su apariencia. Yo podía sufrir que su sonrisa fuera igual a la de su madre, aunque después me hiciera temblar aquel parecido demasiado perfecto. Podía aguantar que sus ojos se pareciesen a los de Morella, aunque a menudo penetraran en lo más profundo de mi alma con el agudo e impresionante pensamiento de la misma Morella. Y en la forma de su alta frente, en los rizos de su sedosa cabellera, en sus pálidos dedos que se escondían dentro de ella, en el melancólico tono bajo y musical de su voz y sobre todo —¡oh, por encima de todo!— en aquellas expresiones y frases de la difunta expresadas por los labios de la amada, de la viva, yo hallaba el motivo para un espantoso pensamiento devorador, para un gusano que se negaba a morir.
Así transcurrieron dos lustros de su vida y, hasta el momento, mi hija vivía sin nombre sobre la tierra. ¡Hija mía! y ¡amor mío! eran las nominaciones utilizadas por mí, bajo el cobijo de la adoración paterna y el rígido aislamiento de sus días imposibilitaba cualquier otra relación. El nombre de Morella había muerto con ella y nunca le hablé a la hija de su madre. Para mí era imposible hacerlo.
La verdad es que durante el corto tiempo de su vida, la joven no había obtenido ninguna visión del mundo exterior, salvo aquellas que le proporcionaban los ajustados límites de su forzado retiro. Pero, finalmente, en medio de aquel estado de desaliento y de fanatismo, surgió en mi mente la ceremonia del bautismo como la actual liberación de los horrores de mi destino. Y en la pila bautismal vacilé con relación al nombre. Y vinieron a mis labios infinitos nombres de tiempos antiguos y modernos, de mi país y de países extranjeros, de sabiduría y de belleza, junto a muchos otros nombres llenos de nobleza, de felicidad y de bondad. ¿Qué me llevó entonces a sacudir el recuerdo de la difunta enterrada? ¿Qué demonio me llevó a pronunciar aquel sonido cuya profunda memoria hacía fluir mi sangre a chorros desde mi cerebro al corazón? ¿Qué siniestro espíritu surgió desde los rincones de mi alma, cuando entre aquellos sombríos corredores y en el sigilo de la noche, le susurré al oído al sacerdote las sílabas Morella? ¿Qué ser más diabólico deformó las facciones de mi hija y los envolvió con los colores de la muerte cuando vibrando ante aquel nombre apenas audible, elevó sus inmaculados ojos desde el suelo hacia el cielo, y cayendo de rodillas sobre las losas negras de nuestra cripta familiar, dijo: ¡Aquí estoy!?
Estas simples y cortas palabras llegaron claras, impasiblemente claras hasta mis oídos, y después de eso, igual que el plomo fundido, continuaron silbando en mi mente. Podrán pasar años y más años, pero el recuerdo de esa época, ¡nunca! Y por cierto, para mí no eran desconocidas ni las flores de mirto ni la vid, pero el abeto y el ciprés posaron sus sombras sobre mí día y noche. No guardé ninguna conciencia del tiempo ni del lugar y en el firmamento las estrellas de mi destino se esfumaron y desde entonces se oscureció la tierra, y las imágenes desfilaron a mi lado como sombras efímeras y entre ellas solo pude distinguir una: Morella. En el firmamento, los vientos susurraban una única palabra en mis oídos y en el mar, las olas murmuraban perpetuamente: Morella. Pero ella murió y con mis propias manos la trasladé hasta su tumba y, entonces, me reí larga y amargamente cuando no encontré los restos de la primera Morella en la misma cripta donde enterré a la segunda.
Los leones
... Todas las personas fueron
avanzando sobre sus diez dedos, salvajemente sorprendidas.
Sátiras del obispo Hall
Yo soy —aunque mejor es decir— yo fui un gran hombre. Aunque, no soy ni el autor de Junius, ni el hombre de la máscara de hierro. Se me puede creer que mi nombre es Robert Jones y que nací en algún lugar de la ciudad de Fum-Fudge.
La primera maniobra de mi vida consistió en agarrar mi nariz con ambas manos. Mi madre observó eso y me llamó genio y mi padre derramó lágrimas de alegría regalándome más tarde un tratado de Nasología. Lo aprendí de memoria antes de llevar los primeros pantalones.
Comencé a hacerme un camino en esta ciencia y no tardé en comprender que si un hombre poseía una nariz lo suficientemente notable le bastaría ir detrás de ella para convertirse en un “león” social. Pero no estaba limitado a respetar solo la teoría. Todas las mañanas le daba a mi probóscide un par de tirones y me lanzaba al saco media docena de tragos.
Cuando alcancé la mayoría de edad, cierto día mi padre me invitó a entrar en su despacho.
—Hijo mío —me dijo después de sentarnos—. ¿Cuál es el objetivo esencial de tu vida?
—Padre —respondí—, es el estudio de la Nasología.
—Robert, ¿y qué es eso?
—La ciencia de las narices, señor —contesté, algo irritado.
—¿Y podrías decirme qué significa una nariz?
—Querido padre —respondí, considerablemente calmado—, una nariz ha sido definida por unos mil autores diferentes de mil diversas maneras (entonces extraje mi reloj para consultarlo). Como es casi mediodía, tendremos tiempo de nombrarlos a todos antes de la medianoche. Podemos comenzar, pues. Según Bartolinus la nariz es esa protuberancia, ese saliente, esa carnosidad, esa...
—Robert, ¡ya basta! —dijo interrumpiéndome aquel sorprendente caballero—. Me quedo boquiabierto ante la grandeza de tus conocimientos. Me impresionas, palabra de honor (entonces cerró los ojos y se puso la mano en el corazón). ¡Acércate! (y me agarró del brazo). Ya puede considerarse terminada tu educación y es el momento de que te acomodes por tu cuenta. No podrías hacer nada mejor que seguir a tu nariz... así... así... y así... (entonces me lanzó escaleras abajo a patadas). ¡Largo de mi casa, pues, y que Dios te dé su bendición!
Como sentía en mi interior el divino afflatus, supuse este accidente más afortunado que otra cosa y decidí seguir la recomendación paterna. Resolví seguir a mi nariz. Le di un par de tirones y escribí al momento un tratado sobre Nasología.
En toda Fum-Fudge se armó un revuelo.
—¡Magnífico genio! —dijo el Quarterly.
—¡Estupendo fisiólogo! —dijo el New Monthly.
—¡Grandioso escritor! —dijo el Edinburgh.
—¡Gran hombre! —dijo el Blackwood.
—¿Quién podrá ser? —dijo la gran señora Marisabidilla.
—¿Qué podrá ser? —dijo la señora Marisabidilla.
—¿Dónde podrá estar? —dijo la señorita Marisabidilla.
Pero yo no ponía atención a esas personas. Me limité a entrar en el estudio de un pintor.
La duquesa Fulana posaba para su retrato. El marqués Mengano sostenía el perrito de la duquesa. El conde Zutano jugaba con sus tarritos de sales aromáticas y su Alteza Real Perengano se inclinaba sobre el asiento de la duquesa.
Me acerqué al artista y este alzó su nariz.
—¡Oh, qué hermosa! —suspiró su Gracia.
—¡Oh, qué bella! —murmuró el marqués.
—¡Oh, qué repugnante! —refunfuñó el conde.
—¡Oh, qué detestable! —gruño su Alteza Real.
—¿Cuánto quiere usted? —preguntó el artista.
—¡Por su nariz! —exclamó su Gracia.
—Mil libras —contesté, tomando asiento.
—¿Mil libras? —repitió el artista, reflexivo.
—Mil libras —dije.
—¡Sublime! —susurró él, en éxtasis.
—Mil libras —dije.
—¿Usted, la garantiza? —indagó, orientándola de manera que se iluminara.
—La garantizo —contesté, bufando por ella con fuerza.
—¿Y es totalmente original? —preguntó, tocándola ceremonialmente.
—¡Por supuesto! —contesté, retorciéndola.
—¿No se han sacado copias de ella? —volvió a interrogar, estudiándola bajo un microscopio.
—Ninguna —dije, alzándola.
—¡Sorprendente! —exclamó, sorprendido completamente ante la belleza de la maniobra.
—Mil libras —dije yo.
—¿Mil libras? —dijo él.
—Exactamente —dije yo.
—¿Mil libras? —dijo él.