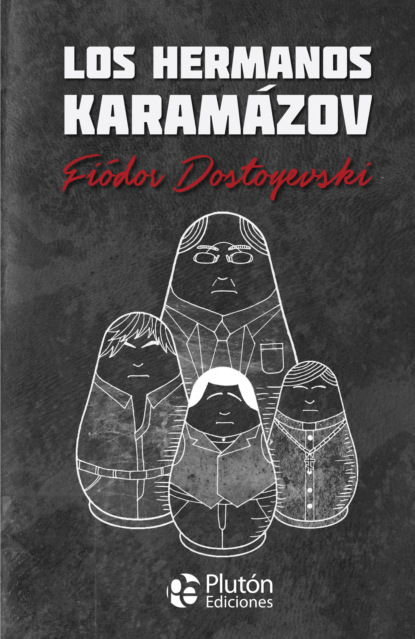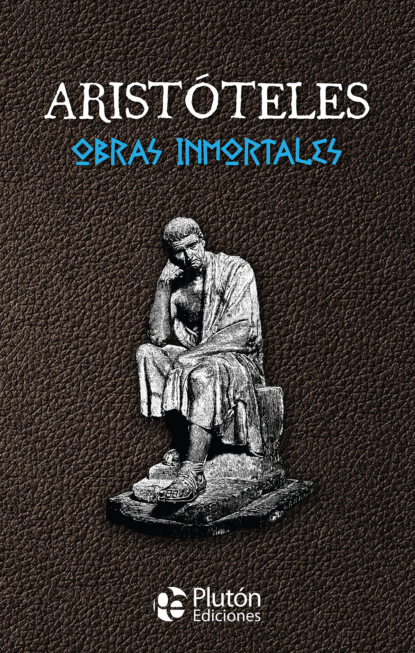Cuentos completos

- -
- 100%
- +
—En efecto —dije yo.
—Las tendrá usted —declaró el artista—. ¡Qué pieza tan perfecta!
Me entregó el dinero de inmediato y comenzó a dibujar mi nariz. Alquilé un apartamento en la calle Jermyn y envié la nonagésima novena edición de mi Nasología a Su Majestad, junto a un retrato de la probóscide. El Príncipe de Gales, pobre libertino intrascendente, me invitó a cenar.
Todos éramos “leones” y recherchés.
Allí estaba un Platonista moderno que refirió a Porfirio, a Yámblico, a Hierocles, a Máximo Tirio, a Plotino, a Proclo y a Siriano.
Estaba un defensor de la perfectibilidad humana. Habló de Turgot, de Price, de Priestley, de Condorcet, de De Staël y del “Estudiante Ambicioso de Mala Salud”.
Estaba Sir Paradoja Positiva. Hizo resaltar que todos los filósofos eran locos y que todos los locos eran filósofos.
Estaba Ético Estético. Habló sobre el fuego, la unidad y los átomos, el alma bipartita y preexistente, sobre la afinidad y la discordia, sobre la inteligencia primitiva y las homeomerías.
Estaba Fricassée del Rocher de Cancale. Habló del Muritón, de la lengua roja, de la ternera a la St. Menehoult, de las coliflores con salsa velouté, de la marinada a la St. Florentin y de las jaleas de naranjas en mosaïques.
Estaba Teología Teólogo. Mencionó a Eusebio y a Arrio, la herejía y el concilio de Nicea, el puseyismo y el consustancialismo, el homousios y el homouioisios.
Estaba Bíbulo O’Barril. Quien describió al Latour y al Markbrünnen, al Mousseux y al Chambertin, al Richbourg y al St. George, al Haubrion, Leonville y Medoc, al Barac y al Preignac, al Grâve y al Sauternes, al Lafitte, al St. Peray. Inclinó la cabeza ante el Clos de Vougeot, y, entrecerrando los ojos, habló de la diferencia que hay entre el jerez y el amontillado.
Estaba el Señor Tintontintino, de Florencia. Declamó sobre Cimabue, Arpino, Carpacio y Argostino, sobre la melancolía de Caravaggio, sobre la amenidad de Albano, sobre los colores de Tiziano, sobre las damas de Rubens y sobre las bufonadas de Jan Steen.
Estaba el Presidente de la Universidad de Fum-Fudge. Señaló su opinión de que la luna se llama Bendis en Tracia, Bubastis en Egipto, Diana en Roma y Artemisa en Grecia.
Había un Gran Turco originario de Estambul. No paraba de pensar que los ángeles eran corceles, gallos y toros; que alguien en el sexto cielo tenía setenta mil cabezas y setenta mil lenguas y que la tierra era sostenida por una vaca color celeste con cientos de cuernos.
Estaba Poligloto Delfino. Nos narró la suerte que habían corrido las ochenta y tres tragedias perdidas de Esquilo, las cincuenta y cuatro oraciones de Iseo, los trescientos noventa y un discursos de Lisias, las cincuenta y cuatro oraciones de Isaías, los ciento ochenta tratados de Teofrasto, los himnos y ditirambos de Píndaro, el octavo libro del tratado de las secciones cónicas de Apolonio y las cuarenta y cinco tragedias de Homero el joven.
Estaban Ferdinando Fitz Feldespato Fósilus. Nos dio cátedra de todo lo concerniente a los fuegos subterráneos y las formaciones terciarias, sobre los aeriformes, los fluidiformes y los solidiformes; sobre el cuarzo y la marga, el esquisto y la turmalina, el yeso y la roca ígnea, talco y cal, blenda y hornablenda; sobre la mica y la piedra pómez, la cianita y la lepidolita; sobre la hematita y la tremolita, el antimonio y la calcedonia; sobre el manganeso y todo lo que usted imagine.
Y también estaba yo. Y hablé de mí, de mí, de mí y de mí. De la nasología, de mi folleto y de mí. Mostré mi nariz y hablé de mí.
—¡Qué sorprendente inteligencia! —exclamó el príncipe.
—¡Soberbia! —dijeron sus invitados.
Y al día siguiente su Gracia la duquesa Fulana me hizo una visita.
—¿Asistirá usted al Salón de Almack, hermosa criatura? —me preguntó, dándome unas palmaditas en el mentón.
—Asistiré… por mi honor... —contesté.
—¿Con nariz y todo? —volvió a preguntar.
—Tan cierto como que estoy vivo —le respondí.
—Pues bien, mi vida, aquí tiene mi tarjeta. ¿Puedo contar con que usted estará allí?
—De todo corazón mi querida duquesa.
—¡Bah, no me importa el corazón! Diga, más bien: “De toda nariz”.
—Con cada pedacito de ella, amor mío —le dije, y después de halarme una o dos veces la nariz, me hallaba en el Salón de Almack.
Los diversos salones estaban colmados hasta la sofocación.
—¡Ya viene! —dijo uno en la escalera.
—¡Ya viene! —dijo otro un poco más arriba.
—¡Ya viene! —dijo un tercero, todavía más lejos.
—¡Llegó! —expresó la duquesa—. ¡Llegó el encantador amorcillo!
Y tomando mis manos fuertemente me besó la nariz tres veces.
A esto siguió una gran agitación entre los allí presentes.
—Diavolo! —exclamó el conde Capricornutti.
—¡Dios lo guarde! —susurró Don Estilete.
—Mille tonnerres! —gritó el príncipe de Grenouille.
—Tousand Teufel! —rezongó el elector de Bluddennuff.
Esto era inaguantable. Me enfadé y enfrenté a Bluddennuff.
—¡Caballero —le dije—, usted parece un mandril!
—Caballero —contestó él, después de una pausa—, Donner und Blitzen!
Con eso era suficiente. Intercambiamos tarjetas y a la mañana siguiente, en Chalk-Farm, de un disparo le hice volar la nariz y de allí me fui a saludar a mis amigos.
—Bête! —dijo el primero.
—¡Tonto! —dijo el segundo.
—¡Imbécil! —dijo el tercero.
—¡Burro! —dijo el cuarto.
—¡Majadero! —dijo el quinto.
—¡Estúpido! —dijo el sexto.
—¡Vete de aquí! —dijo el séptimo.
Todo esto me atormentó y fui a ver a mi padre.
—Padre —le consulté—. ¿Cuál es el objetivo esencial de mi existencia?
—Hijo mío —me respondió—, continua siendo el estudio de la nasología, pero lamentablemente, te has sobrepasado al lesionar al elector en la nariz. Es cierto que tú tienes una hermosa nariz, pero ahora Bluddennuff no tiene ninguna. Él se ha convertido en el héroe del día y tú estás condenado. Puedo asegurar que en Fum-Fudge la grandeza de un “león” es directamente proporcional al tamaño de su probóscide. Pero, ¡rayos!, no hay rivalidad posible con un león que no tiene absolutamente ninguna.
La incomparable aventura de
un tal Hans Pfaall
Con el corazón lleno de furiosas fantasías
de las que yo soy el amo
Con una lanza ardiente y un caballo de aire,
errando voy por el desierto.
La canción de Tomás el loco
De acuerdo con ciertos informes que llegan desde Róterdam, la ciudad parece encontrarse en alto grado de alboroto intelectual. En ese lugar han sucedido hechos tan imprevistos, tan sorprendentes, tan disímiles de los pensamientos habituales, que es indudable que en estos momentos, toda Europa estará alterada, la física perturbada, y la razón y la astronomía cayéndose a golpes.
Parece que el día... de... —desconozco la fecha exacta—, una gran multitud se había congregado en la inmensa Plaza de la Bolsa, de la ordenadísima ciudad de Róterdam, por razones que no se señalan. El clima era exageradamente tibio para la estación y apenas si se movía alguna hoja. La muchedumbre no perdía su buen ánimo por el hecho de recibir algún amigable chaparrón, de vez en cuando, a causa de las monumentales nubes blancas copiosamente distribuidas en la bóveda azul del cielo. Sin embargo, cerca de mediodía se evidenció una considerable agitación entre los presentes. Resonó el parloteo de diez mil lenguas, un instante más tarde, diez mil caras miraban hacia el cielo, diez mil pipas caían al mismo tiempo de la comisura de diez mil bocas, y un grito comparable, únicamente, con el rugido del Niágara resonaba larga, fuerte y arrebatadamente a través de la ciudad y de los entornos de Róterdam.
Pronto se descubrió la causa de tal alboroto. Detrás de la formidable masa de una de las perfectamente dibujadas nubes que ya hemos mencionado, en un espacio despejado de cielo azul, se vio emerger muy claramente, un extraño volumen, heterogéneo y aparentemente sólido, de forma tan particular y constitución tan antojadiza, que escapaba totalmente a la comprensión, pero no a la admiración, de una multitud de muy fornidos burgueses que la observaban desde abajo con la boca abierta. ¿Qué sería eso? En nombre de todos los demonios de Róterdam, ¿qué significaba semejante aparición? Nadie podía saberlo. Nadie podía figurarlo. Nadie tenía la más mínima idea para aclarar tal misterio, ni siquiera el burgomaestre Mynheer Superbus Von Underduk. De tal manera que, como no se podía hacer nada más razonable, todos ellos colocaron de nuevo su pipa a un lado de la boca, muy cuidadosamente. Y mientras mantenían los ojos atentamente clavados en aquel suceso, fumaron, descansaron, se balancearon como patos, gruñeron significativamente, y después, se balancearon de nuevo, gruñeron, descansaron y, finalmente... fumaron de nuevo.
Mientras, el motivo de tanta curiosidad y de tanto humo bajaba más y más hacia aquella maravillosa ciudad. En muy pocos minutos se hallaba lo bastante cerca para que se lo pudiera distinguir con claridad. Podía ser... ¡Sí, innegablemente era un tipo de globo! Pero un globo como nunca antes se había visto en Róterdam. Pues, me atrevo a preguntar, ¿alguna vez se ha observado un globo totalmente fabricado con periódicos sucios? En Holanda, jamás. Sin embargo, en las mismísimas narices del pueblo —o, mejor dicho, a muy corta distancia sobre sus narices— como señalaron los mejores testimonios, se veía el dichoso globo elaborado con el señalado material que a nadie se le hubiera ocurrido jamás para tal proyecto. Por lo que ello conformaba un máximo insulto para el buen sentir de los burgueses de Róterdam.
Con relación a la forma del extraño objeto, todavía era más reprochable, pues esta era nada menos que un gigantesco gorro de cascabeles al revés. Y ese parecido se vio marcadamente aumentado cuando, al verlo más de cerca, la multitud descubrió una gran borla o campanilla colgando de una punta y, en el borde superior o base del cono, un círculo con pequeños utensilios que parecían cascabeles y que tintineaban incesablemente haciendo sonar la canción de Betty Martin. Pero todavía había algo más execrable. En la extremidad de este fantástico aparato, colgando de unas cintas azules, se observaba, en forma de navecilla, un gigantesco sombrero de castor color pardo, de ala excepcionalmente ancha y de copa hemisférica, con una cinta negra y una hebilla de plata. No deja de ser considerable que muchos habitantes de Róterdam atestiguaran haber visto dicho sombrero con anterioridad y que la gran multitud pareciera observarlo con familiaridad, al tiempo que la señora Grettel Pfaall, al verlo, manifestaba una exclamación de feliz sorpresa, diciendo que el sombrero era exacto al de su virtuoso marido en persona.
Cabe señalar que este hecho merecía tenerse en cuenta, pues, cinco años atrás, Pfaall junto a tres camaradas, había desaparecido de Róterdam de manera tan imprevista como misteriosa y hasta el día de esta narración todos los intentos por encontrarlos habían sido un fracaso. Es cierto que en un lugar muy lejano, al este de la ciudad, se hallaron ciertos huesos que parecían humanos junto a un montón de despojos de aspecto muy extraño y muchos llegaron al punto de creer que en ese lugar había tenido lugar un espantoso asesinato del que las víctimas habían sido Hans Pfaall y sus amigos, seguramente. Pero no nos desviemos de nuestro tema.
El globo —ya no podía dudarse de que lo era— se encontraba a unos 30 metros del suelo, dejando ver a la multitud, con bastante detalle, la persona que lo ocupaba. Se trataba de alguien sumamente particular, por cierto. No debía medir más de un metro de estatura, pero aún siendo tan pequeño, no hubiera logrado mantenerse en equilibrio en una navecilla tan frágil de no ser por un redondel que le llegaba a la altura del pecho y que estaba asegurado a las cuerdas del globo. El cuerpo de este hombrecillo era exageradamente ancho, lo que daba a todo su ser una apariencia de redondez particularmente absurda. Por supuesto, sus pies no podían verse. Sus manos eran inmensamente anchas. Tenía el cabello gris, recogido detrás en una cola. Su nariz era portentosamente larga, arqueada y rozagante. Sus ojos, inmensos, radiantes y agudos, aunque con arrugas por la edad. El mentón y las mejillas eran espléndidos, gordos y dobles, pero no podía encontrarse, en ningún lugar de su cabeza, alguna señal de orejas. Este insólito y pequeño caballero usaba un amplio capote de raso azul y, muy ajustados, calzones que hacían juego sujetos con hebillas de plata a la altura de las rodillas. Su chaqueta era de color amarillo brillante y el gorro de tafetán blanco le caía elegantemente a un lado de la cabeza. Y, para concluir su atuendo, su garganta estaba envuelta en un pañuelo rojo sangre que le caía sobre el pecho con un distinguido lazo de gran tamaño.
Habiendo descendido, como señalé, a 30 metros del suelo, el viejo y pequeño caballero se vio asaltado por un agudo temblor, y no se veía muy dispuesto a continuar su descenso hacia terra firma. Lanzando con mucha dificultad cierta cantidad de arena que estaba en una bolsa de tela la cual levantó penosamente, logró mantener el globo detenido. Entonces, actuó con gran agitación y apuro, y sacó de un bolsillo de su capote una solemne cartera de cuero. La sopesó con recelo, mientras la observaba asombrado, ya que su peso parecía dejarlo atónito. Posteriormente abrió la cartera y extrayendo de ella una gran carta atada con una cinta roja, que exhibía un sello de cera de igual color, la lanzó precisamente a los pies del burgomaestre, Mynheer Superbus Von Underduk.
Su Excelencia se reclinó para tomarla. Pero el aeronauta, siempre muy apurado y sin nada más que lo detuviera en Róterdam, comenzó activamente a realizar los preparativos para partir, y, como para lograrlo era necesario liberarse del lastre para poder ganar altura, lanzó media docena de sacos de arena sin molestarse en vaciar su contenido, desdichadamente todos cayeron sobre la espalda del burgomaestre, lanzándolo al suelo una y otra vez, al menos media docena de veces frente a todos los ciudadanos de Róterdam. No se crea, sin embargo, que el solemne Underduk dejó pasar libremente esta insolencia del pequeño caballero. Se afirma que en el transcurso de su media docena de caídas, lanzó no menos de media docena de rabiosas bocanadas de humo de su pipa, la cual mantuvo aferrada con todas sus fuerzas y a la que está dispuesto a continuar aferrado (si Dios lo permite) hasta el día de su muerte.
Mientras tanto el globo se elevó como una alondra y flotando sobre la ciudad, terminó por extraviarse serenamente detrás de una nube muy parecida a aquella de la cual había brotado tan gloriosamente, desapareciendo de la vista de los buenos habitantes de Róterdam. Por lo tanto, la atención se concentró en la carta, cuya caída y consecuencias habían resultado tan insurrectas para la persona y para el decoro de su excelencia Von Underduk. Este funcionario no había abandonado, en medio de sus agitaciones giratorias, la significativa tarea de apropiarse de la carta que, después de una cuidadosa inspección, resultó haber llegado a las manos más adecuadas, porque estaba dirigida al mismo burgomaestre y al profesor Rubadub en sus posiciones oficiales de presidente y vicepresidente del Colegio de Astronomía de Róterdam. Los mencionados funcionarios no tardaron en abrirla y encontraron que contenía la siguiente sorprendente y significativa comunicación:
“A sus Excelencias Von Underduk y Rubadub, Presidente y Vicepresidente del Colegio de Astrónomos del Estado, en la ciudad de Róterdam.
Vuestras Excelencias quizá recordarán a un sencillo artesano llamado Hans Pfaall, de oficio remendón de fuelles, quien, hace aproximadamente cinco años desapareció de Róterdam con otras tres personas de una forma que en ese momento debió estimarse como inexplicable. No obstante, si agrada a vuestras excelencias, yo, el autor de esta carta, soy el señalado Hans Pfaall en persona. Mis coterráneos saben bien que habité en una pequeña casa de ladrillos que está ubicada al comienzo de la calle llamada Sauerkraut durante cuarenta años, lugar donde moraba en el momento de mi desaparición. Durante tiempos antiquísimos, mis antepasados también habitaron en ella, siguiendo —igual que yo— la honorable y también productiva profesión de remendón de fuelles. Y a decir verdad, hasta estos últimos tiempos en que las personas han perdido la cabeza con la política, ningún ciudadano honorable de Róterdam podía querer o lograr un mejor oficio que el mío. El crédito era extenso, nunca faltaba trabajo y no había escasez ni de dinero ni de buena voluntad. Pero como estaba señalando, no tardamos en experimentar los efectos de la independencia, los magnos alegatos, el radicalismo y otros asuntos por el estilo. Aquellos que habían sido los mejores clientes del planeta ya no disponían de un minuto libre para pensar en nosotros. Todo el tiempo se les iba en lecturas sobre las revoluciones para estar al día en los asuntos intelectuales y el espíritu del momento. Si había que avivar un fuego, era suficiente un viejo periódico para hacerlo, y en la medida en que el gobierno se iba debilitando, no pongo en duda que el cuero y el hierro lograron la durabilidad que correspondía, pues en muy corto tiempo no hubo en todo Róterdam un par de fuelles que necesitaran costura o los golpes de un martillo.
Soportar esa situación no era posible. No tardé en estar pobre como una rata. Como tenía mujer e hijos que alimentar, mis responsabilidades se hicieron intolerables y pasaba hora tras hora meditando sobre la manera más conveniente de acabar con mi vida. Mientras, los acreedores no me dejaban tiempo para la inactividad. Mi casa estaba —textualmente— sitiada de día y de noche. Particularmente, tres de ellos me molestaban de forma muy desagradable, haciendo guardia frente a mi puerta e intimidándome con llevarme a la justicia. Juré que me vengaría de los tres de la forma más espantosa, si tenía la suerte de que cayeran en mis manos algún día, y supongo que solo el placer que me causaba pensar en tal venganza me frenó de llevar a cabo mi plan de suicidio y hacerme volar la tapa de los sesos con una escopeta. Creí que lo mejor era encubrir mi ira y mentirle a los tres acreedores con ofertas y bellas palabras, hasta que un giro del destino me permitiera cumplir mi venganza.
Un día, después de huir sin ser observado por ellos y hallándome más decaído de lo habitual, pasé mucho tiempo deambulando por calles sombrías, sin objetivo alguno, hasta que el azar me hizo encontrarme con el puesto de un librero. Había una silla propuesta para el uso de los clientes, me senté en ella y, sin saber la razón, abrí el primer libro que estaba al alcance de mi mano. Resultó ser un librillo que abarcaba un corto tratado de astronomía especulativa, escrito por el catedrático Encke, de Berlín, o sería un francés de nombre parecido. Yo tenía algún conocimiento superficial sobre el tema y me fui sumergiendo cada vez más en el contenido del libro. Sin darme cuenta de lo que ocurría a mi alrededor lo leí dos veces. Empezaba a anochecer y dirigí mis pasos hacia mi casa. Pero dicho tratado (junto a un hallazgo de neumática que, con gran secreto, me había informado un primo mío de Nantes recientemente) había causado en mí una indeleble impresión y, a medida que recorría las calles sombrías, en mi memoria daban vueltas las insólitas y a veces enigmáticas especulaciones de su autor.
Algunos párrafos habían sorprendido mi imaginación de manera extraordinaria. Cuanto más pensaba, más fuerte se hacía el interés que me despertaban. Lo restringido de mi educación en general y particularmente de temas relacionados con la filosofía natural, lejos de hacerme dudar de mi capacidad para entender lo que había leído, o llevarme a desconfiar de las ligeras nociones que había obtenido de mi lectura, sirvió únicamente como un nuevo estímulo a mi imaginación y fui lo bastante superficial, o tal vez lo bastante razonable, para cuestionarme si aquellas toscas ideas, venidas de una mente poco informada, no tendrían en realidad la fortaleza, la veracidad y todas las características propias del instinto o de la intuición.
Cuando llegué a casa, ya era tarde y me acosté de inmediato, sin embargo, mi cerebro estaba demasiado estimulado para poder dormir y estuve toda la noche sumergido en reflexiones. Al día siguiente, me levanté muy temprano y regresé al puesto del librero. Gasté el poco dinero que tenía adquiriendo algunos libros sobre mecánica y astronomía práctica y, una vez que regresé felizmente a casa con ellos dediqué todos mis ratos libres a estudiarlos, por lo que muy pronto hice tales avances en dichos saberes, que me parecieron bastantes para llevar a cabo cierto propósito que me habían inspirado el diablo o mi ángel protector.
Durante todo este tiempo hice todo lo posible con congraciarme con la generosidad de esos tres acreedores que tantas molestias me habían causado. Finalmente lo logré, en parte con la venta de mis muebles, lo cual me permitió cubrir la mitad de mi deuda, y, en parte, con la promesa de pagar el resto apenas ejecutara un proyecto que, según les comenté, tenía en mente, y para el que pedía su colaboración. Como se trataba de hombres sin conocimiento, no me fue muy difícil lograr que se unieran a mis intenciones.
Una vez todo dispuesto, con la colaboración de mi mujer y procediendo con el máximo secreto y moderación, logré vender todos los bienes que restaban y pedir prestadas pequeñas cantidades de dinero, con diversas excusas y —lo revelo apenado— sin preocuparme por la manera en que las devolvería. Así pude reunir una cifra bastante importante de dinero en efectivo. Entonces empecé a adquirir, de tiempo en tiempo, porciones de 10 metros cada una de una excelente batista, cordel de cáñamo, barniz de caucho, una cesta de mimbre profunda y espaciosa hecha a la medida y diversos artículos necesarios para la construcción y aparejamiento de un globo de magníficas dimensiones. Le di instrucciones a mi mujer para que lo elaborara lo antes posible y le expliqué la manera en que debía hacerlo. Mientras tejí el cordel de cáñamo hasta construir una red de dimensiones adecuadas, le coloqué un aro y las cuerdas necesarias, y adquirí diversos instrumentos y materiales para hacer ciertas pruebas en las zonas más altas de la atmósfera. Luego, me las ingenié para transportar durante la noche, a un lugar lejano al este de Róterdam, cinco barriles revestidos de hierro con capacidad para unos cincuenta galones cada uno, más un sexto barril más grande, seis tubos de estaño de tres pulgadas de diámetro y tres metros y medio de largo de forma especial, una cierta sustancia metálica, o semimetálica, que no señalaré, y una docena de garrafas de un ácido bastante común. El gas generado por estas sustancias nunca ha sido obtenido por nadie más que yo, o, al menos, nunca ha sido utilizado con intenciones similares. Solo puedo decir aquí que es uno de los constituyentes del nitrógeno, considerado tanto tiempo como un gas irreductible y que posee una densidad 37,4 veces menor que la del hidrógeno. No tiene sabor, pero sí olor. En estado puro quema con una llama verdosa, y su efecto es de inmediato mortal para la vida animal. No tendría problemas para revelar este secreto si no fuera que corresponde (como ya he dado a entender) a un oriundo de Nantes, en Francia, que me lo reveló con reservas. La misma persona, totalmente ajena a mis propósitos, me mostró un método para fabricar globos con la membrana de cierto animal, que no deja escapar la más mínima partícula del gas encerrado en ella. Sin embargo, encontré que dicho tejido resultaría demasiado caro y pensé que la batista, con una buena cobertura de barniz de caucho, sería tan buena como aquel. Relato esta ocurrencia porque me parece posible que la persona en cuestión trate de volar en un globo abastecido con el nuevo gas y el material antes mencionado, y no quiero despojarlo del honor de su muy especial invención.
En secreto, me ocupé de perforar agujeros en las áreas donde pensaba ubicar cada uno de los cascos más pequeños durante el acto de inflar el globo, estos agujeros formaban un círculo de diez metros de diámetro. En el centro, que era el sitio destinado al casco más grande, perforé igualmente otro agujero. En cada una de las perforaciones pequeñas coloqué un recipiente que contenía veinticinco kilos de pólvora de cañón y, en la más grande, un barril de cien kilos. Luego conecté adecuadamente los recipientes y el barril con ayuda de contactos y, después de colocar en uno de los recipientes la punta de una mecha de un metro y medio de largo, tapé el agujero y puse el casco encima, con cuidado de que la otra punta de la mecha sobresaliera apenas unos centímetros del suelo y fuera prácticamente invisible detrás del casco. Más tarde rellené los agujeros restantes y coloqué encima de cada uno los barriles correspondientes.