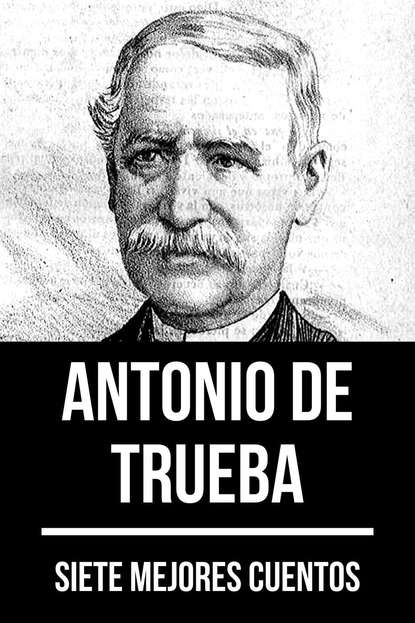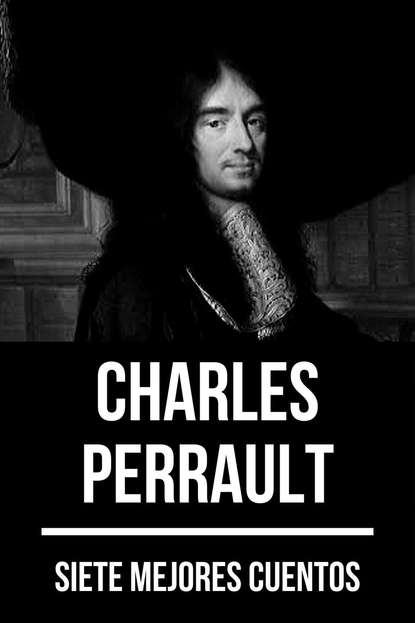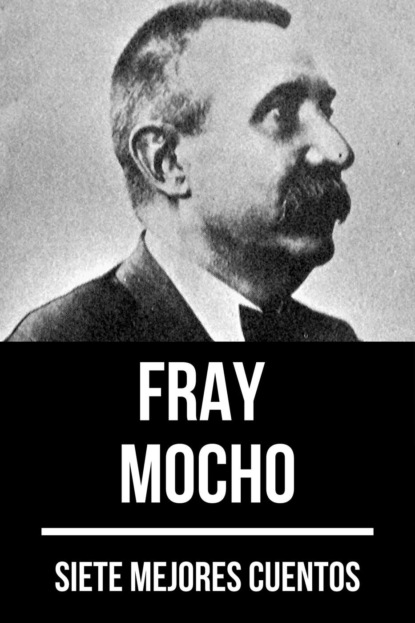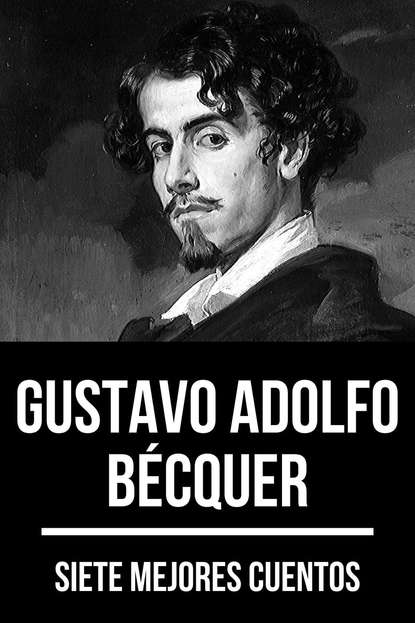7 mejores cuentos de Edgar Allan Poe
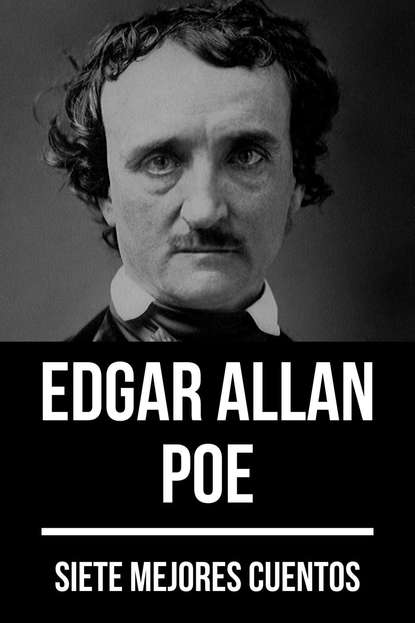
- -
- 100%
- +
Hacia el cuarto día después del asesinato, se presentó en la casa inopinadamente un grupo de la policía y procedió de nuevo a verificar rigurosa investigación en el edificio. Seguro como me hallaba de que mi escondrijo era inescrutable, no sentí preocupación alguna. Los oficiales me ordenaron acompañarles en su pesquisa. No dejaron rincón ni esquina sin escudriñar. Al fin, por tercera o cuarta vez bajaron al sótano. Ni uno sólo de mis músculos se conmovió. Mi corazón latía tranquilamente como el de aquel que duerme en la inocencia. Paseé la cueva de un extremo al otro. Había cruzado los brazos sobre el pecho y vagaba sin inquietud de acá para allá. La policía se mostró enteramente satisfecha y se preparaba ya a partir. El júbilo era demasiado grande en mi corazón para poder refrenarlo. Me quemaba por decir algo, una palabra de triunfo siquiera, para afirmar más aún la certeza de mi inocencia.
"Caballeros," dije al fin, cuando el grupo comenzaba a subir las escaleras, "estoy deleitado al ver que vuestras sospechas se han desvanecido. Os deseo salud y un poquillo más de cortesía. A propósito, caballeros, ésta es una casa muy bien construída." (En mi rabioso deseo de decir algo con desenvoltura, apenas sabía ya lo que hablaba). "Hasta diré admirablemente bien construída. Estos muros—¿os vais, caballeros?—estos muros están edificados con gran solidez;" y entonces, por puro frenesí de bravata, golpeé pesadamente con un bastón que llevaba en la mano la misma construcción de ladrillos tras de la cual se encontraba el cadáver de la esposa de mi alma.
Pero ¡así me libre Dios y me defíenda de las fauces del Enemigo! Apenas la repercusión de los golpes se ahogó en el silencio, cuando ¡una voz contestó dentro de la tumba! Un gemido, ahogado e interrumpido primero y semejante al llanto de un niño, que pronto se elevó convirtiéndose en grito largo, fuerte y sostenido, completamente anormal y nada humano; un alarido, un chillido lamentoso, mitad de horror y mitad de triunfo, como puede oírse brotar solamente del infierno, reuniendo el grito de agonía de los condenados y la exultación de los demonios por su condenación.
Sería locura hablar de mis sentimientos. Desfalleciente, retrocedí titubeando hasta el muro opuesto. Por un momento quedó inmóvil el grupo en las escaleras a causa de su extremo horror y espanto. En el momento inmediato una docena de brazos robustos atacaba el muro. Cayó completamente. El cadáver, ya descompuesto, y cubierto de grumos de sangre coagulada, permanecía erguido ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca distendida, y echando fuego por su único ojo, estaba la asquerosa bestia cuya astucia me indujo al asesinato, y cuya voz informe me entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo dentro de la tumba!



La carta robada

NIL SAPIENTIAE ODIOSIUS acumine nimio.
Séneca.
Al anochecer de una tarde oscura y tormentosa en el otoño de 18..., me hallaba en París, gozando de la doble voluptuosidad de la meditación y de una pipa de espuma de mar, en compañía de mi amigo C. Auguste Dupin, en un pequeño cuarto detrás de su biblioteca, au troisième, No. 33, de la rue Dunot, en el faubourg St. Germain. Durante una hora por lo menos, habíamos guardado un profundo silencio; a cualquier casual observador le habríamos parecido intencional y exclusivamente ocupados con las volutas de humo que viciaban la atmósfera del cuarto. Yo, sin embargo, estaba discutiendo mentalmente ciertos tópicos que habían dado tema de conversación entre nosotros, hacía algunas horas solamente; me refiero al asunto de la rue Morgue y el misterio del asesinato de Marie Roget. Los consideraba de algún modo coincidentes, cuando la puerta de nuestra habitación se abrió para dar paso a nuestro antiguo conocido, monsieur G***, el prefecto de la policía parisina.
Le dimos una sincera bienvenida porque había en aquel hombre casi tanto de divertido como de despreciable, y hacía varios años que no le veíamos. Estábamos a oscuras cuando llegó, y Dupin se levantó con el propósito de encender una lámpara; pero volvió a sentarse sin haberlo hecho, porque G*** dijo que había ido a consultarnos, o más bien a pedir el parecer de un amigo, acerca de un asunto oficial que había ocasionado una extraordinaria agitación.
—Si se trata de algo que requiere mi reflexión —observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la mecha—, lo examinaremos mejor en la oscuridad.
—Esa es otra de sus singulares ideas —dijo el prefecto, que tenía la costumbre de llamar «singular» a todo lo que estaba fuera de su comprensión, y vivía, por consiguiente, rodeado de una absoluta legión de «singularidades».
—Es muy cierto —respondió Dupin, alcanzando a su visitante una pipa, y haciendo rodar hacia él un confortable sillón.
— ¿Y cuál es la dificultad ahora? —pregunté— Espero que no sea otro asesinato.
— ¡Oh, no, nada de eso! El asunto es muy simple, en verdad, y no tengo duda que podremos manejarlo suficientemente bien nosotros solos; pero he pensado que a Dupin le gustaría conocer los detalles del hecho, porque es un caso excesivamente singular.
—Simple y singular —dijo Dupin.
—Y bien, sí; y no exactamente una, sino ambas cosas a la vez. Sucede que hemos ido desconcertados porque el asunto es tan simple, y, sin embargo nos confunde a todos.
—Quizás es precisamente la simplicidad lo que le desconcierta a usted —dijo mi amigo.
— ¡Qué desatino dice usted! —replicó el prefecto, riendo de todo corazón.
—Quizás el misterio es un poco demasiado sencillo —dijo Dupin.
— ¡Oh, por el ánima de...! ¡Quién ha oído jamás una idea semejante!
—Un poco demasiado evidente.
— ¡Ja, ja, ja!... ¡ja, ja, ja!... ¡jo, jo, jo! —reía nuestro visitante, profundamente divertido— ¡Oh, Dupin, usted me va a hacer reventar de risa!
— ¿Y cuál es, por fin, el asunto de que se trata? —pregunté.
—Se lo diré a usted —replicó el prefecto, profiriendo un largo, fuerte y reposado puff y acomodándose en su sillón— Se lo diré en pocas palabras; pero antes de comenzar, le advertiré que este es un asunto que demanda la mayor reserva, y que perdería sin remedio mi puesto si se supiera que lo he confiado a alguien.
—Continuemos —dije.
—O no continúe —dijo Dupin.
—De acuerdo; he recibido un informe personal de un altísimo personaje, de que un documento de la mayor importancia ha sido robado de las habitaciones reales. El individuo que lo robó es conocido; sobre este punto no hay la más mínima duda; fue visto en el acto de llevárselo. Se sabe también que continúa todavía en su poder.
— ¿Cómo se sabe esto? —preguntó Dupin.
—Se ha deducido perfectamente —replicó el prefecto—, de la naturaleza del documento y de la no aparición de ciertos resultados que habrían tenido lugar de repente si pasara a otras manos; es decir, a causa del empleo que se haría de él, en el caso de emplearlo.
—Sea usted un poco más explícito —dije.
—Bien, puedo afirmar que el papel en cuestión da a su poseedor cierto poder en una cierta parte, donde tal poder es inmensamente valioso.
El prefecto era amigo de la jerga diplomática.
—Todavía no le comprendo bien —dijo Dupin.
— ¿No? Bueno; la predestinación del papel a una tercera persona, que es imposible nombrar, pondrá en tela de juicio el honor de un personaje de la más elevada posición; y este hecho da al poseedor del documento un ascendiente sobre el ilustre personaje, cuyo honor y tranquilidad son así comprometidos.
—Pero este ascendiente —repuse— dependería de que el ladrón sepa que dicha persona lo conoce. ¿Quién se ha atrevido...?
—El ladrón —dijo G***— es el ministro D***, quien se atreve a todo; uno de esos hombres tan inconvenientes como convenientes. El método del robo no fue menos ingenioso que arriesgado. El documento en cuestión, una carta, para ser franco, había sido recibido por el personaje robado, en circunstancias que estaba sólo en el boudoir real. Mientras que la leía, fue repentinamente interrumpido por la entrada de otro elevado personaje, a quien deseaba especialmente ocultarla. Después de una apresurada y vana tentativa de esconderla en una gaveta, se vio forzado a colocarla, abierta como estaba, sobre una mesa. La dirección, sin embargo, quedaba a la vista; y el contenido, así cubierto, hizo que la atención no se fijara en la carta. En este momento entró el ministro D***. Sus ojos de lince perciben inmediatamente el papel, reconocen la letra de la dirección, observa la confusión del personaje a quien ha sido dirigida, y penetra su secreto. Después de algunas gestiones sobre negocios, de prisa, como es su costumbre, saca una carta algo parecida a la otra, la abre, pretende leerla, y después la coloca en estrecha yuxtaposición con la que codiciaba. Se pone a conversar de nuevo, durante un cuarto de hora casi, sobre asuntos públicos. Por último, levantándose para marcharse, coge de la mesa la carta que no le pertenece. Su legítimo dueño le ve, pero, como se comprende, no se atreve a llamar la atención sobre el acto en presencia del tercer personaje que estaba a su lado. El ministro se marchó dejando su carta, que no era de importancia, sobre la mesa.
—Aquí está, pues —me dijo Dupin—, lo que usted pedía para hacer que el ascendiente del ladrón fuera completo, el ladrón sabe de que es conocido del dueño del papel.
—Sí —replicó el prefecto—; y el poder así alcanzado en los últimos meses ha sido empleado, con objetos políticos, hasta un punto muy peligroso. El personaje robado se convence cada día más de la necesidad de reclamar su carta. Pero esto, como se comprende, no puede ser hecho abiertamente. En fin, reducido a la desesperación, me ha encomendado el asunto.
— ¿Y quién puede desear —dijo Dupin, arrojando una espesa bocanada de humo—, o siquiera imaginar, un oyente mas sagaz que usted?
—Usted me adula —replicó el prefecto— pero es posible que algunas opiniones como ésas puedan haber sido sostenidas respecto a mí.
—Está claro —dije—, como lo observó usted, que la carta está todavía en posesión del ministro, puesto que es esta posesión, y no su empleo, lo que confiere a la carta su poder. Con el uso, ese poder desaparece.
—Cierto —dijo G***—, y sobre esa convicción es bajo la que he procedido. Mi primer cuidado fue hacer un registro muy completo de la residencia del ministro; y mi principal obstáculo residía en la necesidad de buscar sin que él se enterara. Además, he sido prevenido del peligro que resultaría de darle motivos de sospechar de nuestras intenciones.
—Pero —dije—, usted se halla completamente au fait en este tipo de investigaciones. La policía parisina ha hecho estas cosas muy a menudo antes.
—Ya lo creo; y por esa razón no desespero. Las costumbres del ministro me dan, además, una gran ventaja. Está frecuentemente ausente de su casa toda la noche. Sus sirvientes no son numerosos. Duermen a una gran distancia de las habitaciones de su amo, y siendo principalmente napolitanos, se embriagan con facilidad. Tengo llaves, como usted sabe, con las que puedo abrir cualquier cuarto o gabinete de París. Durante tres meses, no ha pasado una noche sin que haya estado empeñado personalmente en escudriñar la mansión de D***. Mi honor está en juego y, para mencionar un gran secreto, la recompensa es enorme. Por eso no he abandonado la partida hasta convencerme plenamente de que el ladrón es más astuto que yo mismo. Me figuro que he investigado todos los rincones y todos los escondrijos de los sitios en que es posible que el papel pueda ser ocultado.
— ¿Pero no es posible —sugerí—, aunque la carta pueda estar en la posesión del ministro como es incuestionable, que la haya escondido en alguna parte fuera de su casa?
—Es poco probable —dijo Dupin— La presente y peculiar condición de los negocios en la corte, y especialmente de esas intrigas en las cuales se sabe que D*** está envuelto, exigen la instantánea validez del documento, la posibilidad de ser exhibido en un momento dado, un punto de casi tanta importancia como su posesión.
— ¿La posibilidad de ser exhibido? —dije.
—Es decir, de ser destruido —dijo Dupin.
—Cierto —observé—; el papel tiene que estar claramente al alcance de la mano. Supongo que podemos descartar la hipótesis de que el ministro la lleva encima.
—Enteramente —dijo el prefecto— Ha sido dos veces asaltado por malhechores, y su persona rigurosamente registrada bajo mí propia inspección.
—Se podía usted haber ahorrado ese trabajo —dijo Dupin— D***, presumo, no está loco del todo; y si no lo está, debe haber previsto esas asechanzas; eso es claro.
—No está loco del todo —dijo G***—; pero es un poeta, lo que considero que está sólo a un paso de la locura.
—Cierto —dijo Dupin después de una larga y reposada bocanada de humo de su pipa—, aunque yo mismo sea culpable de algunas malas rimas.
—Supongamos —dije—, que usted nos detalla las particularidades de su investigación.
—Los hechos son éstos: dispusimos de tiempo suficiente y buscamos en todas partes. He tenido larga experiencia en estos negocios. Recorrí todo el edificio, cuarto por cuarto, dedicando las noches de toda una semana a cada uno. Examinamos primero el mobiliario de cada habitación. Abrimos todos los cajones posibles; y supongo que usted sabe que, para un ejercitado agente de policía, son imposibles los cajones secretos. Cualquiera que en investigaciones de esta clase permite que se le escape un cajón secreto, es un bobo. La cosa así, es sencilla. Hay una cierta cantidad de capacidad, de espacio, que contar en un mueble. En este caso, establecemos minuciosas reglas. La quincuagésima parte de una línea no puede escapársenos. Después del gabinete, consideramos las sillas. Los cojines son examinados con esas delgadas y largas agujas que usted me ha visto emplear. De las mesas, removemos las tablas superiores.
— ¿Por qué?
—Algunas veces la tabla de una mesa, u otra pieza de mobiliario similarmente arreglada, es levantada por la persona que desea ocultar un objeto; entonces la pata es excavada, el objeto depositado dentro de su cavidad y la tabla vuelta a colocar. Los extremos de los pilares de las camas son utilizados con el mismo fin.
— ¿Pero la cavidad no podría ser detectada por el sonido? —pregunté.
—De ninguna manera, si cuando el objeto es depositado se coloca a su alrededor una cantidad suficiente de algodón en rama. Además, en nuestro caso, estábamos obligados a proceder sin ruidos.
—Pero no pueden ustedes haber removido, no pueden haber hecho pedazos todos los artículos de mobiliario en que hubiera sido posible depositar un objeto de la manera que usted menciona. Una carta puede ser comprimida hasta hacer un delgado cilindro en espiral, no difiriendo mucho en forma o volumen a una aguja para hacer calceta, y de esta forma puede ser introducida en el travesaño de una silla, por ejemplo. No rompieron ustedes todas las sillas, ¿no es así?
—Ciertamente que no; pero hicimos algo mejor: examinamos los travesaños de cada silla de la casa, y en verdad, todos los puntos de unión de todas las clases de muebles, con la ayuda de un poderoso microscopio. Si hubiera habido alguna huella de reciente remoción, no habríamos dejado de notarla instantáneamente. Un solo grano del aserrín producido por una barrena en la madera, habría sido tan visible como una manzana. Cualquier alteración en las encoladuras, cualquier desusado agujerito en las uniones, habría bastado para un seguro descubrimiento.
—Presumo que observarían ustedes los espejos, entre los bordes y las láminas, y examinarían los lechos, y las ropas de los lechos, así como las cortinas y las alfombras.
—Eso, por sabido; y cuando hubimos registrado absolutamente todas las partículas del mobiliario de esa manera, examinamos la casa misma. Dividimos su entera superficie en compartimentos, que numeramos para que ninguno pudiera escapársenos, después registramos pulgada por pulgada el terreno de la pesquisa, incluso las dos casas adyacentes, con el microscopio, como antes.
— ¡Las dos casas adyacentes! —exclamé—; deben ustedes haber causado una gran agitación.
—La causamos; pero la recompensa ofrecida es prodigiosa.
— ¿Incluyeron ustedes los terrenos de las casas?
—Todos los terrenos están enladrillados, comparativamente nos dieron poco trabajo. Examinamos el musgo de las junturas de los, ladrillos, y no encontramos que lo hubieran tocado.
— ¿Buscaron ustedes entre los papeles de D***, por consiguiente, y entre los libros de su biblioteca?
—Ciertamente; abrimos todos los paquetes y legajos; y no sólo abrimos todos los libros, sino que dimos vuelta todas las hojas de todos los volúmenes, no contentándonos con una simple sacudida de ellos, como acostumbran a hacer algunos de nuestros agentes de policía. Medimos también el espesor de cada tapa de libro, con la más cuidadosa exactitud, y aplicamos a cada uno el más celoso examen con el microscopio. Si cualquiera de las encuadernaciones hubiera sido tocada para ocultar la carta, habría sido completamente imposible que el hecho escapara a nuestra observación. Unos cinco o seis volúmenes, recién traídos por el encuadernador, los examinamos con todo cuidado, sondeando las tapas.
— ¿Registraron el suelo, bajo las alfombras?
—Sin duda. Removimos todas las alfombras, Y examinamos los bordes con el microscopio.
— ¿Y el papel de las paredes?
—También.
— ¿Buscaron en los sótanos?
—Sí
—Entonces —dije— han hecho ustedes un mal cálculo, y la carta no está entre las posesiones del ministro, como suponen.
—Temo que usted tenga razón —repuso el prefecto—. Y ahora, Dupin, ¿qué me aconseja que haga?
—Hacer una nueva revisión de la casa del ministro.
—Eso es absolutamente innecesario —replicó G***—; estoy tan seguro como que respiro, de que la carta no está en la casa.
—Pues no tengo mejor consejo que darle —dijo Dupin— ¿Tendrá usted, como es natural, una cuidadosa descripción de la carta?
— ¡Ya lo creo!
Y aquí el prefecto, sacando un memorando, nos leyó en voz alta un minucioso informe de la carta, especialmente de la apariencia externa del documento perdido. Poco después de esta descripción, cogió su sombrero y se fue, mucho más desalentado de lo que le había visto nunca antes.
Casi cerca de un mes había pasado, cuando nos hizo otra visita, encontrándonos ocupados exactamente de la misma manera que la otra vez. Cogió una pipa y una silla, y principió una conversación sobre cosas ordinarias. Por último, le dije:
—Y bien, señor G***, ¿qué hay sobre la carta robada? Presumo que se habrá usted convencido, al fin, de que no hay cosa más difícil que sorprender al ministro.
— ¡Que el diablo lo confunda! esa es la verdad; hice el nuevo examen, sin embargo, como Dupin me lo aconsejó, pero ha sido tiempo perdido, como yo suponía.
— ¿A cuánto asciende la recompensa ofrecida, dijo usted? —preguntó Dupin.
— ¿Cuánto? una gran cantidad, una recompensa verdaderamente liberal; no quiero decir cuánto exactamente, pero diré una cosa: y es que estaría dispuesto a dar un cheque con mi firma por cincuenta mil francos, a cualquiera que me entregara la carta. El asunto se está haciendo día a día cada vez más importante, y la recompensa ha sido recientemente doblada. Pero aunque fuera triplicada, no podría hacer más de lo que he hecho.
—Veamos— dijo Dupin lentamente, entre una y otra bocanada de humo—; realmente pienso, G***, que usted no ha hecho todo lo que podía en este asunto. ¿No cree que podría hacer un poco más?
— ¿Cómo? ¿De qué manera?
— ¡Pst! Creo, puff, puff, que usted podría, puff, puff, pedir consejo sobre este asunto; puff, puff, puff. ¿Se acuerda usted de lo que se cuenta de Abernethy?
— ¡No! ¡Al diablo con su Abernethy!
— ¡Está bien! al diablo con él, y buena suerte. Pero he aquí el hecho. Una vez, cierto ricacho muy avaro concibió la idea de obtener gratis de ese Abernethy una opinión médica. Habiendo procurado con ese objeto estar solo con él en una conversación corriente, le insinuó su propio caso como el de un individuo imaginario.
—Supongamos —dijo el tacaño—, que sus síntomas son tales y tales; ahora doctor, ¿qué le aconsejaría usted?
— ¿Qué le aconsejaría? —dijo Abernethy—; ¡psh! que viera a un médico.
—Pero —dijo el prefecto, algo desconcertado—, yo estoy dispuesto a pedir consejo, y a pagarlo. Daría realmente cincuenta mil francos a cualquiera que me ayudara en este asunto.
—En ese caso —replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques—, puede usted perfectamente hacerme un cheque por la cantidad mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta.
Quedé estupefacto. El prefecto parecía como herido por un rayo. Durante algunos minutos permaneció sin habla y sin movimiento, mirando incrédulamente a mi amigo con la boca abierta y los ojos que parecían saltárseles de las órbitas; después, aparentemente recobrando la conciencia de su ser, cogió una pluma y, después de algunas pausas y miradas sin objeto, hizo por último y firmó un cheque por 50.000 francos, y lo alcanzó por sobre la mesa a Dupin. Éste lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera; después, abriendo un escritorio, cogió de él una carta y la entregó al prefecto. El funcionado se abalanzó sobre ella en una perfecta convulsión de alegría, la abrió con mano temblorosa, arrojó una rápida ojeada a su contenido, y entonces, agitado y fuera de sí, abrió la puerta y sin ceremonia de ninguna especie salió del cuarto y de la casa, sin haber pronunciado una sílaba desde que Dupin le había pedido que hiciera el cheque.
Cuando nos quedarnos solos, mi amigo consintió en darme explicaciones.
—La policía parisina —dijo— es sumamente buena en su especialidad. Es perseverante, ingeniosa, astuta y perfectamente versada en los conocimientos que sus deberes parecen necesitar con más urgencia. Así, cuando G*** nos detalló su modo de registrar los sitios en la casa de D***, tuve plena confianza en que había practicado una investigación satisfactoria, hasta donde lo permiten sus conocimientos.
— ¿Hasta dónde lo permiten? —pregunté.
—Sí —dijo Dupin— Las medidas adoptadas eran, no solamente las mejores de su clase, sino que se acercaban a la perfección absoluta. Si la carta hubiera estado oculta en el radio de esa pesquisa, los agentes de policía, indiscutiblemente, la hubieran encontrado.
Me sonreí por toda respuesta, pero mi amigo parecía perfectamente serio en todo lo que decía.
—Las medidas, pues —continuo él—, eran buenas en su clase y bien ejecutadas; su defecto estaba en ser inaplicables al caso y al hombre. Un cierto conjunto de recursos altamente ingeniosos son para el prefecto una especie de lecho de Procusto, a los que adapta forzadamente sus designios. Así es que perpetuamente yerra por ser demasiado profundo, o demasiado superficial, en los asuntos que se le confían, y muchos niños de escuela son mejores razonadores que él. He conocido uno, de unos ocho años de edad, cuyos éxitos adivinando en el juego de «pares y nones» atraían la admiración de todo el mundo. Este juego es simple, y se juega con canicas. Uno de los jugadores oculta en su mano una cantidad de esas canicas, y pregunta a otro si ese número es par o non. Si el preguntado adivina, gana una; si no, pierde una. El niño de que hablo, ganaba todas las canicas de la escuela. Por consiguiente, tenía algún método para acertar, y éste se basaba en la simple observación y el cálculo de la astucia de sus contrincantes. Por ejemplo, un simple bobalicón es su contrario, y levantando una mano cerrada, y pregunta: ¿son pares o nones? Nuestro niño replica: «Nones», y pierde; pero a la segunda vez gana, porque entonces se dice a sí mismo: «El bobalicón tenía pares la primera vez, y su cantidad de astucia es justamente la suficiente para llevarlo a poner nones en la segunda; por consiguiente, apostaré «nones»; apuesta a nones, y gana. Ahora, con un bobo de un grado mayor que el primero, hubiera razonado así: «Este tal, sabe que en el primer caso aposté a nones, y en el segundo se le ocurrirá, en el primer impulso, una simple variación de pares a nones, como hizo mi otro contrario; pero entonces un segundo pensamiento le sugerirá que ésta es una variación demasiado simple, y, finalmente, decidirá poner pares como antes. Por consiguiente, apostaré a pares»; apuesta a pares, y gana. Ahora bien, este sistema de razonar en el niño de escuela, a quien sus compañeros llamaban afortunado, ¿qué es, en último análisis?