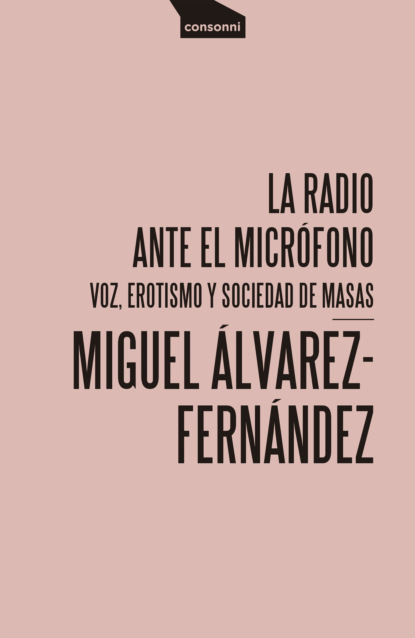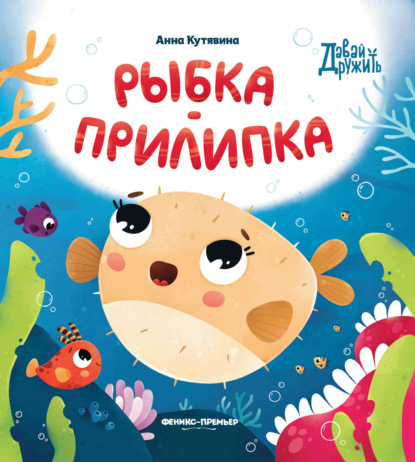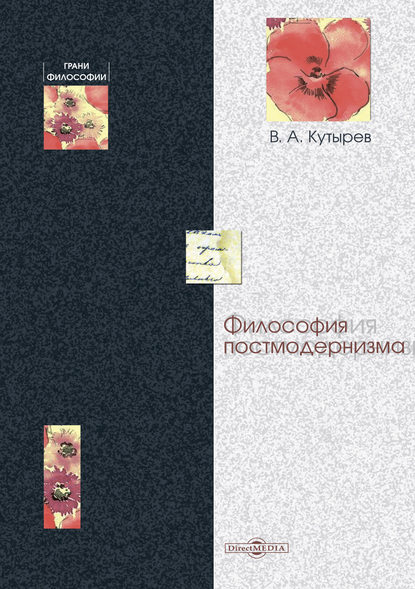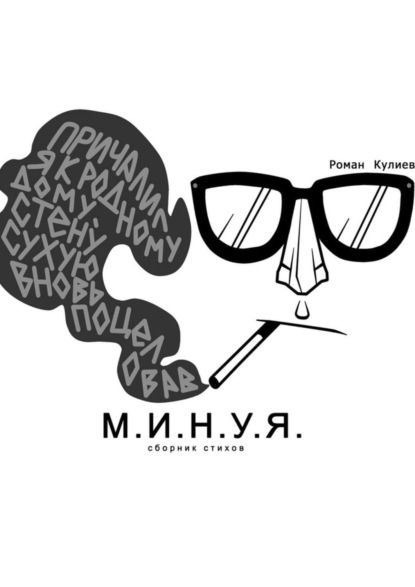- -
- 100%
- +
[r]eflejaba la transición de un día de trabajo a un día festivo, el domingo al aire libre y la lasitud lejos de la vuelta al trabajo del día siguiente. La banal realidad, si se quiere, pero transpuesta y magnificada por la lógica del corte y el empalme, de la yuxtaposición. De la lógica narrativa procedente, pues, del montaje cinematográfico.
Efectivamente, Ruttmann procedía del ámbito de la creación cinematográfica, y acaso sea en esa disciplina donde ha cosechado un mayor reconocimiento. Junto a artistas como Hans Richter u Oskar Fischinger, se le considera un pionero del cine experimental. Wochenende es, de hecho, una particular película, realizada en «negro y negro» (nada se muestra en la pantalla en sus más de once minutos de duración), si bien se transmitió a través de la radio después de ser estrenada en un cine.
Quizá la formación como arquitecto de Ruttmann —que igualmente recibió enseñanzas de pintura— propiciase en él una cierta sensibilidad hacia las implicaciones urbanísticas de las nuevas ciudades, incluyendo la necesidad de huir periódicamente de ellas. Recordemos que en 1927 había dirigido su película (esta vez en blanco y negro) Berlín: Sinfonía de una gran ciudad. La capital alemana, laboratorio de los más arriesgados experimentos durante todo el siglo XX —no solo arquitectónicos y cinematográficos, también sociales y políticos—, se prestaba particularmente bien para radiografiar esa entonces todavía novedosa práctica, mantenida hasta nuestros días por todo buen representante de (o aspirante a) la clase media, consistente en «irse de fin de semana».
Wochenende impactó en numerosos críticos y estudiosos del cine, también en España. Ya en 1948 Ángel Zúñiga escribía lo siguiente en Una historia del cine:
Se trata, nada menos, que de un film sin imágenes. Esta es idea totalmente original para contarnos a través de sonidos que nos son familiares, de rumores concebidos, de ecos de la naturaleza, los cambios perceptibles de un día de trabajo a otro de fiesta, a un domingo cualquiera pasado al aire libre. Oímos, pues, desde el quiquiriquí del gallo a las canciones de rueda de los chiquillos; los chillidos de los borrachos y la vuelta al trabajo, al llegar el lunes. Por primera vez, los sonidos son capaces de crear un mundo nuevo, de evocar una serie de sensaciones. El juego acústico de Ruttmann consiste en el encadenamiento rápido de frases cortas, de sonidos evocadores que en el montaje nos sugieren nuevas analogías. La voz del hombre de negocios que pide un número por teléfono, una de cuyas cifras coincide con la que dice un muchacho que en la escuela canta la tabla de multiplicar y, luego, ese mismo número lo oímos por boca del encargado del ascensor de unos grandes almacenes que advierte la llegada a los distintos pisos, con las especialidades que se encontrarán en los mismos.
El final de esta cita, con la referencia a esos grandes almacenes —que podría complementarse con el recuerdo del sonido de una máquina registradora, hacia el final de la pieza—, deja muy claro que para Ruttmann el consumo figura destacadamente entre las actividades propias del Wochenende. Los trabajadores necesitan cierto tiempo de asueto al final de la semana, entre otras razones, para poder comprar. La que se evoca en esta obra no es cualquier forma de consumo: igual que los sujetos quedan indiferenciados mediante el homogeneizador sistema fabril, e igual que su capacidad de trabajo es perfectamente intercambiable por la de cualquier otro obrero, los grandes almacenes —relativa novedad de la época— ofrecen, simplemente, productos (así, en abstracto). Es decir, de manera totalmente opuesta a como un zapatero podría ofrecer sus calzados o un carnicero sus viandas. El propio uso de la palabra «almacén» da pistas acerca de que ahí cabe prácticamente cualquier cosa. Bienes consumibles de todo tipo prestos a ser adquiridos dentro de un tiempo que los propios trabajadores también consumen: no son pocos los sonidos de relojes, junto a otras marcas del paso del tiempo (el canto del gallo, la sirena de una fábrica, las campanas de una iglesia…) que Ruttmann lleva a su composición.
El concepto de indiferenciación que, unido al de homogeneización, estamos aplicando a ese nuevo sujeto producido por el capitalismo de inicios del siglo XX (así como al tipo de trabajo —y de consumo— que estaba llamado a realizar) entronca con las ideas anteriormente expuestas sobre el micrófono. Al referirnos al agnosticismo de este intentamos significar la imposibilidad de que su membrana diferencie entre las distintas señales que recibe. Para el micrófono —muy a diferencia de nuestros tímpanos— los orígenes y las causas de las vibraciones que acoge son irrelevantes. Está diseñado para que todos esos estímulos energéticos queden homogeneizados bajo la misma categoría: sonido.
Wochenende es, como se ha apuntado más arriba, una celebración de ese momento aparentemente improductivo que —como breve pausa entre sucesivas jornadas laborales— en realidad sí es importante para la producción de algo: una nueva forma de subjetividad. A través de cierto uso particular del tiempo de ocio se configura un nuevo modo de estar en el mundo, un nuevo tipo de individuo. Salir de fin de semana será, a partir de este momento histórico, y hasta nuestros días, una forma de distinción (dentro de la dinámica general de indistinción propia de las masas). Ruttmann edifica un temprano monumento sonoro a esa nueva tipología pequeñoburguesa del dominguero, que intenta imprimir en su vida —y acaso en la de su familia— cierta singularidad con su «escapadita» de la ciudad durante el fin de semana, aunque con ello no haga sino inscribirse en otra masa, análoga a la que conforma como trabajador.
LA RADIO Y LA MASA
Quizá en su pionero retrato sonoro del dominguero Ruttmann ya posea la intuición de que —por muy singulares o especiales que puedan sentirse durante su fin de semana— sus anónimos protagonistas no dejan de ser individuos-masa, miembros indiferenciados de una colectividad sin rostro. La pieza, además de esa forma incipiente de subjetividad, también celebra el agnosticismo del micrófono, y al hacerlo ayuda a crear una (en aquel momento) insólita forma de escucha radiofónica, en la que conviven, indiferenciadamente, muy distintos tipos de sonido. Lo relevante —e históricamente novedoso— respecto a todas estas resonancias berlinesas es que en el contexto técnico-estético inaugurado por el micrófono ya no importa si proceden de la voz humana, de un coche, de un piano más o menos afinado… Una vez atravesada la frontera del micrófono, devienen sonidosmasa, indiferenciados los unos de los otros al menos mientras habiten el espacio radiofónico.
En la obra de Ruttmann coexisten los sonidos de una sierra, martillazos, rugidos de motores, cajas registradoras, pitidos de claxon, silbatos, los arpegios que una cantante entona junto a un piano, el tictac de varios relojes (también el canto del cuco), sirenas, el canto de un gallo, silbidos más o menos afinados, confusos parloteos femeninos, griteríos infantiles, susurros y besuqueos, risas, animados cantos corales (tanto de niños como de adultos —algunos de carácter religioso—), bandas de música que se aproximan y después se alejan del oyente siempre impulsadas por contundentes golpes de bombo, tintineos de cubiertos que se funden con el del metal —más contundente— de unas campanas. Hacia el final de la pieza, cuando retornamos a la rutinaria jornada laboral, escuchamos el timbre de un reloj despertador, más sirenas propias de una fábrica, el bostezo de quien intenta desperezarse, suspiros, una máquina de escribir, la voz de lo que podría ser un jefe o un capataz…
Músicas, parlamentos, ruidos más o menos molestos o identificables… Todo queda integrado, gracias al agnosticismo del micrófono, en una secuencia temporal homogénea: once minutos y quince segundos de sonido. Ruttmann no solo poseía —y demostró— una sólida intuición respecto a esa característica del micrófono; también participaba de la idea de que ese instrumento actúa como un filtro respecto a la realidad, frente a ese «mundo exterior» que ubicamos más allá de la frontera microfónica del espacio radiofónico. Una realidad que, ciertamente, es mucho más amplia que la que los sonidos caracterizados como musicales pueden ofrecernos:
Fuera de los límites impuestos a los instrumentos, nosotros disponemos hoy de un campo vastísimo: todo lo que es susceptible de ser vivo nos pertenece, y podemos extraer de la vida misma mucho más de lo que habíamos extraído con el cinema mudo. Este dominio se encuentra ensanchado por las condiciones del espacio; hay una perspectiva del sonido, como hay una perspectiva de la línea, perspectiva que en aquél se obtiene aproximando o alejando del micrófono una gama infinitamente variada de valores sonoros.
Estas palabras de Ruttmann, que fueron citadas dentro de un artículo de José Pizarro titulado «Un film “sin imágenes”» y publicado en el diario madrileño La Nación el 29 de julio de 1930 —otra muestra de la rápida acogida de la obra en la España de la Edad de Plata—, manifiestan esa concepción del micrófono como una suerte de embudo o jeringuilla capaz de «extraer de la vida misma mucho más» que la cámara de cine. La membrana microfónica, en el límite del espacio de la radio con el mundo exterior, abstrae de él fragmentos de la existencia, sin tener en cuenta si estos se encuentran «[f]uera de los límites impuestos a los instrumentos», es decir, si pertenecen al dominio prefigurado de lo musical.
Respecto a la tentadora comparación entre el medio cinematográfico y el radiofónico, al analizar esta misma obra el teórico y compositor francés Michel Chion resalta cómo aquí Ruttmann lleva hacia la radio una técnica hasta entonces más propia del cine: el rodaje (entendido como la recreación artificial de una serie de circunstancias que propician la grabación de una determinada escena, que más tarde se insertará —por vía de montaje— en una secuencia más compleja). En particular nos interesa mencionar aquí —aunque será algo más adelante cuando nosotros retomemos esta argumentación— las ideas de Chion, dentro de su libro El arte de los sonidos fijados, sobre esta idea de «rodaje radiofónico»:
Cuando se escucha por ejemplo en Week-End lo que se supone es una sierra acometiendo [sic] la madera, todo eso en medio de un gran silencio, se sospecha que ahí no hay nada de espontáneo. Ha sido necesario arreglárselas para evitar todo ruido simultáneo o vecino, escoger la hora o el lugar en el que ningún estrépito perturbara la grabación.
Las palabras de Chion recién anotadas apuntan hacia algo que, sin demasiados ambages, puede perfectamente ser calificado como manipulación. ¿Qué otra cosa implica recrear una situación en la que el ruido de una sierra al cortar aparece solo, exento de cualquier otro sonido? Podríamos, de hecho, conectar esta cita con la anterior, del propio Ruttmann, y añadir que la ubicación a mayor o menor distancia del micrófono respecto de esa sierra —una decisión, qué duda cabe, totalmente consciente por parte del autor de la grabación— también representa una forma de manipulación. Desde luego, nuestra percepción como oyentes de esos sonidos variará enormemente dependiendo de las maniobras técnicas que decidan practicar quienes manejan el micrófono.
Recordemos, siquiera de pasada, que la manipulación no fue algo exótico para Walter Ruttmann, tampoco en años posteriores a la creación de Wochenende. Durante el periodo nazi trabajó como asistente de la directora Leni Riefenstahl durante la filmación de El triunfo de la voluntad. De hecho, Ruttmann figura a menudo como coguionista del documental propagandístico por antonomasia (en el que, por supuesto, se basó Chaplin para construir la secuencia del discurso anteriormente analizada). Ya en 1941, su fallecimiento estuvo provocado por las heridas recibidas mientras trabajaba en el frente como fotógrafo de guerra —tarea que no sabemos si desarrolló con grandes pretensiones de objetividad—.
MONTAJE RADIOFÓNICO SIN ENCUADRE NI RODAJE
Las ideas de Chion acerca del «rodaje radiofónico» nos ponen en la pista de cómo el micrófono, en una obra como la de Ruttmann, es cómplice de un falseamiento de la realidad al presentarnos solo, exento de cualquier sonido parasitario, el resultado acústico de la fricción entre la sierra y la madera que corta. Lo que Chion no desarrolla en este punto, sino que más bien confunde al emplear la expresión «rodaje», es que en ese falseamiento se manifiesta un rasgo genuino del medio radiofónico, que en absoluto es compartido por el cine (ni, a los mismos efectos, por la televisión).
Es evidente que un rodaje cinematográfico también falsea la realidad. Partamos de la grabación de un plano en el que alguien está cortando un pedazo de madera con una sierra. Si uno ampliase la mirada sobre ese fragmento de la realidad que está siendo registrado, es decir, si abriese el plano —realizando una suerte de zoom out—, seguramente vería una serie de elementos que no necesariamente tienen que ver con la realidad que se está filmando y que antes, con la mirada acotada por el plano cinematográfico, no existían para esa persona. Posiblemente no se haya tratado y retratado esta cuestión de manera más bella y profunda que en la película La noche americana, un verdadero tratado sobre la dirección cinematográfica —y sobre el amor en general— dirigido y protagonizado en 1973 por François Truffaut (quien encarna a un cineasta, Ferrand, que está —o se hace el— sordo, en una metáfora particularmente acertada para describir un tipo de relación muy frecuente entre los practicantes de ese oficio y el sonido).
En una toma de sonido radiofónica, por su parte, en principio no existe la posibilidad de ampliar la escucha (como antes decíamos «ampliar la mirada»), para captar una realidad más amplia que la inicialmente registrada. El micrófono no puede hacer zoom out. Uno puede, desde luego, alejarse de la fuente sonora (con este gesto, ciertamente, esta no tendrá tanta presencia en la grabación). También puede, claro, variar la orientación de las membranas de los micrófonos (así, si se usan dos o más, se podrá crear la ilusión de un espacio más o menos amplio). Pero la toma de sonido es esencialmente distinta de un rodaje porque en aquella no existe nada comparable al encuadre cinematográfico.
Tampoco el micrófono puede, por lo demás, realizar un zoom in. Por suerte o por desgracia, y sin perjuicio de que empresas como Apple o Samsung anuncien en 2019 el «audio zoom» como una nueva característica de sus más recientes modelos de teléfono (cuyos algoritmos supuestamente «ajustan el sonido al encuadre de la imagen», según la publicidad del iPhone 11 —el Galaxy Note 10 promete, por su parte, «seleccionar unidireccionalmente el sonido del objetivo grabado»—), la noción de encuadre sonoro, así como la correspondiente posibilidad de realizar un zoom propiamente dicho, seguirá siendo una entelequia. Magistrales películas como The Conversation, de Francis Ford Coppola, o Blow Out, de Brian De Palma, reflexionan sobre este hecho y las dramáticas consecuencias del mismo para sus respectivos protagonistas. Ni Harry Caul (interpretado por Gene Hackman en la primera película) ni Jack Terry (el personaje que encarna John Travolta en la segunda) consiguen resaltar con precisión un detalle particular del sonido captado por sus respectivos micrófonos, por mucho que intenten magnificar su intensidad y su nitidez. Esta imposibilidad, que contrasta con lo que sucede en la película Blow Up, de Michelangelo Antonioni (fuente de inspiración para De Palma, si bien el director italiano juega con las posibilidades del medio fotográfico, no del fonográfico), ejemplifica también lo que aquí hemos denominado agnosticismo del micrófono: pese a que en la conciencia de los personajes citados ciertos sonidos de entre los que han registrado son mucho más importantes que otros (hasta el punto de que algunas vidas dependen de la inteligibilidad de esas grabaciones), en la membrana de sus refinados micrófonos todas las vibraciones se reciben, se funden y se confunden en objetiva igualdad y con total ajenidad respecto a los angustiados deseos subjetivos de quienes captaron esos sonidos.
Retornando a la argumentación anterior, se podría pensar que, más que el encuadre, es el plano —la idea de plano— lo que resulta impensable en el contexto de una toma de sonido. Pero conviene ser preciso al diferenciar ambos conceptos —que a menudo se entremezclan, al menos en nuestro idioma—, y así constatar que un sonido sí puede estar dentro o fuera de plano, pero nunca dentro ni fuera de cuadro.
El plano es, conviene subrayarlo, un concepto abstracto y relativo, que no necesariamente tiene cotejo en nuestra realidad cotidiana. Así, por ejemplo, un sonido puede ir apareciendo gradualmente, como el de una sierra que desde lo inaudible se presenta cada vez con más intensidad: habrá entrado en plano. Otro ejemplo: si dos fuentes sonoras están muy cerca de la membrana del micrófono, y otra —que puede ser más intensa que las anteriores— queda más lejos de este, se podrá decir que los sonidos procedentes de esa tercera fuente estarán fuera de plano respecto a los sonidos procedentes de las dos primeras fuentes.
Lo importante aquí es resistir la fuerte tentación de imaginar espacios tan ortodoxos como los que cotidianamente nos ofrece la visión, y entender que la membrana del micrófono efectúa constantes transformaciones topológicas que modifican radicalmente la geometría a la que nos tienen acostumbrados nuestros ojos. Al escuchar una pieza como Wochenende estamos viajando a esa otra geometría auditiva, resultante de al menos tres metamorfosis espaciales sucesivas: la que realiza la membrana del micrófono, la del altavoz o altavoces mediante los que percibimos la obra, y la que ejecuta nuestro tímpano.
El Diccionario de la Real Academia Española propone la siguiente definición de «encuadre»: «Espacio que capta en cada toma el objetivo de una cámara fotográfica o cinematográfica». Frente a esa noción tan confusa e imprecisa que es «captar», pensamos que sería más correcto y pertinente usar aquí el verbo «delimitar». Porque esa es la característica principal del encuadre, poner límites a un plano.
El mismo argumento explica por qué en la toma de sonido no puede existir el encuadre (al menos, no en el sentido de este término que se aplica en el cine): a diferencia del objetivo de la cámara, la membrana del micrófono no puede delimitar un espacio. Si por «delimitar» entendemos —volviendo momentáneamente al DRAE— «Determinar o fijar con precisión los límites de algo», eso el micrófono no lo puede conseguir respecto de ningún espacio. Su membrana es experta en intensidades, pero sabe muy poco de distancias.
Dado que uno de los aspectos fundamentales del rodaje cinematográfico radica en la idea de encuadre, la expresión «rodaje radiofónico» parece desafortunada. Ya ha quedado demostrada la imposibilidad de encuadrar el sonido mediante el micrófono, pero ahora debemos preguntarnos si la noción de «toma» resulta de aplicación en el ámbito radiofónico.
La «toma», en el contexto cinematográfico, está íntimamente ligada a la idea de «plano», que el diccionario define así: «Parte de una película rodada en una sola toma». Pero aquí se da una confusión entre una concepción temporal del plano (lo que parece implícito en estas palabras del DRAE, que efectivamente se corresponden con expresiones bien asentadas, del tipo «esta película se caracteriza por el uso de planos muy largos») y la noción más abstracta que antes se presentó (esa suerte de «espacio virtual» que configuran las cámaras… o, como hemos visto, también los micrófonos).
En el contexto cinematográfico, la referencia al «plano» conforme a la primera concepción mencionada —esto es, la temporal— resulta práctica cuando, por ejemplo, describimos el montaje como la combinación de planos pertenecientes a diversas tomas. Pero debe subrayarse que esta concepción del «plano» obedece a un pensamiento puramente secuencial de las imágenes cinematográficas, en virtud del cual estas aparecen —como resulta habitual en el cine más difundido— las unas detrás de las otras. Solo excepcionalmente usa el cine técnicas como la de la pantalla dividida (recordemos, sin salir del cine mainstream, cómo Brian De Palma recurre con frecuencia a la split screen). La otra gran salvedad a la concepción linear o estrictamente secuencial del plano es, por supuesto, el cine que incorpora imágenes generadas por ordenador (y, desde luego, el de animación): ahí sí resulta habitual que en un mismo plano se combinen elementos visuales procedentes de distintas tomas.
En el ámbito radiofónico, por su parte, o en general en cualquier montaje sonoro realizado mediante el micrófono, la combinación de elementos procedentes de diversas tomas no es la excepción, sino la regla. A ello precisamente se refería Michel Chion cuando, en la cita anterior, escribía acerca de cómo Ruttmann había aislado el sonido de la «sierra acometiendo la madera», en la preparación de Wochenende: para después superponer esa grabación —esa toma— junto a otras (que pueden proceder de contextos bien distintos y remotos), es preferible que esa fuente sonora aparezca tan exenta de cualquier perturbación acústica como sea posible.
Mientras el montaje cinematográfico es —en términos generales— puramente secuencial, el montaje radiofónico es eminentemente polifónico. Este último combina tomas —o fragmentos de estas— no solamente en el eje horizontal o diacrónico, como el cine, sino que también lo hace en una dimensión vertical o sincrónica.
Estaríamos tentados de calificar también esta segunda posibilidad —tan genuina del montaje radiofónico— como «armónica», por operar de la misma manera que cuando —en la música tradicional— varios sonidos se superponen para formar un acorde. Pero como a menudo la terminología musical opone lo «armónico» a lo «contrapuntístico» —que se manifiesta cuando dos o más líneas melódicas (denominadas, en general, voces) discurren simultáneamente, pero con relativa independencia—, y en el montaje radiofónico se pueden encontrar, muy habitualmente, usos contrapuntísticos —más que armónicos— de las diferentes tomas, parece conveniente evitar este riesgo de confusión.
En una pieza tan temprana y limitada técnicamente como Wochenende (recordemos que se realizó en formato óptico, sobre celuloide) el montaje de los sonidos es puramente secuencial: unos van detrás de otros, sin superposición de ningún tipo. Desde luego, el pensamiento propio del montaje cinematográfico —que, por su parte, aún estaba en sus primeros balbuceos, tras las aún recientes aportaciones fundamentales de D. W. Griffith y Eisenstein— determinó la técnica empleada por Ruttmann. En todo caso, sorprende la veloz agilidad con la que unas grabaciones suceden a otras —creando un desenfrenado ritmo, que posiblemente intente reflejar la excitación propia del fin de semana— y, sobre todo, la disparidad de estos. El agnosticismo del micrófono se reafirma, al reunir en esa rápida secuencia tomas sonoras posiblemente más diversas entre sí que las imágenes que cualquier director de la época se habría atrevido a yuxtaponer sobre una pantalla.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.