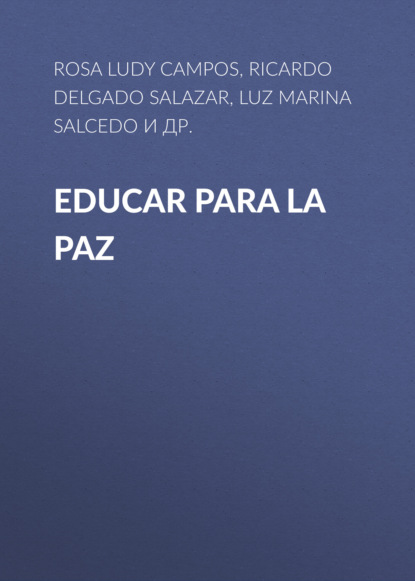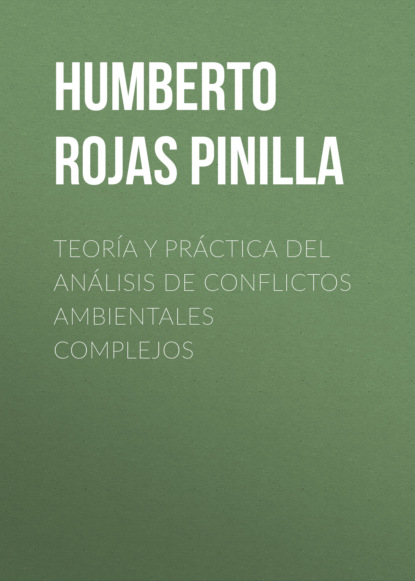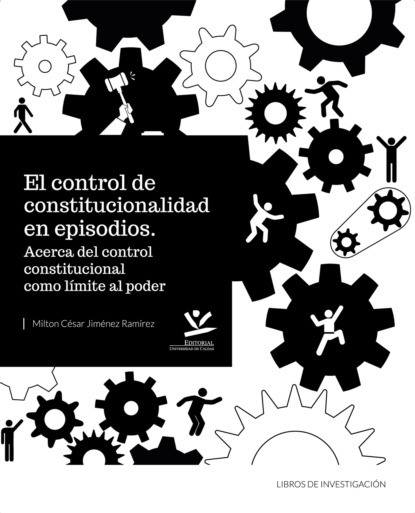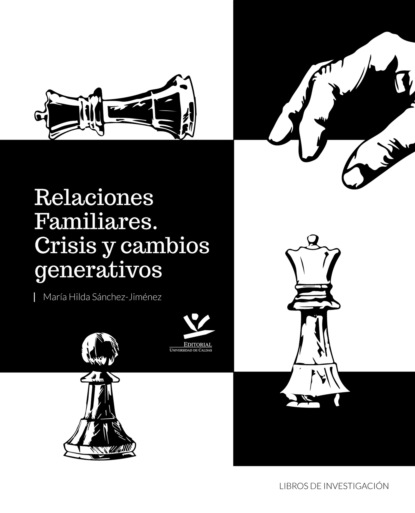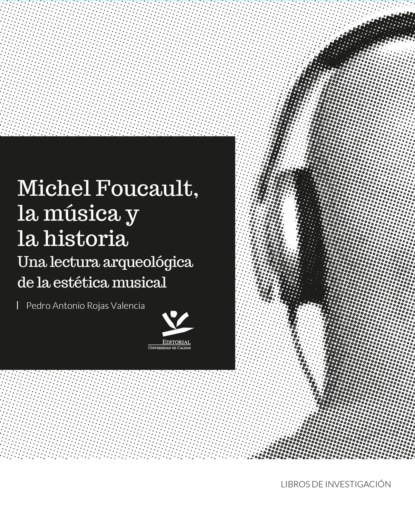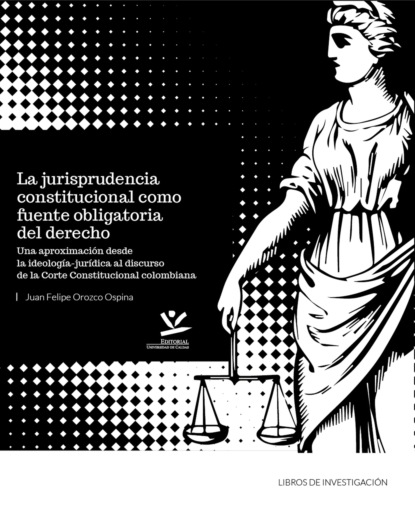- -
- 100%
- +
Los avances en esta trayectoria plantean que, junto al reconocimiento, los derechos, el abordaje de los conflictos y la democracia deliberativa, los caminos de la paz en el contexto escolar involucran la reflexión sobre la justicia, en las dinámicas que la relacionan con la justicia distributiva, de reconocimiento, anamnética, transicional y restaurativa.
Tercera trayectoria: sobre la incidencia del sistema normativo en la vida escolar
Aquí se encuentra un conjunto de avances fundamentales que indican las tensiones presentes en la vivencia de los sistemas normativos escolares, asociados a sus fuentes ético-morales, la cultura, la ley y las formas que adopta el contexto escolar para agenciarlas; lo que contribuye a la construcción del orden y la paz escolar, y a la formación ciudadana para la paz social y política. En este orden de ideas, se destacan los aportes de estudios relacionados con la ley, la moral y la cultura en la convivencia; la cultura del incumplimiento de reglas; la cultura de la legalidad en la educación, y los análisis sobre el papel de los manuales de convivencia escolar.
La relación entre ley, moral y cultura en la convivencia
Mockus y Corzo (2003) realizaron una investigación que exploró el divorcio entre estas categorías, incluyendo como hipótesis que la convivencia se facilita si: se entiende más por gratificaciones que por castigos; se reconoce autonomía (regulación moral) en la autopercepción y en la percepción de los demás, y, finalmente, si se incrementa la celebración de acuerdos frente al uso de la violencia física o amenazas de violencia física en la solución de conflictos. Los resultados de dicho estudio contribuyeron al diseño y desarrollo del Programa de Cultura Ciudadana de Bogotá (1995-1997).
Asimismo, el estudio se propuso indagar acerca del concepto de convivencia, definir indicadores de convivencia ciudadana y evaluar estrategias pedagógicas de convivencia. Lo primero que se resalta, en los resultados aplicados a jóvenes de grado noveno de colegios oficiales nocturnos, es la mayor predisposición para celebrar y cumplir acuerdos y en menor grado, para cumplir reglas legales. Sobre la base estadística, se clasificaron los perfiles de los jóvenes en tres grupos: los cumplidos, los cuasicumplidos y los anómicos.
Los cumplidos se definieron, en el estudio, como los estudiantes que saben celebrar, cumplir y reparar acuerdos, tienen alta confianza en la institución y los compañeros, no hacen justicia por mano propia y siempre obedecen con facilidad a la ley. Los cuasicumplidos se permiten excepciones frente al cumplimiento de acuerdos y de la ley. Finalmente, los anómicos justifican la trasgresión de la ley por razones culturales o de utilidad. Estos últimos se caracterizan porque tienen una baja armonía entre moral y ley y entre cultura y ley; se identifican esencialmente porque siempre justifican desobedecer la ley cuando hay provecho económico, alguien ejemplar lo hace o señala que esta manera es el único medio para lograr objetivos u otro ha sido exitoso al hacerlo. Asimismo, los anómicos señalan que esta trasgresión es lo acostumbrado o es una respuesta a la ofensa de su honor. El mayor índice lo representaron los anómicos, seguidos de los cuasicumplidos y, al final y en menor grado, los cumplidos.
Los resultados también permitieron identificar cinco factores que intervienen en la convivencia: 1) acuerdos, 2) anomia, 3) adhesión a la norma, 4) tolerancia (aceptable o problemática) y 5) desobediencia a la ley. Estos factores pueden variar según las estrategias pedagógicas que se utilicen de manera específica o integral. De manera general, se encontró que, aunque las variables de estratificación socioeconómica no son contundentes para diferenciar los comportamientos, sí se puede correlacionar más fácil la anomia con la violencia; frente a esto, es permitido señalar que el tipo de educación que reciben las personas influye más que el estrato en la probabilidad de anomia. Si la diferencia de estratos hubiera sido más relevante, implicaría una situación mucho más difícil de corregir de forma educativa.
En opinión de los investigadores, el estudio permite suponer que subsiste una mayor esperanza a favor de la corrección de la anomia por medio de la educación. Al establecer una relación entre variables demográficas y la ley, la moral y la cultura, se encontró que cualquier individuo puede tener buenas justificaciones para incumplir la ley. Las personas de estrato bajo se justifican bajo el argumento de la costumbre y la utilidad de dicha contravención, mientras que los individuos de estratos altos se justifican con base en razones morales. Asimismo, en los estratos bajos se confirma que la ley es garantía de derechos y en los colegios de elite se entiende mucho más como el deber ser de la ley, sin embargo, en ese entendimiento se pierde confianza en la ley. En el estudio, se señala que los sectores populares se regirán más por la cultura que por la ley, pero pondrían a la cultura por encima de la moral, con gran frecuencia; en cambio, los sectores más altos pondrían la moral por encima de la ley y por encima de la cultura (p. 156).
Se puede encontrar una coincidencia en los estudios de Mockus y de Arias: para que un ciudadano pueda resolver la tensión entre lo normativo y la cultura es necesario construir una sociedad justa y ciudadanos justos. Es necesario analizar críticamente las desigualdades, problemas y necesidades; apropiarse de los derechos; conocer y obedecer las leyes; desarrollar la sensibilidad moral, social y política; discriminar entre hechos que transgreden las normas, vulneran derechos y cometen delitos, y cuestionar democráticamente las leyes para reformarlas.
La cultura del incumplimiento en el contexto social
En esta línea de aproximaciones, los estudios de Mauricio García Villegas (2009) aportan una importante contribución para dimensionar la tendencia cultural a incumplir las normas y la ley en el contexto latinoamericano. El modelo analítico del autor destaca la cultura del incumplimiento presente en Latinoamérica desde la Colonia, lo que incide en el desarrollo y la violencia de la región. Al respecto, indica que la cultura del incumplimiento opera a través de tres aspectos: el estratégico, que depende del cálculo que la gente hace sobre los costos y beneficios de la obediencia, en donde opera el interés; el cultural, que pone en tensión el sistema de costumbres, en donde opera el sistema de valores, y el político, que supone que las personas incumplen las reglas como un acto de resistencia contra la autoridad, en donde opera la rebeldía.
Frente a estos aspectos, según el autor, se identifican tres mentalidades incumplidoras: el vivo, que desobedece por interés y se guía por una racionalidad instrumental; el arrogante, que desobedece en defensa de valores superiores y se guía por la creencia en valores supralegales, y el rebelde, que desobedece para defenderse de la autoridad y lo guía la percepción de ilegitimidad del poder. Al respecto, clarifica que, pese a que la mentalidad más común es la del vivo, estas visiones no son puras, ya que se ubican otras dos mentalidades intermedias: la del taimado y la del déspota; el taimado combina la actitud estratégica del vivo con el desconocimiento de la autoridad del rebelde, y el déspota combina la creencia en valores supralegales del arrogante con el abuso del poder del vivo.
Bajo este modelo, que no establece una visión absoluta de la cultura del incumplimiento —en palabras del autor—, las mentalidades se mezclan, son intermitentes, irregulares y obedecen a variables sociales, jurídicas y políticas. Para contribuir a su solución, el autor propone los remedios para el incumplimiento: frente a la viveza, se necesitan sanciones efectivas; para la arrogancia, es necesaria una cultura ciudadana de respeto por la ley, y para la rebeldía, se requiere la legitimidad.
En tal sentido, vale anotar que frente a una historia cultural que resalta el incumplimiento como un rasgo característico de las sociedades y los Estados, apremia indicar que no solo esto obedece a un fracaso del derecho en su función social, como plantea García Villegas, sino también a las formas de socialización y educación en la sociedad.
La cultura de la legalidad en la educación
Una educación para la cultura de la legalidad, de acuerdo a lo planteado por Roy Godson (2005), necesita facilitar la comprensión de los bienes que persigue un derecho y una norma y las consecuencias de quebrantar la ley y obedecer la ley, evidenciando los beneficios para la sociedad. Este tipo de educación requiere involucrar a la familia y a la comunidad, para analizar, en conjunto, las costumbres y valores que se han naturalizado como aceptables en la sociedad, en un margen de cultura de la ilegalidad que es necesario deconstruir en los imaginarios y prácticas sociales.
En la iniciativa “Un acercamiento a la educación legal y la justicia restaurativa”, promovida por la Corporación Excelencia en la Justicia, la Cámara de Comercio y la Corporación Autónoma de Madrid, España (2010), se analizó el caso Cali-Armenia-Quindío y se impulsó una experiencia piloto, para promover la educación ciudadana en justicia, derechos y deberes, cultura de la legalidad, la justicia restaurativa como una alternativa para el abordaje de los conflictos y el sistema de sanciones y disciplina escolar. Dicha experiencia, basada en el modelo de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la aplicación escolar de la cartografía social del conflicto, aportó una alternativa ilustrativa sobre la forma de emprender la formación ciudadana para impulsar las nociones de lo justo y lo injusto; “derrotar los dragones del irrespeto, la intolerancia y la violencia” (p. 117); promover el conocimiento de los derechos, la conciencia de los deberes, los mecanismos para hacerlos valer y exigir justicia y los mecanismos para resolver los conflictos; hacer denuncias, y acceder a formas alternativas de sanción, con mayor componente pedagógico.
Aquí, se ha indicado que cada sociedad debe desarrollar su propio acercamiento a la cultura de la legalidad, lo cual es objeto de la educación ciudadana, para que se entienda qué es ser sujeto de derechos, pertenecer a un Estado de Derecho, disfrutar derechos y cumplir deberes.
El papel de los manuales de convivencia escolar
Autores como Álvarez, Arcila, Ercila y Pereira (2002), Dorado y Cuchumbé (2005), Pabón y Aguirre (2007) y Arias (2012) han indagado en las formas como se construyen los manuales de convivencia, los principios que orientan su formulación y la justicia que prima en su concepción y aplicación. En general, los autores coinciden en afirmar que pese a los avances normativos, la cultura escolar en materia de disciplina y normatividad no cambia sustancialmente y sigue apegada a una construcción de normas basadas en morales particulares de concepción del bien, sin abordar a profundidad la interdependencia de los manuales con las exigencias de la norma superior establecida por la Constitución Política y con una adecuada y flexible lectura de los nuevos tiempos, permeados por la secularización de la educación, la globalización de la cultura, la era digital y la dominación de las éticas del mercado y del consumo.
En términos generarles, en estos estudios, se aprecia una yuxtaposición de los sistemas normativos positivistas de morales particulares, que se imponen a una debida interpretación de los derechos humanos, y el apego a las tradiciones disciplinares, que privilegian el desarrollo de normas de control y sanción con un énfasis punitivo, más que pedagógico y restaurativo. Aquí, el campo analítico se relaciona directamente con el papel garante de los derechos que debe tener la escuela, centrado en el reconocimiento de las y los estudiantes, como sujetos de derechos a los que se les debe garantizar el respeto a su dignidad, la identidad, la libertad, el desarrollo, la educación, la salud y un ambiente democrático, para que experimenten, desde la escuela, la ciudadanía como una vivencia próxima y formadora (Arias, 2012). Particular interés debe tener, en el actual contexto, la actualización de los enfoques de construcción y desarrollo de los manuales, dada la importancia de realizar la política educativa en materia de derechos y las nuevas disposiciones legislativas sobre la Ley de Convivencia Escolar y la Cátedra de la Paz, que conlleva un nuevo escenario para fortalecer la convivencia, el gobierno y la justicia escolar.
Cuarta trayectoria: sobre la educación para la ciudadanía
Las relaciones que se pueden identificar entre ciudadanía y paz son diversas y complejas, dadas las posibilidades de comprender la forma en que se pueden interrelacionar los respectivos atributos que la constituyen y las implicaciones que esto conlleva en el campo de la educación. Para ello, y con el objeto que nos congrega en este texto centrado en la educación para la paz, pasaremos a desarrollar los aspectos que relacionan la ciudadanía y la paz como objetos de la educación con algunos de los aportes construidos desde la investigación en este campo de conocimiento.
Aspectos que relacionan la ciudadanía y la paz como objeto de la educación
Para comenzar, habría que decir que el concepto moderno de ciudadanía está en crisis en el contexto mundial y, de manera particular, en Colombia. Esto, producto de la globalización, la economía, la creciente pobreza, el terrorismo internacional y la larga historia de violencia en nuestro territorio. Paralelo a ello, estos fenómenos vienen erosionando el modelo de organización política, bajo la forma de Estado Constitucional, heredado del liberalismo, el cual ha estado centrado en tres elementos: el territorio, el pueblo y el poder soberano. Este estado de cosas desafía la configuración de la cultura política, la construcción de lo público y el afianzamiento de las prácticas ciudadanas en lo local y lo global en su compromiso con la justicia y la paz.
El concepto de ciudadanía es polisémico, su comprensión está en permanente debate en relación con la sociedad, los valores y las preferencias de las y los ciudadanos. Esta complejidad ha incrementado la indagación investigativa para identificar los fundamentos pluralistas ético-políticos de las relaciones entre ciudadanos y Estado, en los contextos local y global, para establecer las relaciones entre el ser y el hacer ciudadano y las formas en que se experimenta la ciudadanía civil, social, cultural y política.
La educación ha estado siempre relacionada con un modelo de sociedad política, que se ha manejado con diversas oscilaciones en la humanidad: desde la asunción de la educación como salvación, conservación y dominación hasta su comprensión como proceso de liberación, emancipación y transformación. Al profundizar en la educación, el ámbito de la naturaleza política de la relación sociedad-Estado, la forma en que se configuran las identidades, el ejercicio de las libertades y la participación y el poder público, se encuentra constantemente el papel de la educación ciudadana, en el que se perfilan los valores, actitudes y prácticas, que posibilitan este tipo de asociación y su contribución a la paz. Así contextualizada la relación entre ciudadanía y paz, y el papel de la educación, pasaremos a tratar algunos elementos de la construcción de conocimiento que desde la investigación se ha construido al respecto.
Aportes a la paz desde la investigación en torno a la educación ciudadana
En el caso particular de Colombia, a partir de 1998, el Ministerio de Educación inició la definición de lineamientos curriculares en torno a la educación en ética, valores, democracia y ciudadanía. En el año 2004, fueron publicados los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas del MEN, los cuales proponen un saber hacer en contexto en torno a: la convivencia y paz, la participación, la responsabilidad democrática, la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias. A partir de ello, se han desplegado múltiples acciones formativas, programas educativos (en las secretarías de educación, las instituciones educativas y otras organizaciones) e investigaciones y evaluaciones (Pruebas Saber), que permiten dar cuenta de la dinámica y protagonismo de la ciudadanía y la paz en el contexto educativo nacional y latinoamericano.
En el campo de la investigación, son múltiples los estudios desarrollados sobre la ciudadanía y sus ámbitos de realización en torno a las identidades, los derechos, la equidad de género, el reconocimiento de las minorías, la democracia, la educación cívica, la educación constitucional y, de manera reciente, la ciudadanía y la paz.
A manera de ilustración, se resaltarán algunos de sus planteamientos, con el objeto de clarificar sus nexos con la paz y de dejar abierta la inquietud, para su profundización en posteriores estudios. En este sentido, se tratan, aquí, los aspectos destacados por estudios relacionados con: la comprensión y la sensibilidad ciudadana; los ejes centrales de la educación cívica; la relación de la educación con la Constitución Política y los derechos humanos en el contexto educativo.
Aporte de los estudios sobre la comprensión y la sensibilidad ciudadana
Este análisis, realizado con alumnos de instituciones del Distrito Capital, fue promovido por la Secretaría de Educación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de evaluar las competencias básicas en estudiantes de colegios públicos y privados de la capital del país, inspirado en los estándares fijados por las políticas internacionales. Algunos de los resultados destacados de esta prueba, ordenados por algunos de los investigadores responsables (Jaramillo, Bermúdez y Escobedo, 2001), resaltaron los siguientes aspectos: la mayoría de los estudiantes han logrado un desarrollo del juicio moral adecuado para su edad. En otras palabras, se presenta un primer avance en el desarrollo de la competencia para razonar sobre los conflictos morales, considerando los puntos de vista y las emociones de otras personas. Frente a este rasgo los investigadores llaman la atención acerca de tomar con cautela este dato, con los estudiantes de 7.° y 9.° grado, prestando especial atención a la nivelación de su desarrollo. También, ratifican la necesidad de consolidar la lógica moral de la etapa 4, según la teoría kohlberiana, ya que permite establecer relaciones de cooperación y resolver democráticamente los conflictos en comunidades complejas y plurales, como la nuestra. Los resultados obtenidos con el modelo de Lind5 indican que los estudiantes de 7.° y de 9.° grado razonan con niveles por debajo de los promedios obtenidos en países europeos. Lo anterior señala la dificultad de los estudiantes para evaluar la complejidad de sus argumentos y de los otros; dicha dificultad guarda relación con la tendencia a no reconocer al “otro-diferente” y a las formas antidemocráticas y violentas de resolver los conflictos.
Las conclusiones recomiendan que, para que se facilite el tránsito de la etapa tercera a la cuarta, se necesita que el sistema educativo formal presione el desarrollo de la descentración de la argumentación y de la participación responsable y consciente en la vida en comunidad, más allá de la comodidad de la etapa 3 (convencional). Para los autores, lo anterior no quiere decir que una persona por fuera del sistema educativo no pueda alcanzar estos niveles de razonamiento, sino que es menos probable lograrlos cuando no se ha tenido experiencias sociales positivas, desestabilizadoras o alguna forma de intercambio organizado que enseñe a pensar de manera ponderada y considerada las perspectivas de los demás.
En este primer plano, se encuentra un vínculo central entre la educación ética y moral y la educación ciudadana, en lo que respecta a los valores para la convivencia y el ethos ciudadano que se desea impulsar; esto incluye las formas de razonar, de expresar las emociones naturales y morales y de argumentar los asuntos que comprometen el hecho social de vivir juntos y el hecho político de ser protagonistas de los asuntos privados y públicos. Al respecto, se retoma un aspecto que señaló la investigadora Marieta Quintero (2008), quien indicó que en la formulación de los lineamientos para la formación ética (centrada en la autonomía) y política (focalizada en la subjetividad democrática, la comprensión de la cultura política y el conocimiento básico de las instituciones) se separaron sus objetos, lo cual se hace evidente, en la actualidad, en la dificultad que se presenta en el sector educativo de identificar la articulación de la educación ético-moral con la educación ciudadana. En lo que agregaríamos que una educación para la paz articula, en su desarrollo, la educación ético-moral y la educación política como campos de conocimiento esenciales para la paz.
Aportes de los estudios sobre la educación cívica y la Constitución Política
Los investigadores Ruiz y Chaux (2005) destacan que la Constitución Política, en su artículo 41.°, promueve el estudio de la Constitución, la instrucción cívica y el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana, los cuales son recogidos por el sector educativo en los lineamientos curriculares en ética y valores humanos. En estos lineamientos, se definen tres ejes de formación: el desarrollo de una subjetividad para la democracia, el aporte en la construcción de una cultura política para la democracia y el conocimiento de las instituciones y la dinámica política.
Para Ruiz y Chaux, acatar la ciudadanía significa tener conciencia de que se hace parte de un orden social e institucional que se encuentra regido por normas de convivencia que nos cobijan a todos como individuos y como parte de los grupos sociales específicos con los que compartimos y nos identificamos. Significa ser conscientes de la titularidad de derechos y de las responsabilidades que ello conlleva en la relación con los otros y las instituciones. Ejercer la ciudadanía implica ser protagonista en el reclamo o exigencia de derechos, aportar, dar, proponer y participar en procesos de reformas políticas y normativas, para eliminar injusticias o para ampliar las posibilidades de inclusión y de equidad social (pp. 16-17).
Frente a estas comprensiones sobre el deber ser, las oportunidades que se presentan desde el sector educativo encaminadas hacia la contribución en la construcción del Estado social de derecho y los logros académicos efectivos, se ha evaluado el impacto que sus desarrollos han tenido en el sector educativo, mediante la realización de diversos estudios, de los cuales se destaca el realizado en torno a La educación cívica en Colombia: una comparación internacional, de Restrepo y Rodríguez (2001), en el cual se elaboró un análisis de los resultados de la encuesta internacional sobre educación cívica, cuyos resultados mostraron situaciones ambivalentes. En este estudio, Colombia ocupó el último lugar en la prueba de conocimientos entre los 28 países participantes y se situó entre los primeros países en la prueba de actitudes frente a la democracia y la participación cívica.
El estudio permitió concluir que, a pesar del déficit presentado por los estudiantes encuestados, Colombia sobresale en el ámbito internacional, por una cantidad no despreciable de actitudes favorables a la democracia, hecho que refleja el proceso de cambio iniciado con la Constitución Política de 1991, las bondades de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y la creciente disposición de los maestros y maestras hacia la democracia. No obstante, se aclara que los y las jóvenes expresan cierta apatía por la historia de la nación, por la forma concreta de la política y por la institución militar y visualizan su futuro por fuera del país.
Sobre la educación ciudadana, desde el sector educativo, con los aportes de Rosario Jaramillo, se ha indicado que el programa de competencias ciudadanas reside en el desarrollo de una educación para fortalecer el comportamiento ciudadano, más que en la construcción de conceptos cívicos y ciudadanos; la necesidad de que las instituciones educativas se deben organizar con las mismas estructuras de los valores en que quieren formar, y la importancia de garantizar la democracia como una forma de vida en la escuela y no como un mero discurso. Asimismo, dentro del programa subsiste la convicción de que en la medida en que se transformen las relaciones de la escuela, se puede incidir en la transformación de la sociedad, para crecer humana y socialmente. Es claro dentro del programa, también, que existe la posibilidad de articular la educación formal con otras instancias de educación no formal e informal y la necesidad de involucrar pedagogías cognitivas y constructivistas y de asegurar el desarrollo de ambientes educativos democráticos y de confianza para la formación ciudadana.