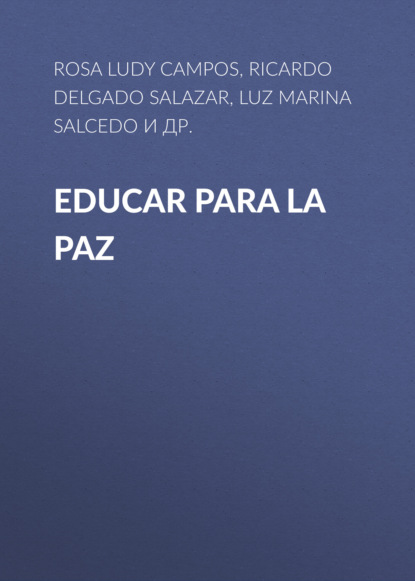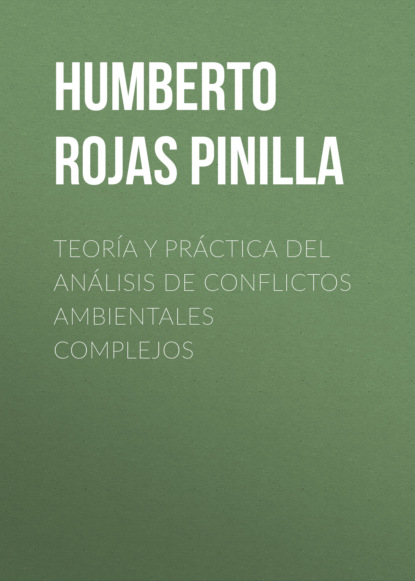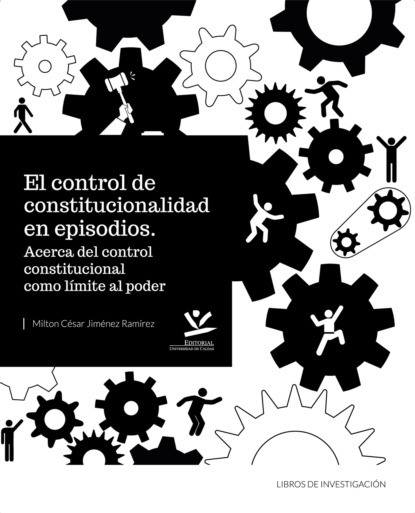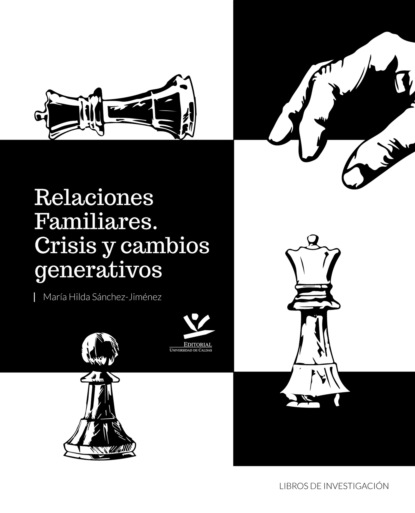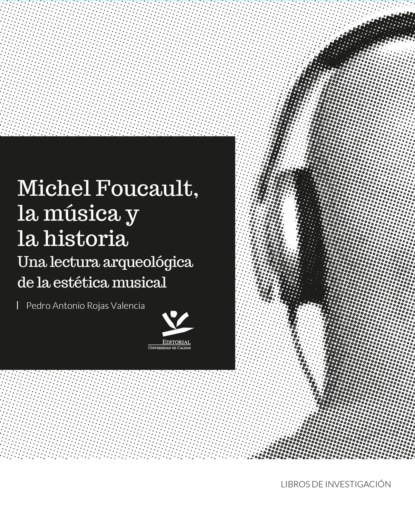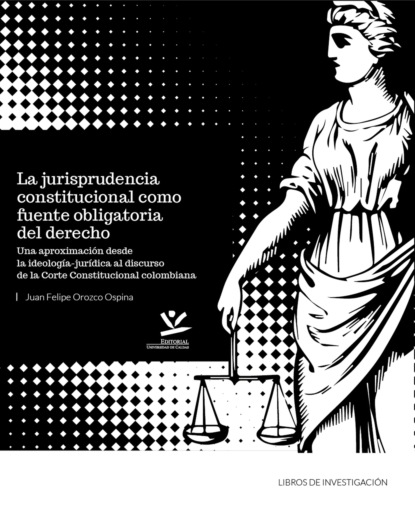- -
- 100%
- +
Las competencias, desde el marco del sector educativo, de acuerdo al MEN, se establecen como un conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socioafectivas y comunicativas)6 que, relacionadas entre sí, facilitan el desempeño flexible, asertivo y coherente de los individuos, contribuyendo al buen vivir y a la convivencia pacífica y democrática.
En este marco sobre la centralidad de la educación ciudadana, se observa que, de manera reciente y ante las tensiones producidas en el sector educativo sobre el énfasis de las competencias ciudadanas en el ‘saber hacer en contexto’, se han generado algunos giros conceptuales, los cuales, en el caso de Bogotá, se han inclinado por el enfoque de capacidades7. Así se refleja en la formulación del Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, en donde se indicó que la calidad de la educación es un proceso que supone el aprendizaje integral para el buen vivir, centrado en dos aspectos esenciales: la formación académica y el desarrollo de capacidades para la ciudadanía y la convivencia.
Las capacidades se conciben, aquí, como el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades, motivaciones y prácticas que desarrollan el potencial para el saber: conocer el contexto, imaginar su transformación y actuar con otras personas para transformarlo (Unicef, 2006). Para efectos de su concreción en la política sectorial, la Secretaría de Educación Distrital estableció seis capacidades para el desarrollo de la formación, relacionadas con: identidad y dignidad; derechos y deberes; sentido de la vida, cuerpo y naturaleza; participación y sensibilidad, y manejo emocional.
Desde el enfoque liberal comprensivo, según Nussbaum (2012), las capacidades responden a las preguntas acerca de ¿qué es capaz de ser y hacer una persona? Lo que se expresa en el conjunto de oportunidades interrelacionadas, para elegir y actuar, se trata de una forma de libertad sustantiva, de alcanzar combinaciones alternativas de funcionamiento que combinan las facultades personales —capacidades internas— (equipamiento innato más experiencia, conocimiento y habilidad) y la actuación en el entorno social, económico y político —capacidades externas— (p. 40). Según Nussbaum, una función de la sociedad es contribuir al desarrollo de estas capacidades mediante la educación para el desarrollo de las capacidades internas, externas y las combinaciones de estos aspectos en la vida política y social.
Dadas estas tensiones y giros de las políticas educativas, entre competencias y capacidades —y para este caso en particular, sobre la forma en que esto se expresa en el sector educativo—, se encuentra que no se trata de planteamientos diametralmente opuestos, dado que cuando la autora habla de capacidades internas y externas, se puede apreciar que las competencias que se establecen en el enfoque de competencias ciudadanas del MEN (cognitivas, emocionales, comunicativas, etc.) se articulan con las capacidades internas; los derechos, en su protección integral, con las capacidades internas y externas, y las competencias integradoras, con las capacidades combinadas. Además, el planteamiento de libertades, como oportunidades de elección, participación y ejercicio de derechos, amplía el marco ético-político de la ciudadanía, que es en lo que el segundo enfoque de capacidades se torna más abarcante y propositivo que en el de competencias, porque relaciona el campo del poder político con el saber y con las condiciones estructurales y de justicia del entorno.
Aportes de estudios sobre los derechos humanos en el contexto escolar
El sector educativo ha contado con diversas iniciativas sobre el análisis de los derechos en la institución educativa, las cuales se han ocupado de estudiar las formas en que estos son vulnerados y protegidos en la escuela; el comportamiento del derecho a la educación en términos de la disponibilidad, acceso, calidad y permanencia; los objetivos y contenidos de la educación en derechos humanos, y la configuración del enfoque de derechos en la organización integral de la gestión escolar.
Frente a la vulneración de derechos, se ha tipificado su vulneración, en las relaciones de convivencia, los procesos pedagógicos, el acceso, la permanencia y la calidad. Hay que mencionar que, desde la Constitución Política, se han venido generando esfuerzos en esta dirección, los cuales no son permanentes ni se han consolidado en el territorio nacional. Así, se encuentra que, a partir del 2007, se iniciaron las acciones tendientes a consolidar los derechos humanos en el contexto nacional, mediante la Política Pública para el decenio 2010-2020 Plan Nacional de Educación, Respeto y Práctica de los Derechos Humanos para el Sistema Educativo (Planed), con el cual se formularon los lineamientos para la creación de una cultura de comprensión y aplicación de los derechos humanos en las instituciones educativas (IES).
Al respecto, y bajo la idea de avanzar hacia la integralidad entre la práctica y la educación en derechos en el contexto escolar, Arias y Vargas (2014, p. 10) proponen incluir el enfoque basado en derechos humanos (EBDH), en el contexto educativo, a través de tres procesos: el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes —NNA— como sujetos de derechos; la gestión integral de derechos, y la educación en derechos (EDH). El reconocimiento invita a observar, ver y tratar a las y los estudiantes como sujetos morales, de derechos y políticos, para instaurar relaciones de cuidado, buen trato y protección integral; esto conlleva el respeto a las identidades, la integridad, la libre personalidad y la formación armónica para la autonomía y el ejercicio de derechos y deberes en lo individual y colectivo. La gestión integral de derechos involucra la visión que permite articular la realización de los derechos en el campo prestacional (salud, educación, vivienda, justicia, protección, etc.) y los derechos en el campo relacional, que inciden en las interacciones en el aula y en todos los espacios de convivencia (libertad, integridad, diferencia, vida, participación, cultura, familia, desarrollo y paz). En este ámbito, el derecho a la paz, y su relación con el ejercicio de la ciudadanía, involucra en la escuela el derecho de todos los estudiantes a participar en las decisiones acerca de la convivencia escolar y la paz; el derecho a no ser maltratado ni involucrado en procesos de violencia interna y externa a la escuela; el derecho a no ser vinculado al conflicto armado, y, en caso de ser víctima del mismo o ser desvinculado de los grupos alzados en armas, el derecho a ser integrado a la vida escolar sin discriminación y con plena atención frente a su condición de víctima o excombatiente.
La educación en derechos, según los planteamientos de Arias (2012), configura los procesos de construcción de conocimiento para el ejercicio de los derechos, dentro y fuera de la escuela, lo que implica abordar el estudio de su historia, fundamentos, conceptos, prácticas y formas de disfrutarlos, agenciarlos, reclamarlos y restaurarlos cuando estos han sido vulnerados. Será claro, entonces, que la pedagogía de los derechos pasa por vivir y disfrutar los derechos en la escuela, agenciarlos y reclamarlos dentro y fuera de ella y que este factor constituye uno de los retos de la ciudadanía escolar como vivencia directa en los procesos educativos. Particular importancia adquieren los derechos en el ámbito de convivencia, para irradiar los sistemas normativos de regulación de los comportamientos y convertirse en conducentes a prevenir y atender los procesos derivados de la violencia y de los problemas relevantes asociados a la sexualidad, las culturas del consumo, los delitos y la atención de la comunidad educativa en tiempos de posconflicto armado. En todos los casos, desde el enfoque de derechos, se establecerán los límites al abuso de poder, la vivencia plena de una ciudadanía democrática, las rutas de atención y de restablecimiento de derechos y los procesos de corresponsabilidad de acuerdo a la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006.
Trayectorias y oportunidades de la educación para la paz y la Cátedra de la Paz
Como se ha podido apreciar, ante la compleja historia de violencia en Colombia, se han establecido diversas trayectorias de carácter legislativo, de políticas públicas, de organización y movilización social y de investigación y educación. En tal sentido, Colombia cuenta con una larga y diversa experiencia de estudios e iniciativas que, en el caso de la educación, establecen un campo de conocimiento desde el cual es necesario seguir tejiendo sus coordenadas, teniendo en cuenta lo aprendido, las demandas del contexto actual en tiempos de transición del conflicto armado a la paz, los requerimientos de los acuerdos de paz, los diferentes enfoques de educación para la paz, los señalamientos de la Ley de la Cátedra de la Paz y, ante todo, los saberes esenciales que se requieren construir para un cambio estructural y cultural hacia una paz sostenible y duradera.
Habría entonces que precisar que, al definir las fronteras entre educación para la paz y la Cátedra de la Paz, no puede reducirse este proceso a un juego de palabras y de señalamientos legislativos, sino a una relación en la que se puede proponer una forma de entenderla, para lo cual aproximaremos algunos referentes sobre lo que se ha entendido y desarrollado como educación para la paz y lo que se ha promovido en algunas experiencias de Cátedra de la Paz, en el contexto internacional y nacional.
La educación para la paz y la Cátedra de la Paz en el contexto internacional
Aproximación a la educación para la paz
Para empezar, es preciso ubicar algunos lugares de enunciación sobre las formas de entender la paz, que influencian los caminos hacia la misma y el papel de la educación en su realización. La paz es una aspiración de buen vivir, justicia y seguridad. Sus conceptos permiten entenderla como valor universal, derecho, proceso y finalidad. En tal sentido, y dependiendo de los enfoques que se asuman para entenderla y agenciarla, determinan, entre otros, las orientaciones y desarrollos que se emprendan en los procesos educativos que se implementan para su realización.
Los conceptos sobre la paz, según Soriano (2006, p. 104), se han asociado en diferentes momentos como: paz negativa, ausencia de guerra (pax romana); noconflicto (eirene griega), asociada a una armonía personal, a un escenario idílico de tranquilidad; paz judía (Shalom), realización de justicia, y paz hindú (shanti), bienestar material y espiritual. En este marco, encontramos que existe una tendencia a ubicar la prevalencia de hablar de paz positiva, como responsabilidad compartida entre ciudadanos y países, en donde la justicia, la ciudadanía democrática y los derechos humanos se constituyen en sus ejes de sentido, fundamentación y realización.
La paz se constituye en un concepto abierto, polisémico y en permanente debate democrático, que requiere para su comprensión abordar sus miradas holísticas e integradoras y particulares y contextuales. Autores como Jares (2004, p. 17) han propuesto pensar la paz como un modelo creativo para entender y afrontar los conflictos, con una conciencia crítica sobre la justicia que la promueve y construida mediante una ciudadanía genuinamente democrática.
Es así como la idea de paz en el mundo contemporáneo articula algunos de los rasgos de la paz negativa y, sobre todo, de la paz positiva. Tal y como lo refiere Galtung (2003), paz se refiere a las estructuras y las relaciones sociales, caracterizada por la presencia de justicia, libertad, igualdad y respeto; una paz estructural que da respuesta a los factores sociales, políticos, económicos e históricos de injusticia social, la cual se encarga de los bienes básicos de la sociedad, de la garantía del Estado, de los derechos fundamentales y prestacionales y de las condiciones materiales y políticas para que las y los ciudadanos vivan dignamente; una paz cultural que se realiza con los valores del respeto, la solidaridad y con los aprendizajes para afrontar los conflictos de manera no violenta y una paz directa que se ocupa de superar, por las vías democráticas, las injusticias y las formas de violencia, de atender las afectaciones y daños y de propiciar las transiciones al restablecimiento de derechos, el perdón y la reconciliación.
Es una forma de reflexionar sobre el pasado, abordar el presente e ir hacia el futuro. En la construcción de la paz, se tiene el deber de conocer las causas de las injusticias y de las violencias, las consecuencias en las personas y los territorios y el derecho a ser reparado, reconocido como ciudadano partícipe del cambio y beneficiario de la garantía de derechos, el desarrollo y el bienestar. Así mismo, la construcción de paz no se reduce al fin del conflicto armado con las guerrillas o los grupos paramilitares, el posconflicto armado se trata de un proceso permanente, en constante disputa, que involucra el ethos de un pueblo, la cultura política de los ciudadanos, la educación para la paz, la visión y voluntad política de sus líderes y el desarrollo de políticas públicas sostenibles con un enfoque de paz.
Como finalidad, la paz surge en el plano internacional fundamentada en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y en varias de sus disposiciones; en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el Preámbulo y en la Carta constitutiva de la Organización de Estados Americanos; en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.8
Igualmente, en el contexto internacional, la Educación Para la Paz (EPP) se introduce en el debate público a comienzos del siglo XX, motivada por la toma de conciencia de la humanidad sobre la necesidad de los derechos humanos, para poner límite al abuso de poder de las personas y de los poderes políticos y continuar la búsqueda de regulación de los patrones de convivencia, de las formas de afrontar los conflictos y de erradicar la violencia.
En términos generales, la humanidad asiste a partir de este momento a una evolución en las formas de abordar la educación para la paz, que surge después de la Primera Guerra Mundial, con el fin de evitar la guerra. Paralelamente, se crearon, en el ámbito político internacional, la Sociedad de Naciones (1919) y la Liga Internacional de Educación (1926). Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se crearon la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para afianzar la cooperación y seguridad entre países, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) (1945), organismo especializado en temas de educación, ciencia y cultura, quien inicia una recopilación de las tendencias que hasta el momento se habían establecido en torno a la educación e introduce nuevos componentes: la educación para los derechos humanos, la educación para el desarme y, más adelante, la educación para la paz.
Este movimiento se fortalece a partir de los años 50, combinado sus presupuestos con las investigaciones para la paz en Estados Unidos, lo que permitió la reformulación del concepto de paz, a partir de ese momento asociado a la libertad, el afrontamiento creativo y democrático de los conflictos, la no violencia, el interculturalismo y la educación para el desarrollo, aspecto fuertemente tratado por el pedagogo brasileño Paulo Freire (Salamanca, Casas y Otoya, 2009, pp. 25-29).
Será a partir de la década de 1980 que inicia el florecimiento de las reflexiones sobre la educación para la paz: en 1983, la Unesco propone el papel central de la escuela en la EPP; en 1985, Galtung descentra la EPP del papel de la escuela y la asigna a la educación en su espectro general. Para finales de los años noventa, la Unesco centra como objetos fundamentales de este tipo de educación: crear condiciones propicias para la paz en lo estructural y lo relacional; abordar los conflictos, y prevenir la violencia. Con estos antecedentes, el florecimiento de las miradas sobre la paz y la educación para la paz se despliegan en el mundo, aportando diferentes entradas, las cuales, en todo caso, requieren ser contextualizadas a la medida de las condiciones de vida y la cultura de cada región.
En el mismo sentido, Lederach (1998), indica
que para la construcción de una paz integral hay que prepararse para cambiar factores amplios. No es un proceso sectorial, involucra todas las instancias, desde la construcción de infraestructuras, hasta el fortalecimiento de redes sanas, de los procesos de formación de atención inmediata a los actores de conflicto y de participación, con acciones a corto, mediano y largo plazo. (p. 104)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.