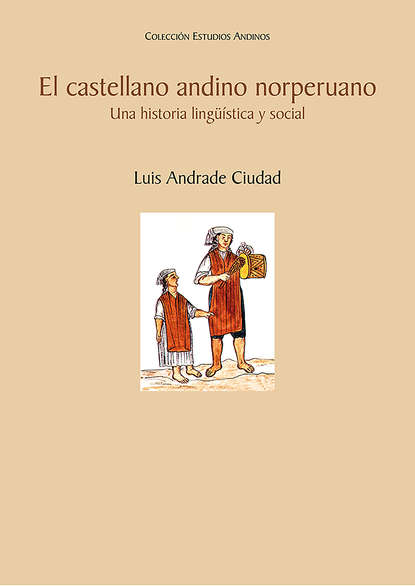- -
- 100%
- +
A modo de ilustración, tradicionalmente se ha pensado la situación de las comunidades andinas como escenarios caracterizados por el aislamiento respecto de los polos de desarrollo económico y social de la Colonia. Sin embargo, la historia social es cada vez más crítica con respecto a esta visión. Ramos, por ejemplo, ha criticado la manera como Torero (2002, p. 90) explicó la persistencia de variedades regionales quechuas sobre la base del supuesto aislamiento socioeconómico. «Este planteamiento —explica— se basa en la creencia profundamente enraizada de que, en los Andes, la población andina vivía en su propio mundo, una visión que ha sido cuestionada por la investigación histórica» (Ramos, 2011, p. 22, traducción mía). El enfoque tradicional también se ilustra en la oposición, expresada fundamentalmente en el discurso colonial legal, entre una «república de españoles» y una «república de indios» durante los primeros siglos de la Colonia. La literatura reciente muestra cada vez con mayor claridad la fluidez y el contacto, obviamente no exento de conflictos y jerarquías, entre las lenguas andinas y el castellano como recursos expresivos para las poblaciones de indios, mestizos y españoles, no solo en las principales ciudades coloniales sino también en las «reducciones» indígenas (Itier, 2011, p. 72). Sin embargo, estamos lejos de poder establecer con claridad, para la región que constituye el foco de este estudio, cuáles fueron las características de estos vínculos siguiendo algunos de los parámetros que propone Trudgill para definir una situación de contacto bajo; en concreto, la estabilidad o inestabilidad social, la existencia de redes densas o débiles y la presencia o ausencia de información compartida en la comunidad. A mi modo de ver, el estado actual del conocimiento sobre la historia social de los Andes norteños impide, pues, aplicar el modelo de Trudgill (2010 y 2011) de manera directa a este escenario. Con miras a su aplicación futura en la región andina, la investigación requeriría concentrarse, probablemente, en regiones y comunidades de habla específicas —comunidades definidas, por ejemplo, en términos familiares—, durante períodos muy bien definidos, para los cuales se cuente con evidencia suficiente, no solo en términos lingüísticos y textuales, sino también sociohistóricos; en el mejor de los casos, individuales, con el fin de abordar con seriedad los parámetros de la densidad o debilidad de las redes y la presencia o ausencia de información compartida. De cualquier modo, con miras a aportar a la futura aplicación del modelo de Trudgill a la zona de estudio, en la presentación de rasgos dialectales del castellano andino norteño que ofreceré en el capítulo 4, incidiré en la posibilidad de definir algunas de estas características lingüísticas como ejemplos de complejización o simplificación en los términos presentados por este autor, pero, por las razones esbozadas previamente, lo haré sin la pretensión de efectuar una evaluación sistemática de la propuesta en el escenario estudiado.
¿Qué aporta el estudio del espacio andino a la sociolingüística histórica?
A diferencia del área mesoamericana, donde las lenguas indígenas contaron con representación escrita antes de la llegada de los españoles y continuaron escribiéndose durante la Colonia, las culturas andinas precoloniales se desarrollaron sin la necesidad de un alfabeto. A pesar de los esfuerzos desplegados para encontrar en manifestaciones culturales como los quipus una forma de escritura, no se ha logrado probar que el tipo de memoria configurado por dichas culturas requiriera fijarse en un código escrito. Desde la semiología cultural, Lotman (1989) ha interpretado este hecho no como una carencia o un déficit en los desarrollos culturales andinos precoloniales —visión que subyace a las mencionadas búsquedas obsesivas en quipus, pallares, tocapus, etcétera—, sino como el resultado esperable de un tipo de memoria cultural orientado a la repetición cíclica de información como un medio ordenador del entramado social, en vez de una memoria atenta a la fijación precisa de las novedades. Por razones obvias, este rasgo cultural también ha sido evaluado por el mundo académico contemporáneo como una desventaja metodológica para acercarse al pasado andino. Después de haber escrito sus primeros estudios sobre el pasado colonial en el Perú concentrándose en los conquistadores como agentes sociales, James Lockhart se dio cuenta de que no podría acceder al discurso directo de los indios por la ausencia de documentos escritos en quechua (y, podríamos agregar ahora, en aimara, en culle, en mochica):
A medida que me concentré en estudiar de alguna forma a la población indígena en un estilo comparable al de mis estudios sobre la sociedad hispana, me di cuenta de que esto solo se podría hacer accediendo a fuentes construidas por las mismas personas, en su propio lenguaje, que revelaran su perspectiva, su retórica, sus géneros de expresión, las intimidades de sus vidas y, por encima de todo, sus propias categorías. Recapitulando la experiencia peruana, no vi nada como eso en el horizonte, ninguna documentación conocida escrita en quechua por personas de los Andes (desde entonces, algo ha aparecido). John Murra había abierto el camino hacia las visitas. Se trataba de inspecciones españolas a las localidades andinas en el siglo XVI, que contenían información que mostraba un área incaica mucho más matizada, con más autonomías locales, tradiciones y fragmentaciones que en la imagen propuesta por Rowe, tal como yo siempre había imaginado. Pero los materiales se parecían a censos, hechos por españoles en español (aunque algunas palabras clave permanecían, en ocasiones, escritas en las lenguas indígenas) (Lockhart, 1999, p. 350, traducción mía).
Esta situación condujo a Lockhart a reorientar sus intereses hacia el escenario mesoamericano, donde creó, como es sabido, una fructífera escuela de estudios históricos, fuertemente asentada en los aportes de la filología. Ello dio lugar a lo que ahora se conoce como «nueva filología», corriente que privilegia, para el acercamiento al pasado del territorio novohispano, los abundantes documentos indígenas coloniales escritos en náhuatl y en otras lenguas indígenas (Lockhart, 2007), aunque, como el propio historiador reconoce, se trata de «un tipo de filología que no deja de estar relacionada con lo que algunas veces se ha visto en los estudios literarios y en las formas asociadas de historia cultural» (Lockhart, 1999, p. 349, traducción mía). Durston ha resaltado que «[a]unque la literatura mundana mesoamericana sigue los géneros modélicos hispánicos, el solo hecho de que esté escrita en una lengua local y para uso interno abre un nuevo mundo de investigación, tanto en términos del tipo de detalles provistos sobre la vida cotidiana como sobre la manera en que se presenta dicha información» (Durston, 2008, p. 45, traducción mía).
De este modo, podría parecer que el escenario andino tiene poco que ofrecer a un campo que, como el de la sociolingüística histórica, ha enfatizado tanto el examen cuantitativo y cualitativo de la documentación escrita. No obstante, en esta sección quiero presentar algunas estrategias que ha desarrollado la lingüística andina, en cooperación con disciplinas conexas, para sortear esta valla metodológica, con el fin de «arrancarle» algún tipo de evidencia a la documentación colonial escrita en castellano y a los escasos textos coloniales en quechua y aimara, así como a los datos derivados del examen dialectal y del análisis pormenorizado de materiales alternativos e inesperados como la onomástica indígena. Lo haré a través de la presentación de cuatro casos emblemáticos de investigación desarrollados en esta área, campo que, según intentaré mostrar, puede ofrecer enfoques y técnicas productivas e inspiradoras para trabajar en el área de la sociolingüística histórica en otros espacios regionales poscoloniales en que la documentación escrita se encuentra igualmente restringida a las lenguas hegemónicas3.
El primer caso de investigación que quiero reseñar es el conocido proyecto de Taylor (2000 [1980]) de acercarse a los significados precoloniales de supay, la palabra actual para ‘demonio’ en la mayor parte de variedades quechuas. Con una metodología que integra el examen dialectológico con la lectura atenta y crítica de los datos aportados por las crónicas y los diccionarios coloniales —un tipo de lectura que, en buena cuenta, merece el nombre de «filología» en el sentido clásico del término—, Taylor llega a la conclusión de que, en el mundo andino precolonial, el supay de una persona era «ese aspecto del alma que representa su identidad personal, no transmitida sino esencial, la sombra que, antes de la evangelización cristiana debía liberarse de los sufrimientos de este mundo […] para descansar al lado de las demás sombras de su etnia, en el (s)upaymarca ‘la tierra de las sombras’» (Taylor, 2000 [1980], p. 29). Pero más que los resultados de Taylor, interesa, para nuestros fines, cómo el investigador llegó a ellos. La empresa era riesgosa porque justamente la palabra había sido seleccionada por los operadores religiosos del discurso evangelizador para representar al demonio, personaje central de las creencias católicas que debían ser transmitidas a los indios, en gran medida mediante el quechua llamado «general» mencionado anteriormente.
Taylor acude, en primer lugar, a la comparación de los significados asignados a la palabra en los léxicos quechua-castellano de los siglos XVI y XVII. En este punto es pertinente mencionar que los diccionarios y gramáticas bilingües de los primeros siglos de la Colonia estaban fuertemente atados a la acción de la Iglesia católica; es más, la mayor parte de sus autores eran religiosos. Así sucede en los tres casos más importantes analizados por Taylor: fray Domingo de Santo Tomás (1560) define la palabra como ‘ángel, bueno o malo’ y como ‘demonio, trasgo de casa’. El Arte y vocabulario de la lengua general del Perú llamada quechua, tradicionalmente conocido como el «anónimo de 1586» y recientemente atribuido a un equipo dirigido por el sacerdote jesuita Blas Valera (Cárdenas Bunsen, 2014), ofrece tres acepciones básicas, en las cuales «el aspecto angélico positivo de supay ya ha desaparecido» (Taylor, 2000 [1980], p. 20): estas son ‘demonio’, ‘fantasma’ y ‘la sombra de la persona’. El jesuita Diego González Holguín, trabajando sobre el quechua cuzqueño ya a inicios del siglo XVII, registra ‘el demonio’ para supay, pero para supan, una entrada alternativa en su Vocabvlario, consigna ‘la sombra de persona, o de animal’, y recoge una serie de expresiones derivadas, como supaya– ‘volverse muy malo como un demonio’, supayniyuq ‘el que posee al supay’ y la forma reduplicada supay supay con el significado de ‘visión, o duende, o fantasma’. A partir de estos datos, Taylor concluye que el sentido «oficial» de supay se fue convirtiendo en ‘demonio’ en el discurso evangelizador, tal como en el presente, pero que había otros matices en juego entre los siglos XVI y XVII, ‘fantasma’ y ‘sombra’, cuya atribución al pasado andino precolonial se ve reforzada por el examen dialectal.
En efecto, al revisar los léxicos quechuas contemporáneos, Taylor identifica que, en la mayor parte de variedades, la forma que se conserva para la glosa ‘demonio’ es supay, incluso en aquellas variedades que han experimentado un cambio del fonema patrimonial /s/, en posición inicial de palabra, a /h/ y, en algunos casos, a cero, un camino que podemos representar como */s/ > /h/ > ø (por ejemplo, sacha ‘árbol’ > hacha > acha). Esta prevalencia de la palabra con /s/ inicial en dichas variedades corrobora la idea de que supay ‘demonio’ fue una forma impuesta y reforzada por la institucionalidad colonial, puesto que la palabra escapó a las tendencias fonético-fonológicas esperables en el léxico patrimonial. Asimismo, es llamativo para Taylor que en un documento presentado por Torero (1974, p. 110), se reporte la creencia de los indios de la sierra central de que luego de la muerte, las almas se dirigían al upaimarca de Titicaca y de Yaromarca, lugar de nacimiento del Sol y de Liviac, la divinidad del rayo y el trueno. Este upaimarca puede ser entendido como el lugar de descanso eterno de las almas. En el primer componente de esta palabra (upay) observamos la última etapa del cambio de */s/ en posición inicial a cero. Entonces, es posible relacionar esta forma con hupani, término registrado en un moderno diccionario de quechua de Áncash-Huailas (Parker & Chávez, 1976), con el significado de ‘sombra, de persona o animal, a la caída del sol’. Por otra parte, los rituales religiosos orientados a devolver a los enfermos su «sombra, su alma», tal como han sido registrados en los documentos del siglo XVII correspondientes a la zona altoandina de Cajatambo (Duviols, 2003), confirman la importancia de este concepto en la religión andina todavía practicada en esa centuria. A partir del caso de upaimarca, Taylor puede concluir que la antigua «sombra» de los seres humanos estaba asociada, en la visión andina prehispánica, al culto de los muertos, y que este concepto fue confundido, por los religiosos españoles, con el demonio. Así, «parece evidente que el Demonio que veían por todas partes los primeros españoles no correspondía necesariamente al mismo concepto en el espíritu de los antiguos peruanos y que numerosos aspectos de los antepasados muertos inspiraban tanto el miedo como el respeto» (Taylor, 2000 [1980], p. 34).
Este trabajo representa bien, a mi modo de ver, un enfoque seguido en muchos estudios posteriores de la lingüística andina, enfoque que logra conectar la lectura atenta del material documental, sobre todo colonial, con los datos ofrecidos por el examen dialectal contemporáneo. Se trata de una manera indirecta de acercarse a concepciones claves de la cultura andina que, si bien no llega a suplir la abundancia de textos escritos en lenguas indígenas mesoamericanas, la afronta de manera seria y creativa. En este sentido, la lingüística andina se alinea bien con la afirmación de que «la experiencia filológica en la interpretación de textos, la edición y la paleografía resultan vitales para la sociolingüística histórica» (Nevalainen & Raumolin-Brunberg, 2012, p. 28), aunque para mejorar las condiciones materiales del trabajo en esta área se deberían escuchar los reclamos que se han formulado en años recientes para lograr un mayor cuidado en la edición de las principales fuentes coloniales andinas (Cerrón-Palomino, 2002a).
El segundo caso que resumo en este acápite corresponde no al quechua sino al castellano del siglo XVII en el virreinato del Perú. A partir de un conjunto de quejas presentadas a la justicia colonial entre 1595 y 1646, además de un grupo más tardío de expedientes para efectos de comparación (1659-1679), Anna María Escobar (2012) se propone estudiar si los patrones en el uso del pretérito perfecto eran comunes o divergentes entre un grupo de monolingües castellanohablantes y de bilingües (denunciantes presentados como «indígenas»), con el fin de obtener una visión más clara de las etapas tempranas en el desarrollo del pretérito perfecto en los Andes. Como se sabe, esta es una forma verbal que muestra gran variabilidad en las diferentes lenguas, y en el castellano en particular. En el marco dialectal hispánico, se ha encontrado que algunas variedades son más conservadoras con respecto a esta forma verbal, que tiene en ellas una función hodiernal o anclada temporalmente al mismo día del tiempo del habla, y que contrasta, así, con el pretérito simple, mientras que en otras variedades ha adquirido funciones evidenciales, en oposición al pretérito pluscuamperfecto. Entre las primeras variedades se encuentran las de Alicante y Madrid; entre las segundas, el castellano andino ecuatoriano y el peruano (Escobar, A. M., 2012, pp. 470-471, ver las referencias citadas ahí). Por ejemplo, en el análisis de Anna María Escobar sobre el castellano moderno en contacto con el quechua (Escobar, A. M., 2000, p. 242), oraciones como Mi garganta se ha cerrado y todo me ha pasado y Entonces han venido carros —parte de narrativas de experiencia personal— se construyen con el pretérito perfecto para enfatizar que el evento ha sido vivido o presenciado por el hablante4.
Para alcanzar su objetivo, Anna María Escobar (2012) se centra en la descripción del delito o daño provocado por el acusado al denunciante. Hacerlo así le permite acceder a un momento clave de la estructura narrativa, que presenta los hechos del pasado en una secuencia temporal ordenada y controlable, y que lo hace desde el punto de vista del denunciante. En este punto, es pertinente recordar que Schneider destaca la importancia de los textos judiciales para la investigación en sociolingüística histórica de corte variacionista, en la medida en que estos, en tanto instancias de su categoría «registros» (recordings), se encuentran más próximos al habla real que otros géneros textuales, «bajo la condición de que sean fieles al lenguaje hablado y que el habla registrada represente la variedad vernacular» (Schneider, 2013 [2002], pp. 61-62, traducción mía). Si la descripción escrita del delito se acerca, pues, a las narrativas orales de experiencia personal, se podrá inferir un uso marcado del pretérito perfecto en ellas, puesto que esta forma verbal es favorecida en dichos relatos, tanto según la investigación general sobre narrativa como según la referida al castellano (Hernández, 2006). Por otra parte, se debe tomar en cuenta la distancia social previsible entre denunciantes españoles e indígenas en una sociedad tan jerarquizada como la del virreinato del Perú en el siglo XVII. La hipótesis generada a partir de estas consideraciones es que «los patrones discursivos en el uso del pretérito perfecto en estas narrativas también estarán determinados por su origen étnico [de los denunciantes] y por el estatus social correspondiente» (Escobar, A. M., 2012, p. 472, traducción mía).
Después de un análisis de frecuencias, que toma en cuenta formas alternativas del pretérito perfecto5, la autora puede concluir que los documentos monolingües y bilingües tienen un rasgo en común: esta forma verbal ya había adquirido una función de pretérito anterior en el siglo XVII, donde anterior significa que la situación expresada por el verbo se produce antes del tiempo de la enunciación y que es relevante para este. Al mismo tiempo, ambos tipos de expedientes muestran diferencias: mientras que en los documentos monolingües el sujeto de la forma en pretérito perfecto es mayormente el acusado, en los documentos bilingües se observa que este es el sujeto en la misma proporción que el denunciante. El denunciante aparece como un sujeto paciente mayormente con verbos de cambio y verbos estativos; cuando el sujeto es el acusado, el perfecto se emplea para enfatizar las acciones realizadas por este, que constituyen el núcleo de la queja. Por otra parte, se observa que los documentos monolingües no muestran preferencia alguna en el uso del pretérito perfecto en relación con el tipo de verbo, mientras que los documentos bilingües favorecen los verbos télicos. Esta tendencia señala la necesidad de resaltar los delitos o daños por sí mismos trayéndolos al primer plano en el contexto judicial. Anna María Escobar relaciona estas diferencias discursivas con el estatus inferior de los indígenas en la sociedad colonial: su condición de «ciudadanos de segunda clase» los habría impulsado a ser más asertivos en sus denuncias.
Este resultado concuerda con otros estudios realizados por la misma autora, sobre la base del mismo corpus, pero centrados en la performatividad, que observan los actos de habla y las estrategias discursivas asociadas a ellos. En los expedientes coloniales, la autora (Escobar, A. M., 2007 y 2008) identifica que los documentos bilingües muestran mayor uso de verbos asertivos fuertes (como jurar) que los monolingües, lo que se relaciona con la necesidad de reforzar la veracidad de la queja ante la autoridad judicial. Por otra parte, mientras que en los documentos monolingües se encuentra un mayor uso de imperativos y verbos directivos débiles al momento de pedir justicia, en los documentos bilingües se observa un mayor uso de construcciones reduplicadas que combinan el verbo pedir con suplicar, así como una frecuencia menor de imperativos y una presencia mayor de estrategias de atenuación de los actos directivos, centradas en la expresión de la cortesía y la modestia.
En resumen, el análisis de este corpus muestra que, en los Andes del siglo XVII, el pretérito perfecto tenía una función semántica básicamente similar en los documentos monolingües y bilingües, la de un pasado anterior con relevancia para el presente. Sin embargo, los usos discursivos de esta forma verbal en los expedientes bilingües se muestran más sensibles tanto a factores subjetivos como a factores relacionados con el tiempo del habla. Las sutiles diferencias observables en el uso de esta forma verbal en el siglo XVII sugieren posibles conexiones con su desarrollo posterior, la función evidencial de experiencia directa que es posible observar hoy día en el castellano andino. La antigüedad de los rasgos actuales del castellano andino y la importancia del contacto con las lenguas indígenas en su formación son, como veremos en el capítulo 2, debates vigentes al que el trabajo de Anna María Escobar sin duda contribuye. En este sentido, se puede afirmar que este trabajo es representativo de las preocupaciones centrales del área. Al mismo tiempo, se debe reconocer que el estudio presenta innovaciones respecto de esta tradición, porque en ella no han sido frecuentes la aplicación de un enfoque variacionista ni la construcción de corpus documentales específicos para afrontar las preguntas de investigación. De este modo, este caso permite destacar que, además del análisis filológico de los documentos coloniales que observamos en el caso anterior, el área se puede enriquecer mediante la integración de los acercamientos cualitativos y cuantitativos a los hechos lingüísticos. En el siguiente caso observaremos un camino distinto para alcanzar esta integración.
El tercer estudio resumido en esta sección ha sido desarrollado no por un o una lingüista, como los dos anteriores, sino por un equipo conformado por un antropólogo y etnohistoriador, Frank Salomon, y una arqueóloga especialista en estadística, Sue Grosboll (1986 y 2009). Ellos trabajan sobre la onomástica indígena colonial de Huarochirí, en la sierra de Lima, a partir de dos fuentes: una fuente «mundana», una «revisita» colonial —un tipo de documento en el que una autoridad colonial describe una población indígena señalando sus miembros, sus nombres, sus edades y rangos, hecha años después de una «visita» con los mismos fines—, y una fuente mítica, el monumental «manuscrito de Huarochirí» (c. 1608), publicado y traducido del quechua al castellano inicialmente por el escritor José María Arguedas, posteriormente por el mismo Salomon en colaboración con George Urioste, y finalmente retrabajado por el lingüista Gerald Taylor (1999) en la edición al uso actualmente. El manuscrito es una fuente clave para la historia de las lenguas andinas porque es un documento enteramente escrito en quechua colonial, por un indio cuya lengua materna era probablemente una variedad aimara, quien, a pedido de una autoridad religiosa católica, el extirpador Francisco de Ávila, describe la compleja mitología de las poblaciones indígenas asentadas en las sierras altas de Lima y sus valles intermedios a inicios del siglo XVII6. Afortunadamente, la «revisita», justamente el tipo de fuente «parecida a censos» que había desanimado a Lockhart en la década de 1960 de persistir en el estudio del escenario colonial andino, tuvo como objeto una de las poblaciones asentadas en uno de estos últimos valles, el del río Lurín: la localidad de Sisicaya, en 1588. Los ayllus visitados son incluidos, medio siglo después, en la fuente mitológica quechua. Esto permite comparar los nombres de varones y mujeres residentes en Sisicaya en la primera fuente con una breve, pero valiosa, enumeración de la jerarquía onomástica sagrada incluida como una nota al margen en el manuscrito de Huarochirí.
A partir de un análisis estadístico, Salomon y Grosboll observan «una fuerte implementación entre los seres humanos del sistema onomástico divino, durante y después de la cristianización» (Salomon & Grosboll, 2009, p. 18). Este sistema estaba organizado de manera simétrica para los géneros y de modo jerárquico según el orden de nacimiento de los hijos. Así, se establecían seis nombres para los hijos varones, desde el mayor hasta el menor —Curaca o Ancacha, Chauca, Lluncu, Sullca, Llata y Ami—, y una lista correspondiente para las hijas mujeres —Paltacha o Cochucha, Cobapacha, Ampuche, Sullcacha, Ecancha y Añacha o Añasi—. A partir de este examen, los autores descubren que los nombres de las deidades o huacas indígenas registrados en 1608 responden a principios onomásticos vigentes por lo menos desde 1530 y que este sistema se mantenía productivo en 1588; es más, encuentran que el uso de este sistema parece haberse intensificado alrededor de 1538. Una sorpresa importante del análisis es que el empleo de los nombres sagrados era muy desigual entre los sexos, pues muchos más varones llevaban en la «revisita» un nombre acorde con su orden de nacimiento. Sin embargo, identifican una contratendencia clave: si bien ninguno de los nombres femeninos anteriormente listados ocupó un lugar importante entre los más populares, otro nombre, mencionado en el manuscrito, fue el más común por amplio margen: Maclla (23,6% de las mujeres jóvenes y 24,8% de las adultas llevaba este nombre). Siendo Maclla la madre de las dos deidades principales de la mitología de Huarochirí —Pariacaca, la huaca masculina de las alturas y de las aguas, y Chaupiñamca, la huaca femenina de los valles y de la tierra—, la popularidad de este nombre habla de la necesidad de «compensar» de algún modo el poder perdido por el lado femenino de la sociedad andina después de la colonización hispánica. Los autores interpretan estos hechos así: «Es como si la población se hubiese mostrado renuente a asignar a las muchachas los nombres derivados de las huacas de mayor importancia que se encontraban aún vigentes y rodeadas de devoción. Pero en cambio daba a las hijas preferencia en la conmemoración del antiguo numen, fuente de todo lo divino en el pasado remoto» (Salomon & Grosboll, 2009, p. 47).