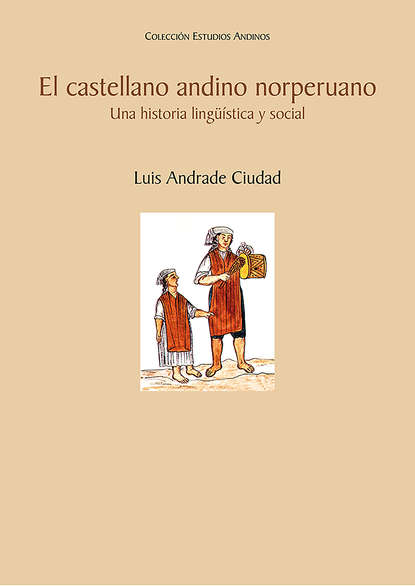- -
- 100%
- +
En el Perú, el enfoque dialectológico y el interés por la variación diatópica del lenguaje no se implantó con el mismo ímpetu ni la misma profundidad. Si nos fijamos en la lexicografía de fines del siglo XIX, la cobertura del Diccionario de peruanismos, de Juan de Arona (1938), se centró en Lima, pues se enfatizan los limeñismos y las voces de uso más general, pero quedan de lado la Amazonía y el conjunto de ciudades de los Andes, salvo Arequipa, que era tierra natal del padre de Arona; Moquegua, a la que Arona también estaba ligado por razones familiares; Cañete, donde se ubicaba la hacienda familiar, y, muy esporádicamente, Tarma (Tauzin & Castellanos, 2015; Carrión Ordóñez, 1983a, p. 150). De este modo, con todas sus virtudes, la obra fundacional de la lexicografía peruana no recogió el ambicioso proyecto de abarcar las voces «municipales en las más provincias del Perú» que algunos de sus antecedentes se habían propuesto, en particular, el «Diccionario de algunas voces técnicas de mineralogía y metalurgia», preparado por la Sociedad de Amantes del País y publicado en el primer volumen del Mercurio Peruano (Carrión Ordóñez, 1983a, p. 157). Ricardo Palma, por su parte, legó en sus Neologismos y americanismos, de 1896, y en sus Papeletas lexicográficas, de 1903, un conjunto de avances lexicológicos que tienen, a decir de Rivarola, el valor de ser «obra de un excelente literato y estilista, aficionado a asuntos gramaticales y léxicos, pero no de un filólogo» (Rivarola, 1986, p. 38). Se deberá esperar hasta Peruanismos (Hildebrandt, 1969) y hasta el estudio de Carrión Ordóñez sobre las voces recogidas en Arequipa por el sacerdote Antonio Pereira y Ruiz (Carrión Ordóñez, 1983b) para que el Perú alcanzara la madurez lexicográfica (Rivarola, 1986, p. 38).
En cuanto a la tarea dialectológica propiamente dicha, recién a mediados de la década de 1930 se publicó una primera propuesta de zonificación del castellano del Perú sobre la base de datos propios: Benvenutto Murrieta, en 1936, planteó que el territorio peruano se podía dividir en cuatro zonas, tomando en cuenta la fonología: la región del litoral norte; el litoral centro y sur; la región serrana, que comprendía el litoral sureño; y la región de «la montaña» o la selva. Rivarola afirmó que «su propuesta obedecía a una intuición parcialmente acertada, pero carecía de sustentación» (Rivarola, 1986, p. 31); de hecho, en términos geográficos, es bastante equivalente a la zonificación posterior de Alberto Escobar (1978). Con todos los aciertos y avances que supuso El lenguaje peruano, se debe mencionar que, además de la falta de fundamento lingüístico que Rivarola menciona, dicha zonificación no estuvo basada en una recolección directa del material lingüístico en el campo, sino principalmente en contactos epistolares y en el testimonio siempre indirecto de las obras literarias. Así tenemos muchas veces, a lo largo de la obra, impresiones lingüísticas mediadas por la percepción de los corresponsales de Benvenutto, algunos de ellos profesores e intelectuales regionales de indudable conocimiento, pero que entregaban informes inevitablemente mediados por sus propias categorías y su ubicación social en el entramado regional. De cualquier forma, la obra de Benvenutto Murrieta ha sido considerada con justicia en un panorama historiográfico reciente como «un giro descriptivo» en la caracterización del castellano peruano (Heros, 2012, p. 84).
Una revisión de la minuciosa bibliografía preparada por Carrión y Stegmann (1973) muestra que hasta principios de la década de 1970 no se presentó, después del planteamiento de Benvenutto Murrieta, una propuesta de zonificación alternativa del castellano del Perú que aprovechara los enfoques y categorías de la dialectología o de la geografía lingüística. Aunque el Instituto Superior de Filología y Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se había fundado en 1936 y, en 1947, habiendo retornado de Buenos Aires, Luis Jaime Cisneros había creado el Seminario de Filología en el Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), los intereses de ambos equipos no se orientaron centralmente hacia la descripción dialectal. Las secciones universitarias de lingüística se crearon oficialmente recién en 1970. En la UNMSM se formó el Departamento Académico de Lingüística y Filología a partir del instituto antes mencionado, que, durante unos breves años de transición, a fines de la década de 1960, había inscrito los cursos del área en la sección de literatura. En la PUCP se creó el mismo año la sección de Lingüística y Literatura, que formaba parte, como hasta ahora, del Departamento de Humanidades. Paralelamente, sin embargo, empezaba a tomar cuerpo un interés por las cuestiones del idioma fuera del ámbito académico, en el marco político e ideológico del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.
En 1972 se creó, en el Ministerio de Educación de ese gobierno, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Educativo (Inide), con el filósofo y educador Augusto Salazar Bondy como director, «con miras a promover la investigación científica y tecnológica de la Educación y editar textos especializados» (Ministerio de Educación del Perú, 2012). En este contexto, se inició el proyecto «El lenguaje del niño hispanohablante», destinado a conocer la base lingüística con la que contaban los menores de siete años en diferentes ciudades del país para, con este fundamento, producir textos más apropiados para su realidad lingüística y cultural. Aunque el proyecto no tenía entre sus objetivos la descripción dialectal, sino principalmente fines pedagógicos, dio lugar a estudios clásicos sobre el castellano infantil de los Andes y, a partir del amplio material recabado, generó acercamientos descriptivos no solo al léxico regional (Minaya, Abugattás & Cuba, 1978) sino también a la variación fonológica (Mendoza Cuba, 1976) y sintáctica (Minaya con Kameya, 1976). Aunque por provenir de niños de siete años, cuya competencia lingüística no se halla necesariamente consolidada, este material fue mirado siempre con recelo como evidencia para proponer generalizaciones dialectológicas (Rivarola, 1986, p. 33), era la primera vez que se aplicaban, a partir de datos recogidos en el campo, conceptos básicos de la dialectología estructural, como la idea de que la zonificación dialectal debe basarse en un limitado número de isoglosas entendidas como fronteras entre rasgos sistemáticos, permanentes y de considerable abstracción, como había estipulado Rona (1964) para el ámbito hispanoamericano. En el nivel fonético-fonológico, Mendoza (1976) identificó, por ejemplo, la manera de aplicar este principio, más allá de los repertorios de fonemas y variantes fonéticas, atendiendo a las diferencias en la base articulatoria de los distintos castellanos investigados, como ha resaltado Arrizabalaga (2010). Rivarola también reconoció que el estudio de Mendoza había «sacado a luz numerosos fenómenos de gran interés» y afirmó que «tendrá que ser punto de referencia para investigaciones ulteriores» (Rivarola, 1986, p. 33).
Ahora bien, a inicios de la década de 1970, se encuentra paralelamente, en las lenguas indígenas peruanas, en particular en el quechua, un elemento simbólico desatendido por las generaciones previas. Así, junto con la reivindicación de las demandas campesinas y la implementación de la reforma agraria por parte del gobierno militar —representadas icónicamente por el rostro de Túpac Amaru—, en el ámbito académico se produjo una serie de estudios gramaticales y lexicográficos enfocados en el quechua, que culminaron, como resultado de un esfuerzo conjunto con el Instituto de Estudios Peruanos y con el lingüista Alberto Escobar como director del proyecto, en la publicación de doce diccionarios y gramáticas que ofrecieron un panorama amplio y detallado de la diversidad dialectal de esta familia lingüística12. Este conjunto de publicaciones permitía profundizar los avances realizados en la investigación de la dialectología histórica del quechua por parte de Parker (1963) y Torero (1964, 1968, 1972 y 1974) desde la década de 1960. Los trabajos de estos dos autores supieron combinar la descripción dialectal con una reflexión histórica de largo plazo y con el establecimiento muchas veces de conexiones ambiciosas con los datos arqueológicos sobre las formaciones sociales prehispánicas. Esta tendencia teórica de trabajar dialectología e historia de manera integrada se consolidó en la lingüística andina con los trabajos posteriores del propio Torero (1983, 1984, 1986, 1989 y 1993), así como de Cerrón-Palomino (1987a y 2000), Adelaar (1984, 1986, 2010 y 2012a), Taylor (1994 y 2000) e Itier (2000, 2001 y 2011).
Rivarola señaló que las consecuencias de estos estudios en la investigación del castellano en el Perú «han sido muy importantes, en el sentido de haberse activado, por una parte, los estudios de situación de lenguas en contacto, tanto sobre interferencias en el habla de bilingües […] como sobre adquisición y uso lingüístico en dicha situación» (Rivarola, 1986, p. 26). En este capítulo quiero plantear que un efecto no buscado del florecimiento de la lingüística andina en su aproximación al castellano peruano fue, al mismo tiempo, una reducción del interés por describir y conocer las variedades correspondientes a zonas no quechuahablantes ni aimarahablantes, por el peso que cobraron, en el espacio académico y simbólico, el quechua y el aimara como lenguas indígenas «mayores» del Perú. Por ejemplo, Cerrón-Palomino afirmaba, en 1972, que ambas eran las más importantes entre las lenguas vernaculares peruanas, «no porque sean “superiores” o “más perfectas” que las demás, sino por el papel que ejercieron en nuestra historia como vehículos de culturas más avanzadas y por su resistencia ante la lengua oficial, sostenida a lo largo de más de cuatro siglos» (Cerrón-Palomino, 2003 [1972], p. 26).
En ese contexto se produce un vuelco importante en el examen del castellano peruano. Los trabajos empezaron a observar con particular énfasis, como señalaba Rivarola (1986, p. 26), los fenómenos de transferencia e «interferencia» en el habla de las zonas bilingües. Un estudio emblemático en ese sentido fue el de Anthony Lozano (1975), quien postuló la existencia de una base sintáctica quechua en diferentes tipos de frases nominales del castellano de la sierra surcentral, en particular, en las frases posesivas. Aunque la propuesta fue objeto de discusión y crítica (Pozzi-Escot, 1973; Rodríguez Garrido, 1982; Godenzzi, 1987, p. 138), el enfoque expresaba bien una tendencia opuesta a la subvaloración académica previa de los efectos del contacto con las lenguas indígenas en la configuración de los castellanos americanos, postura representada, en el ámbito regional, por Lope Blanch (1982 y 1986). Algunos trabajos pronostican en esa etapa, incluso, que el destino del castellano en los Andes residía en la formación de una «lengua criolla» o «cuasi criolla», una lengua que «estrictamente hablando, no es ni español ni quechua; es, si se quiere, ambas cosas a la vez: español por su sistema léxico y su morfología y quechua o aimara por su sintaxis y semántica» (Cerrón-Palomino, 2003 [1972], p. 28), un resultado paralelo al que Pieter Muysken había descrito como la «media lengua» del Ecuador (Muysken, 1979)13. Posteriormente, dicha visión, aplicada al castellano de los Andes, fue revisada por su propio autor (Cerrón-Palomino, 2003 [1981], pp. 75-76), al contar con datos más copiosos y exhaustivos. Con el desarrollo reciente del estudio de pidgnis y lenguas criollas, los trabajos sobre el castellano peruano adquirieron renovado interés, pero este estaba concentrado en la influencia que los idiomas andinos estaban ejerciendo en una supuesta reformulación radical del sistema castellano. Se trataba de una suerte de «desquite» de las lenguas indígenas sobre el castellano (Cerrón-Palomino, 2003 [1995], p. 218) o, como José María Arguedas lo había formulado décadas atrás, al observar a sus alumnos de Sicuani, de un «sitio» casi militar, de una toma del castellano, que terminaba siendo transformado en sus esencias hasta convertirse en un castellano con la «sintaxis destrozada» y en cuya «morfología íntima», se reconocía «el genio del kechwa» (Arguedas, 1986 [1939], p. 33)14. Desde un enfoque pedagógico, que era el otro gran punto de partida para el estudio del castellano peruano en la época, esta visión tomaba la forma de un énfasis marcado en el contraste entre las normas regionales y la «norma nacional» (Pozzi-Escot, 1972). Por ese entonces Alberto Escobar (1975, p. 11) hablaba, no sin cierta ironía, de la «querella entre la llamada norma nacional versus las normas regionales».
Fue en este marco que surgió la segunda propuesta de división dialectal del castellano peruano. A fines de la década de 1970, Alberto Escobar postuló, casi reflejando en lo geográfico las intuiciones previas de Benvenutto Murrieta (1936), que el castellano del Perú se podía dividir en un primer conjunto dialectal que llamó «ribereño», subdividido, a su vez, en el castellano del litoral norteño y central, y en la variedad amazónica; y un segundo conjunto que denominó «andino», conformado por el «castellano andino propiamente dicho», el «castellano altiplánico» y la variedad del litoral y los Andes occidentales sureños. Esta división —en gran medida tributaria también de los postulados estructuralistas de Rona (1958 y 1964)— se fundamentó sobre todo en criterios fonético-fonológicos, complementados secundariamente por consideraciones morfológicas, sintácticas y léxicas. A esta zonificación se superpone, según Escobar, un «dialecto social», que, siguiendo a Wolfram (1969), denominó «interlecto», y que definió como «el español hablado, como segunda lengua, por personas cuya materna es una de las dos lenguas amerindias de mayor difusión en el país, o sea el quechua y el aymara, y se encuentran en proceso de apropiación del castellano» (Escobar, A., 1978, pp. 30-31). Los hablantes de esta variedad social serían bilingües, por lo común sucesivos y siempre subordinados, que pueden avanzar, en su apropiación del castellano, hacia formas del castellano regional, o bien hacia la suerte de «lengua criolla» o «cuasicriolla» quechua-castellano propuesta inicialmente por Cerrón-Palomino (2003 [1972]); o bien hacia un tipo de «media lengua», como la definida por Muysken (1979); o, por último, «se congela[n] en una suerte de semilinguismo», este último descrito como «el tipo de “competencia lingüística insatisfactoria”, observado especialmente en individuos que desde su infancia han tenido contacto con dos lenguajes, pero sin suficiente o adecuado entrenamiento o estímulo en ninguno de dichos idiomas» (Escobar, A., 1978, pp. 31-32, n. 2)15. Es de resaltar la importancia que Escobar atribuye al concepto de interlecto en su propuesta de zonificación, pues lo describe en detalle antes de la propuesta dialectal propiamente dicha. Posteriormente, su hija, la lingüista Anna María Escobar (1990, 1994 y 2000), profundizó la investigación empírica sobre este planteamiento mediante su división entre «español andino» y «español bilingüe», concepto este último paralelo al de interlecto. En un artículo publicado en 2011, ella postula, de manera más precisa, algunos rasgos que se encuentran únicamente en el «español bilingüe» (2011, pp. 328-329).
A la propuesta dialectológica de Alberto Escobar, que conforma el capítulo segundo de su influyente libro Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú, le siguió un capítulo sobre grados de bilingüismo, otro sobre la aceptabilidad de oraciones del castellano andino entre maestros de diferentes regiones educativas del país y, finalmente, una discusión sobre la naturaleza del «castellano de Lima» a partir de un estudio exploratorio sobre actitudes lingüísticas. De este modo, el libro en su conjunto es ilustrativo de la fuerza que iban cobrando, desde finales de la década de 1970, dos enfoques en el estudio del castellano peruano: la atención puesta en el bilingüismo, por un lado, y la «dialectología social», especialmente el estudio de las actitudes hacia las lenguas y variedades, por otro. Terminada la década, surgieron algunos intentos de aplicar los conceptos de la dialectología clásica a áreas geográficas específicas, sobre todo en estudios léxicos como los de Alcocer Martínez (1981 y 1988) sobre la provincia de Canta16, pero el foco ya estaba puesto en un área distinta: el estudio de las relaciones entre el lenguaje y la sociedad, y el fenómeno de las migraciones hacia las principales ciudades de la costa y sus reflejos en el campo lingüístico.
Expresa bien estas tendencias el trabajo de Rocío Caravedo, desarrollado desde principios de la década de 1980, con un énfasis inicial en la variación social en el uso de distintos segmentos fonético-fonológicos en la ciudad de Lima (Caravedo, 1983, 1987a y 1987b). El artículo que presentó al Manual de dialectología hispanoamericana (Alvar, 1996) sobre el castellano del Perú empieza así:
En la presentación de los aspectos más relevantes del español del Perú parto de una concepción sociolingüística de la dialectología. Quiero decir que, si bien el objeto de la dialectología es estudiar la variación de una lengua a partir de la coordenada espacial, esta variación no puede ser sino de naturaleza social […]. Parto […] de una concepción amplia de la sociolingüística, según la cual la naturaleza del lenguaje se define como social, independientemente de que la variación se distribuya o no de modo heterogéneo según los grupos sociales. Desde un punto de vista conceptual, en razón de lo dicho, la dialectología es en sí misma de carácter sociolingüístico. Las diferencias que se observan a partir de las áreas geográficas involucran tipos de comunidades, vale decir, tipos de sociedades. Los espacios son ante todo espacios de interacción social. Por ello, al concentrarme en este trabajo en la variación espacial del español referida al Perú, conectaré el análisis propiamente lingüístico de los fenómenos con una interpretación que involucra el universo social en que discurren y se desarrollan (Caravedo, 1996a, p. 152).
Aunque esta investigadora también presentó una división geográfica referencial del castellano peruano (Caravedo, 1992a), el foco de su análisis ya no estaba puesto en la variación regional sino en la variación social entendida de manera compleja y no solo como la estratificación de los fenómenos lingüísticos según clases sociales. Pasaban a tomarse en cuenta el género, la edad, el nivel educativo. Posteriormente (Caravedo, 1996b; Klee & Caravedo, 2005 y 2006), se adoptarían los planteamientos de Milroy (1980) sobre la importancia de las redes sociales y de los circuitos de interacción entre las poblaciones en el análisis de la variación lingüística. La distribución geográfica de los hechos del lenguaje pasaba, de este modo, a ser vista como una instancia de su mapeo social, en la medida en que involucraba tipos distintos de comunidades. Iniciada la década de 1990, el objetivo buscado ya no era el deslinde apropiado de las variedades regionales a través de la identificación de sus características distintivas o de la formulación de isoglosas. Al decir de Rivarola: «[M]ás relevante que este aspecto es la expresión de actitudes y valores respecto de los contactos y conflictos lingüísticos en un área cuya historia se caracteriza por la continuidad de las barreras sociales, económicas, culturales y comunicativas» (Rivarola, 1990 [1987], p. 202).
En las grandes ciudades receptoras de migrantes, se empezó a encontrar que los rasgos lingüísticos que permitían definir la procedencia geográfica de un individuo pasaban a ser redefinidos como una marca de diferenciación social. De este modo, «[l]a variación geográfica o dialectal se convierte […] en variación social o diastrática» (Caravedo, 1996b, p. 497). Asimismo, como una consecuencia lógica del variacionismo de tipo laboviano con el que esta investigadora empezó a desarrollar su trabajo, comenzaba a verse como importante la observación de la variación interna en las comunidades estudiadas y su contacto con otras variedades, sin tomar las «áreas dialectales» como compartimentos estancos que podían segmentar, a la manera de un rompecabezas, el territorio nacional. Esto condujo «a extender el estudio del español del Perú, circunscrito tradicionalmente a la caracterización de variedades estáticas o a la búsqueda de isoglosas que delimitan zonas lingüísticas» (Caravedo, 1996b, p. 496). Esta ampliación se produjo al margen de que, después de la propuesta de Alberto Escobar (1978), no se había sometido a verificación empírica la validez de sus planteamientos sobre zonificación dialectal. Por ejemplo, hasta ahora no contamos con un estudio que intente evaluar la hipótesis sobre una subárea moqueguana-tacneña en el espacio del «castellano andino», como este investigador había propuesto (Escobar, A., 1978, pp. 57-58). En la nueva perspectiva, resultaban claves los enfoques sobre el contacto entre variedades de un mismo idioma, con canales de influencia entre sí, y no como bloques cerrados y aislados (Trudgill, 1986). Esta perspectiva resalta, por ejemplo, la importancia de las presiones normalizadoras y los procesos de acomodación y simplificación entre variedades lingüísticas.
Por otra parte, la importancia de los fenómenos migratorios en el Perú, a lo largo de las décadas de 1950 y 1960, enfatizada en sus trazos generales por estudiosos como José Matos Mar (1984) y Héctor Martínez (1980), empezó a dar lugar, a mediados de la década de 1980, a estudios de corte cualitativo (Oliart, 1985), que probablemente inspiraron indagaciones acerca de la manera en que estaba variando el castellano de los migrantes, sobre todo andinos, en los nuevos entornos urbanos y costeños en los que se habían asentado (Paredes, 1989; Caravedo, 1990; Klee & Caravedo, 2005 y 2006). Además, se empezó a observar la manera en que el castellano de estos migrantes podía influir también en el habla de la sociedad receptora (Caravedo, 1996b, p. 499). La caracterización espacial de las variedades lingüísticas peruanas planteada por Caravedo se presentaba no como una zonificación propiamente dicha sino como una propuesta referencial que atendía a consideraciones históricas, sociales y demográficas, y que seguía la habitual separación del país en tres regiones (costa, Andes y Amazonía), pero, llamativamente, mencionaba el tema de la migración inmediatamente después, puesto que «los fenómenos migratorios más recientes y los consiguientes desplazamientos y contactos lingüísticos son determinantes para la configuración sociolingüística del país» (Caravedo, 1992a, p. 721, cursivas mías). Este último tipo de configuración pasaba, pues, a ser el norte de los estudios sobre el castellano peruano, antes que la descripción dialectal propiamente dicha, enfocada en la variación espacial de los fenómenos lingüísticos. Por último, el hecho de que Lima, la capital del país, hubiera recibido a la mayor cantidad de migrantes, la convertía en el terreno privilegiado para el estudio de esta reconfiguración de las variedades y su nueva jerarquía (Caravedo, 2001, pp. 221-223 y 1996b, pp. 496-500).
Mientras tanto, el conocimiento de las lenguas andinas mayores, el quechua y el aimara, estaba profundizándose a partir de enfoques gramaticales, comparativos e históricos, siguiendo la línea abierta por Torero y Parker en la década de 1960. Cerrón-Palomino publicó Lingüística quechua a mediados de la década de 1980 (Cerrón-Palomino, 1987a), Torero continuaba los estudios dialectológicos
iniciados en la década de 1960 a través de artículos diversos (Torero, 1983, 1984 y 1986), Adelaar profundizaba el estudio de temas gramaticales e históricos sobre las lenguas andinas (Adelaar, 1982a, 1982b, 1984, 1986 y 1987) y Taylor (1994 y 1996) ponía el acento en variedades quechuas que no encajaban bien en la tradicional bipartición entre los dos grandes grupos, Quechua I y II, de la familia lingüística, como las de Ferreñafe y Yauyos. Como ya había apuntado Rivarola a mediados de la década de 1980 (Rivarola, 1986, p. 26), estos avances seguían presentando estímulos para el estudio de las variedades de castellano habladas en el país, pero en este momento, gracias al desarrollo de los estudios sobre contacto lingüístico,
se podían afinar enfoques y análisis específicos. Así, surgieron estudios concentrados en describir de manera pormenorizada los fenómenos de «transferencia» entre el quechua y el castellano. Sin embargo, a diferencia de los estudios iniciales sobre estos fenómenos, el foco ya no estaba puesto exclusivamente en el castellano, sino que la influencia de la lengua dominante sobre el quechua también empezaba a ser objeto de indagación (Godenzzi, 1996b; Granda, 2001a, p. 303). De Granda (2001a) enfatizó, no obstante, a fines de la década de 1990, que faltaba mucho esfuerzo para conocer apropiadamente el conjunto de fenómenos surgidos en esta última dirección, en comparación, por ejemplo, con la atención puesta en la influencia del castellano en las lenguas indígenas mexicanas. Desde el área mesoamericana, Zimmermann (1995) sostenía que incluso la ausencia de efectos concretos de la lengua indígena sobre el castellano debía constituir un fenómeno de interés para la lingüística si lo que interesaba era estudiar la historia del contacto entre las lenguas y no solamente el devenir del castellano. También Rivarola afirmaba que el objeto de investigación que le interesaba ya no era la historia de una lengua, el castellano, sino de las «relaciones que se establecen entre las lenguas que comparten un espacio histórico» (Rivarola, 1990, p. 202). Considero este giro conceptual en el campo de estudio de capital importancia.