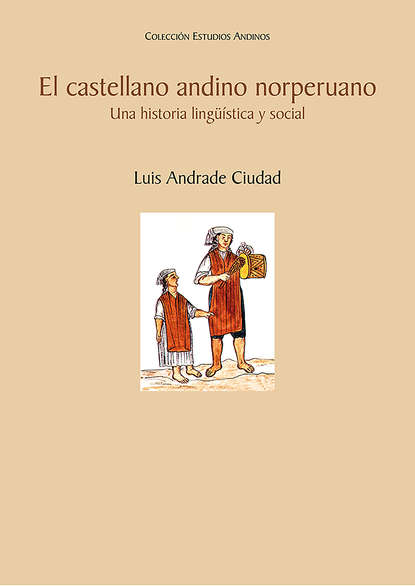- -
- 100%
- +
En la década de 1990, Rocío Caravedo analizó con mayor precisión la dimensión social del castellano andino. Desde un enfoque inicialmente variacionista, inscrito en la sociolingüística cuantitativa laboviana, y a partir de los datos recabados para el Atlas Lingüístico Hispanoamericano, esta investigadora detectó que algunos de los rasgos atribuidos a la variedad andina no se distribuían de manera uniforme entre los grupos sociales, entendidos estos ya no solo como estratos verticales en una jerarquía sino, de manera más amplia, también como conjuntos definidos por categorías como edad, género, etnia y redes sociales. El mantenimiento de la oposición entre /ʝ/ y /ʎ/, por ejemplo —el rasgo más importante para distinguir al «tipo 1» (español andino) y el «tipo 2» (español ribereño) de Alberto Escobar— mostraba no solo variantes generacionales, que ya habían sido señaladas por el propio Escobar, sino también una variación individual, pues «se alternan los dos patrones en el habla de un solo informante, lo que revela la progresiva pérdida de la diferencia» (Caravedo, 1996a, p. 157). En cuanto a las vibrantes, Caravedo señalaba que la presencia de la variante asibilada no se encuentra socialmente estratificada en las zonas propiamente andinas, pero añade que el fenómeno tiende a desaparecer cuando los hablantes se trasladan a la capital, pues este rasgo recibe una valoración social negativa (Caravedo, 1996a, p. 160). De este modo, el tomar en cuenta las consecuencias de la migración puede cambiar dramáticamente la caracterización de un rasgo como prototípico de una variedad. Ello llevará a esta autora a proponer una distinción entre «modalidades originarias» y «modalidades derivadas» del castellano en el Perú; entre las segundas estarían las configuradas a partir del fenómeno migratorio (Caravedo, 1996b).
Una segunda manifestación del carácter social de la variedad andina, según el trabajo de Caravedo, es la valoración relativa que recibe este tipo de castellano en las grandes ciudades de destino de la migración, especialmente Lima. En la ciudad capital, Caravedo encontró que las «modalidades originarias» son estratificadas de manera distinta por el grupo receptor limeño. En esta jerarquía, el español costeño se sitúa en el rango más alto, el amazónico en un lugar bajo, pero sin sobrepasar a la variedad andina, que ocupa el extremo inferior. La investigadora sostuvo que esta afirmación se basó en encuestas desarrolladas en diferentes etapas de la investigación realizada sobre el castellano del Perú para el Atlas Lingüístico Hispanoamericano (sería importante conocer las características del procedimiento, así como el detalle de los resultados cuantitativos). Una precisión es fundamental: cuando se propuso al grupo evaluador costeño jerarquizar una muestra de habla costeña popular frente al habla andina de una persona «con grado sociocultural superior al limeño», la primera siempre obtuvo una valoración más positiva. Esto llevó a la investigadora a concluir que el factor más importante para la diferenciación social a través de la variación lingüística es el geográfico o dialectal, antes que el educativo o el socioeconómico. De este modo, «[l]a diferencia espacial por sí misma actúa de indicador social en la situación de contacto de variedades en la capital» (Caravedo, 1996b, pp. 497-498).
Otro autor que ha trabajado sobre la dimensión social de la variación lingüística en el castellano andino es Juan Carlos Godenzzi. Concentrándose en la ciudad de Puno, tal como Cutts a inicios de la década de 1970, Godenzzi encuentra diferencias entre grupos sociales en distintos aspectos fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxicos a partir de un corpus de setenta horas de entrevistas libres, con colaboradores que fueron ubicados en un «campo de posiciones sociales» según su origen étnico, movilidad geográfica, nivel económico y «capital escolar» (Godenzzi, 1987). En su trabajo —que, tal como el de Caravedo, toma muy en cuenta la migración—, Godenzzi determina que la variable étnica desempeña un papel clave en la distribución social de los hechos lingüísticos estudiados, pues la distinción más importante se observó entre residentes en Puno «“venidos de fuera”, los pequeños mistis de tradición urbana y los puneños de origen quechua-aymara» (Godenzzi, 1987, p. 147). Los rasgos lingüísticos estudiados fueron el yeísmo frente al mantenimiento de la oposición entre /ʝ/ y /ʎ/, la realización de /ʝ/ intervocálica, la omisión del artículo, la doble marcación de las frases posesivas, el uso de los pronombres de objeto directo e indirecto (lo y le), el uso del futuro sintético (cantaré) frente al perifrástico (voy a cantar), el uso del pasado indefinido (canté) frente al perfecto (he cantado), el uso del presente sintético (canto) frente al perifrástico (estoy cantando), el uso «redundante» de la preposición en con los deícticos como aquí (en aquí), la concordancia de género y de número, y el uso de los ítems léxicos bebe frente a wawa y wawito, así como señor, hombre y caballero. En un artículo de 1991, este autor profundiza el tema de la discordancia de género y número, y le otorga al fenómeno mayor perspectiva histórica en otro (Godenzzi, 2005 [1991]); en un artículo de 1998 amplía los hallazgos sobre el uso y omisión del artículo, mientras que en uno de 2004 retoma el tema del yeísmo frente al mantenimiento de la oposición entre /ʝ/ y /ʎ/, lo relaciona con la toma de posiciones identitarias y actualiza sus resultados sobre las relaciones entre las formas verbales perifrásticas y simples, por un lado, y la distribución de los grupos sociales puneños, por otro. Si bien las relaciones entre lengua y sociedad constituyen el foco del trabajo de este autor, su enfoque aborda, con similar interés, la influencia del contacto lingüístico entre el quechua, el aimara y el castellano en la discusión de algunos fenómenos característicos del castellano del sur andino. Un importante resumen que recorre panorámicamente las transferencias observadas entre el quechua y el castellano fue publicado por el autor en 1996 (Godenzzi, 1996b) y fue reproducido en su libro de 2005.
Susana de los Heros Diez Canseco (2001, pp. 69-97), por su parte, estudió, a mediados de la década de 1990, el comportamiento de /r/ y /ʎ/ en el castellano de la ciudad del Cuzco, de acuerdo con las variables de clase social, origen rural-urbano y género. También del departamento de Cuzco, pero de la ciudad de Calca, proceden los datos de Klee y Ocampo (1995) sobre la expresión del pasado en narrativas de bilingües quechua-castellano, así como los de Ocampo y Klee (1995) sobre el orden entre el objeto y el verbo en el mismo tipo de bilingües. Finalmente, Alvord, Echávez-Solano y Klee (2005) estudian la variación en la realización de la /r/ entre distintos tipos de bilingües residentes en Calca, Cuzco. Como se ve en la revisión efectuada, los fenómenos utilizados por los distintos autores que abordan la variación social en el castellano andino son, ante todo, fonético-fonológicos, en segundo término, morfosintácticos, y, en último lugar, pragmático-discursivos y léxicos.
El castellano andino como variedad de contacto
Como he adelantado, el concepto de interlecto, inicialmente planteado por Alberto Escobar (1975 y 1978), fue retomado empíricamente por su hija Anna María Escobar, quien, considerando las connotaciones negativas que adquirió el término con el paso del tiempo (Escobar, A., 1989), lo rebautizó como «español bilingüe». La nueva etiqueta no hace referencia, como puede parecer, al español hablado por los bilingües castellano-quechua y castellano-aimara en general, sino solo al de un tipo de bilingües conocidos en la literatura como «sucesivos», que, por lo general (aunque no necesariamente), son subordinados; esto es, con menor proficiencia en el manejo de la segunda lengua, el castellano, que en la primera. En el caso del español opuesto al bilingüe, denominado «español andino» tanto por Alberto Escobar como por Anna María Escobar, estamos no solo ante monolingües castellanohablantes sino también ante bilingües que han adquirido tempranamente el castellano junto con el quechua; es decir, ante bilingües simultáneos, quienes, por lo general, tienen un manejo fluido de ambas lenguas. Esta precisión es importante, pues sitúa el bilingüismo como un componente clave no solo del interlecto sino también del español andino, aunque con una diferencia crucial: mientras que el interlecto implica un bilingüismo de tipo individual y sucesivo, el español andino supone uno de tipo social y simultáneo, además, claro está, de la presencia de monolingües en castellano, pero siempre en estrecho contacto con las lenguas andinas. Esto no era transparente en los textos de Alberto Escobar, en los que se caracterizaba al español andino tan solo como una «variedad materna» de castellano. En una interpretación apresurada, ello podría haber llevado erróneamente a pensar en una variedad regional hablada solo por monolingües castellanohablantes.
Anna María Escobar explica que el bilingüismo social es producto de la existencia de una comunidad bilingüe, mientras que, en el caso del bilingüismo individual, estamos ante sujetos bilingües que no necesariamente conforman una comunidad en sentido estricto. Esta última, desde un enfoque sociolingüístico, consiste en un grupo social diferenciado dentro de la sociedad mayor, con un alto grado de interacción con los grupos monolingües, con un bilingüismo extendido y con un uso activo de la segunda lengua para propósitos comunicativos cotidianos (Escobar, A. M., 2001a, p. 132 y 2001b). Para someter la distinción entre español andino y español bilingüe a verificación empírica, Anna María Escobar ha estudiado la frecuencia de las frases posesivas con doble marcación en los dos grupos de hablantes, diferenciando entre estructuras doblemente marcadas y con orden estándar (su chompa de Juan) y estructuras doblemente marcadas y con orden inverso (de Juan su chompa), que resultan más cercanas a la sintaxis de la frase posesiva quechua y aimara. Así, ha confirmado que el segundo tipo de estructuras es característico de los hablantes de español bilingüe, aunque también encontró escasos ejemplos en los bilingües simultáneos (Escobar, A. M., 1994, p. 68). Para profundizar el estudio de esta distinción, desde fines de la década de 1980 por lo menos (Escobar, A. M., 1988, pp. 26-27), esta investigadora ha venido subrayando la necesidad de diferenciar el grado y el tipo de bilingüismo de los informantes en los trabajos realizados sobre las hablas andinas. En contraste, no ha explicitado con similar detalle la procedencia regional de sus entrevistados, a los que describe, en ciertos casos, como migrantes entrevistados en Lima y como residentes en zonas rurales y urbanas del Cuzco (Escobar, A. M., 1994, p. 67 y 2000, p. 149) y, en otros, como «45 adultos bilingües que provienen de diferentes zonas rurales y urbanas de la región andina. Algunas de las grabaciones fueron hechas en Lima y otras fueron hechas en su región natal» (Escobar, A. M., 2000, p. 48).
Algunos investigadores han rechazado la distinción propuesta por Anna María Escobar entre «español bilingüe» y «español andino». Virginia Zavala (1999, p. 69), por ejemplo, ha reportado que, en un estudio exploratorio, identificó la recurrencia de la estructura posesiva doblemente marcada y con orden inverso en una localidad monolingüe del valle del Mantaro, cuando lo esperable, según el planteamiento de Anna María Escobar, sería encontrar allí solamente la estructura doblemente marcada con orden estándar como forma predominante. Germán de Granda (2001a, p. 199) también identificó rasgos supuestamente solo atribuibles al «español bilingüe» —la estructura posesiva doblemente marcada y la omisión de clíticos preverbales, como en la oración A mi señora ϕ dejé allá casualmente para venir acá (Escobar, A. M., 1990, p. 88)— en el área central de la provincia de Salta y en los valles Calchaquíes salteños, donde el quechua dejó de utilizarse hace aproximadamente un siglo o siglo y medio. Tal vez atendiendo a estas críticas, Anna María Escobar (2011, pp. 328-239) ha propuesto recientemente un nuevo conjunto de rasgos que solo estarían presentes en el «español bilingüe» y que no han pasado a formar parte del «español andino». Este conjunto ya no incluye la estructura posesiva doblemente marcada ni la omisión de clíticos preverbales. Los rasgos considerados son la alternancia de timbre vocálico entre los pares /e, i/ y /o, u/, fenómeno conocido como «motoseo» (véase la sección «Ausencia de motoseo»); la omisión de artículos y preposiciones (como en Escribe ϕ carta y La casa ϕ ingeniero); la falta de concordancia de género y número en las frases nominales (La escuela nocturno, Niños sucio); la falta de concordancia de número en las frases verbales (Es necesario que ellos habla su quechua pues); la regularización de formas verbales irregulares (ponieron < pusieron, hacerán < harán) y la mayor incidencia de préstamos léxicos del quechua. Es pertinente mencionar que la literatura ha encontrado, por lo menos para el primer rasgo, el llamado «motoseo», una intensa estigmatización en ciudades andinas como Cuzco y Ayacucho (Heros, 1999; Zavala & Córdova, 2010, capítulo 2), lo que se podría relacionar con la división propuesta por Anna María Escobar.
Rocío Caravedo, por su parte, ha señalado que, desde el punto de vista dialectal, la separación mencionada no se justifica, pues obedece a factores psicolingüísticos que son relevantes para el estudio de los procesos de adquisición (Caravedo, 1992a, p. 729), mas no —se infiere— para la descripción de variedades regionales o sociales. Por otra parte, ha señalado que la comprensión del bilingüismo como un fenómeno social no debería referirse solamente a los individuos que hablan más de una lengua, sea de manera sucesiva o simultánea, subordinada o coordinada, sino también a los monolingües que no tienen ningún conocimiento de las lenguas indígenas involucradas en el proceso de contacto, pero que están sujetos a su influencia. De este modo, señala, se podrán tomar en cuenta, de manera fluida, en la descripción de un espacio lingüístico determinado, todas las variedades lingüísticas existentes en él, sin restringirse a las hablas de los bilingües (Caravedo, 1996a, p. 494). Como se ve, el planteamiento de Anna María Escobar ha tenido la virtud de colocar nuevamente los fenómenos de bilingüismo en el centro de la discusión sobre la naturaleza del castellano andino, tal como había hecho Alberto Escobar desde inicios de la década de 1970.
Un segundo campo de debate que el trabajo de Anna María Escobar ha abierto en el estudio del castellano andino, siguiendo los planteamientos de Thomason y Kaufman (1988), es el de la historicidad del fenómeno que nombramos mediante esta etiqueta. Desde perspectivas diferentes y con definiciones menos acotadas del concepto, diversos autores han apuntado que algunas características definitorias de esta variedad se encuentran presentes tempranamente en los documentos coloniales escritos por bilingües, sea en cartas o en crónicas. En consecuencia, han postulado que dicha variedad ya se encontraba configurada, en sus rasgos distintivos, desde los primeros siglos de la dominación hispánica. A partir de la lectura de cartas de bilingües, Rivarola (1994 y 2000) identificó en esta escritura rasgos fonético-fonológicos y sintácticos como la alternancia de vocales altas y la discordancia de género y número. Como ejemplos del primer tipo, tenemos ochinta en vez de ochenta, piquiña en vez de pequeña, cídula en vez de cédula, resedencia en vez de residencia, hordenarias en vez de ordinarias, coñado en vez de cuñado y ovexono en vez de ovejuno (Rivarola, 2001, p. 143). Como ejemplos del segundo tipo, dos de los muchos casos que identifica son Este mes está la comida maduro y Edificaron unas cacitas que parece horno (Rivarola, 1990, p. 165). En cuanto a las crónicas, Cerrón-Palomino ha señalado que, en textos de bilingües como Guaman Poma de Ayala y Francisco Tito Yupanqui, se puede observar la reducción de diptongos y el lo redundante o aspectual (Cerrón-Palomino, 1995 y 2003 [1992]). Por su parte, Adorno (2000 [1986]) y Harrison (1982) han identificado, en Guaman Poma y Joan de Santa Cruz Pachacuti, la recurrencia de mecanismos de presentación del discurso referido mediante las locuciones dizque y dicen con un valor de información reportada de segunda fuente. De hecho, la continuidad histórica del fenómeno ya se encuentra señalada desde los trabajos pioneros sobre el español andino (ver, por ejemplo, Cutts, 1973 [ca. 1985]).
Anna María Escobar ha estudiado, en la crónica de Joan de Santa Cruz Pachacuti, la presencia de la alternancia vocálica y los mecanismos de marcación de la información reportada, con el fin de confirmar si la coexistencia entre un español andino, como una variedad surgida del bilingüismo social, y un español bilingüe, marcado por el bilingüismo individual, existía ya durante la época colonial. De este modo, ha comparado la presencia de los fenómenos mencionados en la escritura del cronista con datos actuales correspondientes a ambos tipos de español. Como resultado de este examen, ella encuentra que el tratamiento de la alternancia vocálica en Santa Cruz Pachacuti se asemeja más al conjunto de soluciones esperadas en una variedad de español como segunda lengua que a las de una variedad materna de español. En el caso del reportativo, es imposible asociar los datos con alguna de las dos variedades, pero sí se puede decir que la función reportativa, en un sentido semántico, se expresa de manera diferente en el texto de Santa Cruz Pachacuti que en el presente. El primer resultado lleva a la autora a concluir que el español andino, según la definición restringida que ella propone, no se encontraba configurado todavía en el siglo XVII, como sugerían los académicos que habían trabajado previamente sobre el tema. El segundo resultado es interpretado como un indicio de las etapas iniciales de la evolución de la función reportativa en las variedades de español en contacto con el quechua. La primera conclusión se relaciona con un hecho sociohistórico: la aparente inexistencia de una comunidad bilingüe en el sentido antes detallado se debería a la supuesta separación entre las sociedades hispana e indígena (la denominada «república de españoles» frente a la «república de indios»), así como a la existencia de una «estructura de castas» durante los primeros siglos de la dominación hispánica. Así, el bilingüismo social no podría haberse desarrollado durante la etapa colonial, debido a que las condiciones sociolingüísticas necesarias para la interferencia estructural no se habrían producido en este período (Escobar, A. M., 2001b). Algunos planteamientos historiográficos que cuestionan la existencia real de la consabida división colonial, más allá del discurso legal, podrían servir de base para futuros estudios que busquen replantear el problema de la historicidad del castellano andino con nuevas evidencias documentales21.
Como se ha observado en este recorrido, el estudio del castellano andino como variedad de contacto ha seguido privilegiando fenómenos fonético-fonológicos como el tratamiento de las vocales y la reducción de secuencias vocálicas, pero también ha tomado en cuenta, con mayor intensidad que en los ejes conceptuales anteriormente estudiados, fenómenos sintácticos como la estructura de la frase posesiva y el lo aspectual, así como aspectos semántico-discursivos como la expresión de la reportatividad.
Algunos problemas en el estudio del castellano andino
A partir de la revisión bibliográfica efectuada, se puede afirmar que, aunque el concepto de castellano andino ha permitido legitimar un conjunto de hablas castellanas en el marco de la lingüística hispánica, la manera como se ha trabajado la categoría ha contribuido a generar algunos problemas y vacíos en el estudio del castellano del Perú. La primera observación que quiero formular se refiere al eje regional. Si bien nunca se ha puesto en cuestión que la cobertura geográfica del castellano andino alcanza a todos los Andes —la discusión a este respecto, más bien, se ha centrado en la expansión de la variedad hacia las grandes ciudades de la costa y a algunas zonas de la Amazonía—, las muestras en las que se ha basado la literatura evidencian un claro sesgo a favor de hablas sureñas y surcentrales. El departamento de Ayacucho, por ejemplo, fue privilegiado desde el inicio (Stark, 1970; Pozzi-Escot, 1973) y mantuvo su interés en trabajos de finales de la década de 1990 (Zavala, 1999), junto con Huancavelica de manera secundaria (Andrade, 2007), mientras que el Cuzco parece estar en la base del material analizado por Anna María Escobar (2000) y Calvo (2008); de hecho, lo está en los casos de Klee y Ocampo (1995), Ocampo y Klee (1995), Alvord, Echávez Solano y Klee (2005), De los Heros Diez Canseco (2001) y Merma Molina (2008). El departamento de Puno también ha generado buena parte de las muestras en que se ha basado la literatura, desde el pionero trabajo de Cutts (1973), pasando por los estudios de Schumacher de Peña (1980), hasta la mayor parte de acercamientos de Godenzzi, entre finales de la década de 1980 y la década de 2000 (Godenzzi, 1987, 1991, 1996a, 1998, 2004 y 2005). En cuanto a los Andes centrales, los trabajos iniciales de Cerrón-Palomino (2003 [1972] y 2003 [1976]) surgieron de ejemplos obtenidos en el valle del Mantaro, y un texto más reciente (Cerrón-Palomino, 2003 [1995]) analiza datos de una publicación periódica del mencionado valle. Esta clara orientación regional ha excluido involuntariamente del análisis las hablas castellanas de los Andes norteños. Considero que esta es una manifestación de un proceso más amplio de sureñización en la comprensión de lo andino que se observa también en el estudio de la cultura material22.
Un segundo problema, estrechamente relacionado con el anterior, pero que conviene abordar de manera específica, atañe a la manera como se ha tratado el bilingüismo en relación con el castellano andino. Como vimos en la subsección anterior, desde los planteamientos iniciales de Alberto Escobar (1975 y 1978), el bilingüismo cobró centralidad en la definición y análisis de esta variedad dialectal, y dio lugar a una serie de productivos estudios acerca de las diversas maneras en que ha influido el contacto lingüístico en la transformación del castellano. Sin embargo, el sesgo sureño en la construcción del concepto, sumado al peso simbólico que cobraron el quechua y el aimara desde la década de 1970, llevó a entender el bilingüismo y el contacto de lenguas vinculado al castellano andino como un fenómeno restringido a las dos «lenguas andinas mayores». Esta tendencia ha dejado fuera del escenario otras lenguas andinas que, como el culle en los Andes norperuanos, pueden —o no— haber contribuido a la configuración de variedades particulares del castellano. Si, siguiendo a Rivarola (1990, p. 202), redefinimos el objeto de estudio del contacto de lenguas en la América hispana desde un punto de vista sociohistórico, no como el examen del castellano influido por los idiomas indígenas sino como la historia de las relaciones entre los idiomas que han entrado en contacto en el territorio americano, habrá que concluir que interesan tanto los vínculos entre el castellano y las lenguas indígenas actuales, que forman parte de su adstrato, como los nexos entre el castellano y las lenguas indígenas extintas, sea que estas hayan tenido una influencia efectiva o no en la configuración de las nuevas variedades, porque esa posible ausencia de efectos también forma parte de la historia que interesa reconstruir. Desde este punto de vista, convendría entender el bilingüismo relacionado con el castellano andino como un fenómeno histórico más amplio, que no solamente involucra a las dos lenguas andinas que en el presente aparecen como las más visibles. En este sentido, resulta apropiada la definición de «castellano andino» que ofrece Juan Carlos Godenzzi:
Por castellano andino entendemos, en un sentido amplio, el utilizado en ámbitos geográficos y/o sociales donde se da, o se ha dado, la presencia o influencia del quechua, el aimara o alguna otra lengua andina (cauqui, jacaru, puquina, etc.); es hablado tanto por grupos de monolingües del castellano o bilingües maternos (que han adquirido simultáneamente el castellano y una lengua andina), como por grupos de bilingües consecutivos (que teniendo como materna una de las lenguas andinas, hablan el castellano como segunda lengua) (Godenzzi, 1991, pp. 107-108).
Hay que notar, sin embargo, que la última parte de esta definición se contrapone directamente con la división de «español andino» y «español bilingüe» defendida por Anna María Escobar (1994, 2000 y 2011).