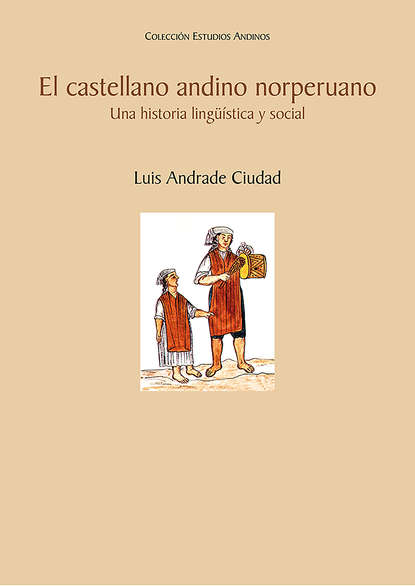- -
- 100%
- +
Un tercer problema se relaciona con la ausencia de una perspectiva comparativa interregional en el estudio del castellano andino. No solo sucede que el análisis de esta variedad se ha sesgado geográficamente, y ha favorecido las hablas sureñas y surcentrales del Perú, sino que se observa una falta de trabajos que busquen relacionar los hallazgos efectuados en el territorio peruano con las hablas andinas de otros países como Ecuador, Argentina, Colombia y Bolivia, a pesar de que, por ejemplo, ya existe una tradición descriptiva sobre el castellano andino en el noroeste argentino (Granda, 2001b, Fernández Lávaque, 2002), el altiplano boliviano (Mendoza, 1991; Coello Vila, 1996), Colombia (Arboleda Toro, 2000) y la sierra ecuatoriana (Toscano Mateus, 1953; Córdova, 1996; Haboud, 1998; Haboud & De la Vega, 2008). Salvo casos aislados como el ejemplar trabajo de Germán de Granda acerca de la frase posesiva doblemente marcada (Granda, 2001a, pp. 57-64) y los estudios de Azucena Palacios (1998, 2013, 2005a y 2005b) sobre la variación pronominal, no existen análisis que aprovechen los datos de diferentes países andinos para estudiar el devenir del castellano. Por ello, cuando se habla del «español andino», rara vez se suele pensar en la región en su conjunto como un área en la que se han producido intercambios y contactos en distintos períodos históricos23.
Mackenzie (2001, p. 151) ha señalado que el castellano andino ha sido definido sobre todo en términos sintácticos y fonológicos. A partir de la revisión bibliográfica efectuada, se hace evidente que, desde el inicio del estudio de esta variedad, se ha privilegiado el nivel fonético-fonológico (Escobar, A., 1978; Mendoza Cuba, 1976) y, secundariamente, se ha abordado el sintáctico (Minaya con Kameya, 1976; Cerrón-Palomino, 2003 [1972]). Algunos trabajos recientes han mostrado la necesidad de abordar los niveles pragmático-discursivos (Zavala, 2001; Calvo, 2000; Merma Molina, 2008; Andrade, 2007) y textuales (Garatea, 2006, 2008). Cerrón-Palomino ha resaltado, en la presentación a un libro de Anna María Escobar, la productividad potencial de una postura atenta a las funciones semánticas generales, antes que a las estructuras particulares en las que estas funciones se expresan (Cerrón-Palomino, 2000b). Ya Godenzzi había propuesto un enfoque similar, que denominaba «onomasiológico», desde sus trabajos iniciales (Godenzzi, 1987, p. 135). La atención puesta en las funciones, tomando en cuenta «aspectos propios de la episteme» (Cerrón-Palomino, 2000b) que subyace a las estructuras formales de las lenguas andinas y el castellano, podría abrir vías interesantes de contacto entre la lingüística andina y otras disciplinas como la antropología y la psicología. Un ejemplo sería el estudio de la transferencia de la evidencialidad (Zavala, 1999; Andrade, 2007), pero el enfoque también podría ser provechoso para estudiar otras funciones semánticas claves en el debate sobre el contacto de lenguas en los Andes, como la posesión, el número y el tiempo.
Por último, aunque existe un conjunto de trabajos que toma en cuenta fuentes documentales en el estudio del castellano andino, y a pesar de que se encuentra en discusión la historicidad misma del fenómeno, se observan vacíos en la reconstrucción de la historia externa que ha dado lugar a las variedades de castellano en los Andes. En lo que respecta al período colonial, Anna María Escobar (2001a) ha señalado la importancia de dos tipos de actores, los religiosos y los encomenderos, para historizar el aprendizaje del quechua como segunda lengua por parte de la sociedad colonial en el siglo XVII. Gabriela Ramos (2011), por su parte, ha puesto de relieve la necesidad de considerar la figura de los intérpretes —indígenas primero, mestizos después— como una forma de acceder al manejo del castellano por parte de los grupos quechuahablantes en el mismo período, mientras que Charles (2010) ha profundizado en el papel ambivalente de los fiscales indígenas. El estudio de los escribientes indígenas también ha mostrado avances en los últimos años, gracias a los trabajos de Rivarola (2000), Garatea (2006 y 2008) y Navarro Gala (2015) en cuanto al castellano, y los de Itier (1991 y 2005) y Durston (2003 y 2008), desde el lado del quechua. Sin embargo, parece necesario, además de los textos y los actores, avanzar en la comprensión de los escenarios mismos del contacto de lenguas, para contextualizar de manera más precisa la formación de los nuevos castellanos en escenarios regionales específicos, tal como se está haciendo en el caso de la familia lingüística quechua para el Cuzco y Huancavelica del siglo XVIII (Itier, 2011; Pearce & Heggarty, 2011, respectivamente). Dos ejemplos ilustrativos sobre este vacío, en el caso del castellano andino, son, primero, la ausencia de una historia social de las haciendas del sur y la sierra surcentral como espacios de contacto lingüístico y, segundo, las grandes lagunas existentes en cuanto al conocimiento de la educación colonial de los indios del común, a pesar de los avances logrados en torno a la formación de las elites indígenas (Alaperrine-Bouyer, 2007) y para espacios y períodos específicos, como el del Trujillo ilustrado del siglo XVIII (Ramírez, 2009) y el Porco del período colonial tardío (Platt, 2009). Cabe aplicar, entonces, al estudio del castellano andino, el llamado de Ramos (2011) a redoblar esfuerzos para establecer puentes de diálogo entre la historia y la lingüística en el abordaje de problemas que reclaman una mirada interdisciplinaria.
La historia lingüística de los Andes norperuanos
La literatura ha abordado por separado la historia y la descripción de las tres lenguas que han estado presentes en los Andes norperuanos de sustrato predominantemente culle, y les ha dedicado desigual atención. Aunque el reconocimiento del culle como entidad idiomática distinta del quechua y del aimara se planteó desde fines de la década de 1940 (Rivet, 1949; Zevallos Quiñones, 1948), la investigación sistemática sobre las huellas de la lengua se inició recién, en las ciencias arqueológicas, a fines de la década de 1970 (Krzanowski & Szemiński, 1978) y, en la lingüística andina, a fines de la década de 1980, con los trabajos de Adelaar (1990 [1988]) y Torero (1989). La presencia del quechua en la zona de estudio se reconoce desde estos primeros trabajos sistemáticos, a partir, sobre todo, de la consideración de la relación agustina (San Pedro, 1992 [1560]), mientras que los quechuas vecinos que subsisten hasta el presente fueron estudiados científicamente desde mediados de la década de 1960, para Cajamarca (Quesada, 1976a y 1976b), para Ferreñafe (Escribens, 1977; Taylor, 1979) y desde principios de esa década para Áncash (Escribens & Proulx, 1970; Parker, 1976; Parker & Chávez, 1976; Swisshelm, 1971)24. En cuanto al castellano de la zona, se debe considerar pionera la descripción del «habla de Calemar» en La serpiente de oro, de Ciro Alegría, propuesta por Alberto Escobar en su tesis doctoral, defendida en 1960 y publicada recién en 1993, con un breve adelanto sobre un tema gramatical puntual (Escobar, A., 1960). Con menor detalle en el análisis pero cubriendo las tres novelas más importantes de Alegría (La serpiente de oro, Los perros hambrientos y El mundo es ancho y ajeno), la tesis de Neale (1973) también debe mencionarse, pues, como veremos en el capítulo 4, a pesar de su brevedad, hace algunos apuntes muy agudos y acertados. Curiosamente, de estos tres códigos, el que se ha estudiado de manera más sistemática e intensa para la región es —con todos los vacíos y puntos pendientes que aún subsisten— el quechua, seguido del culle y, en último lugar, como veremos, el castellano.
El culle como principal lengua indígena de sustrato
El idioma culle se encuentra debidamente atestiguado en la documentación colonial y republicana. Aparte de culle, el nombre de la lengua también se registra como culli y, en dos ocasiones aisladas, como colli y como cuyi, esta última una variante yeísta consignada en una visita de mediados del XIX25. Se ha propuesto que el término deriva de un adjetivo de color de origen quechua, kulli ‘morado oscuro, conchevino’, que se ha especializado en el quechua Cuzco-Collao para formar compuestos que nombran tipos de cultivos: kulli sara ‘maíz morado’, kulli chuwi ‘frejoles oscuros’, kulli kinwa o kulli kiwna ‘quinua morada’ y kulli habas ‘habas oscuras’. La cobertura referencial de kulli en la gama de colores codificada por el quechua y la vigencia del adjetivo debería ser investigada de manera específica con procedimientos etnográficos. En el quechua de Puno (datos de Orurillo, Melgar), se aprovecha el fonosimbolismo de la glotalización (Mannheim, 1991) para distinguir kulli ‘morado’ de k’ulli ‘morado oscuro tirando a negro’. Además, se distingue sani ‘violeta’, un color más claro (este último un nombre más productivo que kulli en las variedades quechuas actuales)26. Silva Santisteban (1986, p. 369) vinculó el nombre de la lengua con el nombre de la variedad de maíz. Espinoza Soriano fue más allá, asociando el nombre de la lengua con el predominio del «colorado» en la vestimenta de los indios de Cajamarca y Huamachuco, según informaciones coloniales (Espinoza Soriano, 1974b, p. 71).
Tenemos evidencia de que la capacidad combinatoria de este adjetivo fue mayor en el pasado, gracias a la entrada
La mención más antigua de la lengua se remonta a 1618: un auto de visita —enmarcado en la primera campaña de extirpación de idolatrías, de las primeras décadas del siglo XVII (Duviols, 1977, pp. 176-193)— que instruye al párroco de Cabana para que prohíba hablar la lengua indígena en su jurisdicción. En el documento, que forma parte del Archivo Parroquial de Cabana (Pallasca, Áncash), se dispone «que ninguna persona hable la lengua que llaman colli» bajo «pena de cinquenta açotes»27. Nótese el distanciamiento del redactor a través de la frase de relativo con verbo impersonal: la lengua que llaman colli. Esto sugiere que el término aún no se incorporaba claramente a la terminología usada por la Iglesia, sino que era una palabra empleada cotidianamente por otros, tal vez la propia población cullehablante, seguramente bilingüe culle-castellano —pero más probablemente trilingüe culle-quechua-castellano, como veremos después—, por los «españoles» avecindados en la región o por ambos grupos poblacionales. Además de ser, como he adelantado, el único texto que contiene el nombre de la lengua con vocal abierta, también es el único que conecta, desde el discurso extirpador, el uso de este idioma específico con la supervivencia de supersticiones y rituales de «la gentilidad».
Es conocido el celo mostrado en distintos momentos por la Iglesia colonial contra el quechua y el aimara como vehículos de transmisión de las antiguas creencias andinas (Mannheim, 1991, pp. 68-71; Andrien, 2011, p. 115); el documento de Cabana, en cambio, se concentra en la lengua local. Este no parece haber sido el único caso de idioma «menor» tenido por nocivo para los fines de la evangelización en la primera mitad del XVII, puesto que, en 1646, un edicto del arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, advierte a los sacerdotes de toda su jurisdicción —que incluía Cabana—, que durante las «borracheras», los «indios viejos amautas» recordaban los antiguos ritos, habitualmente en su lengua, «y especialmente en la materna de sus pueblos donde la ay, para que los demás no los entiendan, y descubran»28. Es interesante que este edicto se haya emitido en el pueblo de Huacho, en el corregimiento de Chancay, que se encuentra dentro de la zona atribuida al quíngnam (Torero, 1986, pp. 540-541 y 1989, p. 229; Cerrón-Palomino, 2004, p. 87)29. Antes de la localización del documento de Cabana, la mención del culle que se tenía por más antigua era la contenida en la Memoria de las doctrinas que ay en los valles del obispado de Truxillo desde el rio Sancta asta Colán, lo último de los llanos, de 1630, que lista las diversas jurisdicciones eclesiásticas de la región costeña del obispado de Trujillo, y menciona las órdenes que estaban a cargo de cada una de ellas y, de paso, las lenguas que predominaban allí. Después de recorrer las zonas costeñas, de habla mochica y quíngnam, el documento termina señalando que, aunque en toda la sierra se habla «la lengua general del Inga», hay algunos pueblos que tienen «su lengua particular materna que llaman “culli”», pero se apresura en aclarar que en estas localidades «también usan de la general» (Ramos Cabredo, 1950, p. 55)30.
Como se desprende de este documento, la convivencia entre el culle y el quechua parece haber sido larga e intensa, aunque los escasos datos no apuntan a algún tipo de vinculación genética; de hecho, el culle sigue considerándose como una lengua genéticamente independiente (Adelaar con Muysken, 2004, p. 403). Una de las manifestaciones más claras del contacto culle-quechua reside en la cantidad de préstamos quechuas que contienen las dos listas de léxico culle de que disponemos. Si descartamos estos préstamos, ambas listas entregan un total de entre 48 y 52 palabras simples31, cuatro frases nominales con núcleo y modificador —
Además de ambos listados, la crónica de los primeros agustinos que evangelizaron la provincia colonial de Huamachuco (San Pedro, 1992 [1560]) entrega un conjunto de palabras que se pueden asignar al idioma, además de muchos términos quechuas. Silva Santisteban (1986) presentó un listado de las palabras culles conocidas hasta mediados de la década de 1980 a partir de estas tres fuentes35. A esas palabras debe sumarse ahora un corpus amplio de indigenismos no quechuas ni aimaras recopilados en los años recientes, muchos de ellos atribuibles al culle (Adelaar, 1990 [1988], pp. 87, 95-96; Castro de Trelles, 2005, pp. 209-210; Cuba Manrique, 2000; Escamilo Cárdenas, 1993 y 1989; Flores Reyna, 1997, 2000 y 2001; Pantoja Alcántara, 2000; Andrade, 1995a, pp. 104-111; 2010, p. 167 y 2011; Andrade & Ramón, 2014). Sin embargo, hace falta un trabajo integral de selección minuciosa a partir de este bagaje. Se ha planteado que existió un catecismo escrito en culle a partir de una lectura de la crónica agustina (Castro de Trelles, 1992, p. XL); no obstante, no resulta transparente que el redactor de esta relación, fray Juan de San Pedro, distinguiera el idioma local del quechua, lengua que también se manejó en la jurisdicción de Huamachuco, de tal modo que cuando el redactor mencionó «oraçiones y credo en la lengua, tal como se ha hecho en guamachuco» (San Pedro, 1992 [1560], p. 225), la expresión «la lengua» podría haberse referido al quechua36.
Sobre la base de los datos léxicos entregados por las dos listas mencionadas y por las fuentes del siglo XVI, la lingüística andina ha podido reconstruir el área de emplazamiento del culle a través del examen de la toponimia (ver el mapa 3). Adelaar (1990 [1988]) y Torero (1989) llegaron, de manera independiente, a sendas hipótesis sobre esta área, el primero después de un minucioso trabajo de campo en la región, orientado inicialmente a localizar comunidades que todavía pudieran hablar la lengua; el segundo, mediante la revisión de los mapas del Instituto Geográfico Nacional. De este modo, a través de metodologías diferentes, se llegaba, básicamente, a la misma conclusión. El área en la que ambos están de acuerdo y que denominaré, a lo largo de este libro, «zona consensual» comprende, desde el norte, el territorio actual de la provincia cajamarquina de Cajabamba, el de todas las modernas provincias serranas de La Libertad y el de la provincia ancashina de Pallasca. El límite occidental habría estado marcado por el fin de la cordillera; así, en la costa, el área culle habría limitado con la del mochica y el quíngnam37. El límite oriental estaría dado aproximadamente por el cauce del río Marañón. Es importante mencionar que, si nos guiamos por la carta de postulación de curatos que el sacerdote Miguel Sánchez del Arroyo, cura de Ichocán y del pueblo de Condebamba, envió a la curia de Trujillo, en 1774, en la que se jactaba de conocer, además del quechua, el culle «por curiosidad e industria» (Zevallos Quiñones, 1948, p. 118), tendríamos que ampliar la frontera de la «zona consensual» hasta la provincia de San Marcos, pues Ichocán se localiza en su actual territorio.
Fuera de esta precisión, que se desprende de las fuentes mismas, el límite norteño de la zona de emplazamiento del culle ha sido difuso desde el inicio del estudio de esta lengua. Etnohistoriadores como Silva Santisteban (1982 y 1986) y Espinoza Soriano (1977 y 1974b) plantearon que el valle de Cajamarca, e incluso la zona de «los Huambos» —que cubrió, en tiempos coloniales, básicamente los territorios de las actuales provincias de Cutervo y parte de las de Chota y Santa Cruz—, fueron de habla culle, guiándose por informaciones coloniales y arqueológicas sobre la equivalencia de cultos y de manifestaciones de la cultura material entre Cajamarca y Huamachuco. Torero (1989) estudió la toponimia de la zona a partir de los mapas del Instituto Geográfico Nacional e identificó distinciones entre los componentes típicos de la toponimia culle y los del territorio cajamarquino no correspondiente a las provincias de San Marcos y Cajabamba. Sobre esta base, propuso dos áreas toponímicas distintas, que se superponen en parte, y que habrían derivado de sendos fondos idiomáticos, denominados den y cat a partir de las terminaciones más frecuentes de los nombres geográficos en ambas zonas. Posteriormente, Adelaar con Muysken (2004) identificó un conjunto de correspondencias léxicas entre la zona culle y palabras del quechua de Cajamarca no pertenecientes al fondo quechua, lo que sugiere un sustrato culle para estas variedades. En un artículo posterior, Adelaar insiste en esta idea (2012b, p. 210). Por ello, este autor llamó a profundizar el análisis para explicar la aparente contradicción entre el léxico y la toponimia en cuanto a la identidad lingüística prequechua del valle de Cajamarca. Asimismo, Adelaar ha señalado que algunas de las mencionadas correspondencias también se observan en el quechua de Ferreñafe, que probablemente también habría heredado esas palabras de una lengua previa al quechua (2012b, p. 203).
En cuanto al sur, George Lau ha analizado con cuidado la toponimia de los sitios arqueológicos, con el fin de evaluar la posibilidad de ampliar el área culle hasta Recuay. Sin embargo, no ha llegado a resultados concluyentes: «[L]a evidencia es ambigua para la existencia de una entidad geopolítica recuay cullehablante debido a que no se pueden fijar los topónimos de manera sistemática en el tiempo», afirma (2010, p. 145). La idea había sido propuesta por otros arqueólogos previamente: entre otros, Grieder (1978)38. Solís Fonseca, por su parte, ha propuesto una extensión hasta Bolognesi, en el límite sureño del moderno departamento de Áncash, sobre la base de una equivalencia discutible, como veremos después, entre la difusión de la lengua y la del culto de Catequil, la deidad principal del panteón huamachuquino (Solís Fonseca, 2009, p. 15, 2003 y 1999, p. 34). Antes que estos autores, Adelaar había propuesto una avanzada hacia el sureste siguiendo el cauce del río Marañón, por la frontera entre los departamentos de Áncash y Huánuco. Para ello, se basó en el hecho de que en la segunda visita que hizo el arzobispo de Lima, Toribio Alfonso de Mogrovejo, a fines del siglo XVI, se mencionó una lengua linga e ilinga en toda la «zona consensual», pero también en Mancha y Huarigancha, en la mencionada frontera (Adelaar, 1990 [1988], p. 86). Recientemente (Adelaar, 2019) insistió en esta idea y propuso separar las entidades lingüísticas referidas mediante las voces linga e ilinga: mientras la primera habría nombrado al culle, la segunda se habría referido al quechua. Torero, por su parte, planteó que linga e ilinga hacían referencia al culle, pero sugirió que la mención de esta lengua en la frontera entre Áncash y Huánuco atestiguaba la existencia de colonias de cullehablantes transpuestas de sus lugares de origen, a la manera de mitmas (1989, pp. 227-228). Cerrón-Palomino (2005, p. 126, n. 2) ha cuestionado esta equivalencia. En el capítulo 3 presentaré los argumentos de este autor y añadiré otros, basados en la misma visita eclesiástica, para sostener que las denominaciones linga e ilinga aludían ambas al quechua.
Los componentes toponímicos que han permitido trazar el área de expansión de la lengua se listan en la tabla 1, en la que se especifican, en la primera columna, las variantes de cada componente. En la segunda columna, se precisa el significado del elemento, si es que este se ha logrado establecer, así como el fundamento presentado para esta postulación. Si los autores han tenido ideas discrepantes sobre el significado del componente, se detalla el apellido del autor al costado de cada glosa. En cuanto a los procedimientos para la asignación de significado, los investigadores han seguido dos caminos: o se han basado en la documentación existente —la opción más confiable si se interpreta con cautela, como sucede con