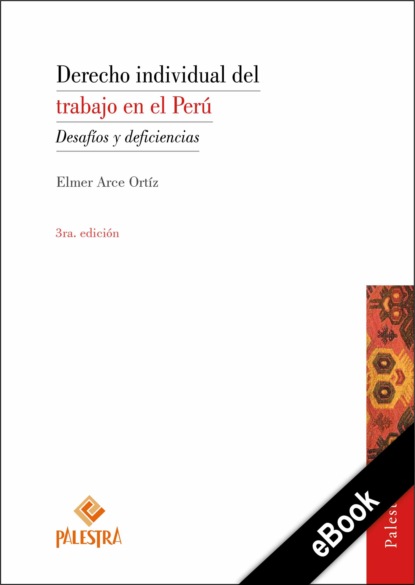- -
- 100%
- +
Ahora bien, aunque de lo anterior aparentemente pueda deducirse a grandes rasgos el propósito de este trabajo, cabe precisar que la superación de un concepto lógico-formal autónomo de la norma laboral, por otro que la conecta a la fenomenología social, no aporta nada nuevo a la discusión, en la medida que sobre todo esta última aproximación al Derecho del Trabajo esconde el marco de referencia sobre el que opera. Dicho de otro modo, el análisis de la efectividad de la norma jurídica no puede agotarse en el simple contraste con la realidad social, sin contar con una función predeterminada2. Así, el “test” de la eficacia de una regulación podrá ser positivo o negativo en cuanto cumpla o no su funcionalidad. En suma, en tanto que la norma laboral posibilite la consecución del fin del Derecho del Trabajo en el ámbito material sobre el que actúa, será funcional o, lo que es lo mismo, eficaz; cuando se convierta en perturbadora de ese fin, será disfuncional, es decir, ineficaz.
Por ejemplo, el cambio en el modelo de producción capitalista, esto es, el paso de una producción de bienes en masa a una producción flexible, y sus consecuencias en la organización del trabajo o en las estructuras de la actividad empresarial, no puede fundamentar por sí solo una reforma laboral, pues ello implicaría reducir la condición de esta última a una categoría meramente descriptiva y, por ende, neutra, en el aspecto funcional. La norma laboral se adaptaría, desde esta óptica, a cualquier fin que le venga impuesto desde la realidad social, dejando al margen su funcionalidad intrínseca que la distingue de los productos normativos de los demás ordenamientos3.
Es por esta razón, que solo un análisis histórico-comparativo en el que se integren y conjuguen las transformaciones en el contexto socioeconómico con la propia funcionalidad del Derecho del Trabajo, permitirá reflexionar sobre la “eficacia” de la norma laboral en concreto. Es más, apostamos por esta visión de metodología evolutiva, porque, desde nuestra perspectiva, es la única que contribuye a entender el verdadero contenido de la función social que subyace a la regulación laboral, así como a calibrar las distintas respuestas que aquella puede hilvanar frente a realidades sociales en constante cambio. Por ello, al propósito de introducir la discusión sobre estos aspectos de base del Derecho del Trabajo contemporáneo, se dedican las páginas que vienen.
2. NACIMIENTO DEL DERECHO DEL TRABAJO EN LA ERA INDUSTRIAL Y LA PRODUCCIÓN EN SERIE
El paso de una sociedad básicamente agrícola a otra de cuño industrial ha de entenderse desde la lógica de una sustitución parcial y progresiva. De hecho, en la llamada “era” industrial no desapareció totalmente la agricultura, aunque el advenimiento de aquella vino a desplazar el modelo de desarrollo, y por ende de producción, predominante en esta. Sin embargo, hay que recalcar también, que este cambio no fue simultáneo, sino más bien progresivo en todas las sociedades. Así, por ejemplo, en 1920, el porcentaje de trabajadores dedicados a actividades extractivas, como es el caso de la agricultura y minería, respecto de los dedicados a labores de transformación es de 30% a 33% en EE. UU.; de 56% a 20% en Japón; de 33.5% a 40% en Alemania; de 44% a 30% en Francia y de 57% a 24% en Italia4. Es decir, el avance de la industrialización fue tan lento que recién luego de la segunda guerra mundial consiguió un predominio claro y definitivo.
No obstante lo anterior, una lectura poco atenta de tales estadísticas, basada en una visión traducible en la identidad absoluta entre sociedad industrial y la industria como actividad, bien puede inducir a conclusiones erróneas. Y es que, aunque la industria como actividad se consolidó en la economía mundial a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la sociedad industrial alude a un nuevo modelo de desarrollo denominado capitalista, en contraposición al feudal, cuya vida se inicia, aproximadamente, a finales del siglo XVIII, pero cuya dinámica se extiende a la industria a lo largo del siglo XIX5. Desde este último momento, es el capitalismo quien, con un nuevo modelo de producción fundado en las nuevas tecnologías que hicieron posible la producción en “masa” o en “serie” (piénsese, por ejemplo, en la máquina a vapor) y en la generalización del trabajo libre, impone las reglas de funcionamiento de toda la sociedad. Esto es, aun cuando en 1920, la industria no conseguía una supremacía clara, no se puede pensar que las actividades extractivas arrastraron su modelo original de producción, pues, por el contrario, este vino a moldearse también por el capitalismo6, introduciendo, de acuerdo con las posibilidades de cada sociedad, sistemas tendentes a promover la producción a gran escala a través del maquinismo.
Con todo, no fue necesario que la supuesta “era” industrial se consolide en la economía internacional para que surjan las primeras leyes laborales y ni siquiera para dar nacimiento al Derecho del Trabajo, en tanto ordenamiento jurídico autónomo. Incluso, sobre la segunda década del siglo pasado, con la Constitución mejicana de Querétaro (1917) y con la Constitución alemana de Weimar (1919), emerge el proceso de “constitucionalización” de los derechos sociales reconocidos al trabajador como tal. En un primer momento, digamos que la irracional explotación económica de determinados colectivos, como los niños y mujeres, a lo largo del siglo XIX y principios del XX7, y las condiciones penosas de trabajo que existían en la “fábrica” o “taller”8, obligó al intervencionismo legislativo estatal a arbitrar soluciones a los problemas planteados específicamente en la industria; sin embargo, la ampliación de esta tutela a otros colectivos excluidos de la misma, pero que se hallaban en situaciones similares, no se hizo esperar. Como es lógico, el desarrollo de este intervencionismo protector fue mayor, desde el momento en que aumentó la condición de explotación en la actividad industrial, por la incorporación, básicamente, de un nuevo diseño de la producción articulado sobre la base de los principios derivados de la “organización científica del trabajo” impulsados por F. W. Taylor. A partir de entonces, se pretendía someter la producción a una planificación sistémica, con el objeto de buscar, y luego implementar, los medios técnicos más eficaces para el logro del aumento de la productividad y del rendimiento industrial. En suma, de lo que se trata es de romper los criterios de producción limitada, para sustituirlos por los de producción en masa o en serie9.
Desde una concepción fragmentada y especializada de las tareas, este intento de organizar el trabajo, de cara a una mayor productividad, se sintetiza en tres puntos fundamentales: en primer lugar, disocia el proceso de trabajo de las capacidades de los trabajadores, convirtiendo en irrelevantes los conocimientos de aquellos; en segundo lugar, separa la concepción de la tarea, de la ejecución de la misma; y, en tercer lugar, usa el monopolio de los conocimientos para controlar paso a paso el proceso de trabajo y las formas de ejecución10. Como se puede observar, desde este esquema se pretende no solo trazar una línea divisoria entre quienes ejecutan y quienes diseñan el trabajo, sino, además, vía la simplificación y la extrema especialización de las tareas, alejar al operador del producto final. Así es, más allá de las consecuencias concretas en que se puedan manifestar las reglas técnicas del taylorismo (entiéndase, por ejemplo, indiferencia respecto de la calificación del trabajador, especialización en funciones con escaso grado de complejidad que no generan un estímulo mental adecuado, imposibilidad de desarrollo profesional, inexistencia de responsabilidad, etc.), se halla una consecuencia global del sistema que no hace otra cosa que reproducir una particular concepción de la relación capital-trabajo: no se permite al trabajador apreciar el resultado final de su labor, ya que normalmente actúa sobre una mínima parte del producto final11.
De esta manera, el modelo de producción en serie no se explica solamente desde opciones técnicas de organización del trabajo, ya que se erige también en una forma de excluir del proceso cognoscitivo y decisional a los trabajadores, impidiéndoles instrumentalizar su propio trabajo a efectos de comprender el funcionamiento técnico y social en el que se encuentran insertos12. Nótese, por consiguiente, que, al margen de una simple finalidad de orden técnico-económico, la organización científica del trabajo aporta a la dirección empresarial un poderoso instrumento de control de los trabajadores. Ahora bien, como no puede ser de otro modo, esta concepción bifuncional de la organización taylorista, viene a transformar a las partes de la relación de trabajo en sujetos con elementos caracterizadores perfectamente definidos. En primer término, dado que tan importante para la planificación de la producción resulta asignar al obrero una tarea específica, como que este la cumpla, la figura del empleador adquiere, por necesidad, una condición unitaria que le permita controlar de forma absoluta la prestación personal del trabajador. De ahí que, su interés por usar fórmulas descentralizadoras a través de figuras civiles vigentes como el contrato de ejecución de obra o el arrendamiento de servicios, fuera, por decirlo de algún modo, inexistente13. De otro lado, en segundo término, la figura del trabajador, en tanto sujeto cuyo comportamiento queda ajustado a las reglas de la dirección científica con el objeto de optimizar su rendimiento, asume una doble condición: la de ser homogéneo y al mismo tiempo fungible. Es importante resaltar este nuevo estatuto del trabajador, ya que la simplificación de sus tareas, la irrelevancia de su cualificación y, por último, su exclusión del proceso decisional, lo convierten en un sujeto despersonalizado (homogéneo), siendo perfectamente intercambiable por otro (fungible). En definitiva, la producción científica del trabajo reproduce vínculos laborales donde concurren los rasgos de ajenidad en los frutos, en la utilidad patrimonial, en los riesgos, en la titularidad de la organización, así como una rígida subordinación del trabajador al poder directivo del empleador14.
Ahora bien, este esquema de planificación sistémica de la producción, nacido a finales del siglo XIX, resulta más coherente todavía en la lógica de libertad que representaba el Estado liberal de la época. La idea de que la sociedad, con sus propias exigencias, y no la autoridad del Estado, debía guiar el progreso, sirvió de marco a la difusión del modelo taylorista, sin embargo, encontró en el intervencionismo destacado líneas arriba, un obstáculo a los excesos cometidos en aquel contexto liberal. Este intervencionismo, impulsado desde el llamado Estado social, vino a imprimir una funcionalidad distinta a la derivada de los fines fundados en la libertad, puesto que, primero, desde una legislación protectora en el ámbito de la actividad industrial y, luego, desde reglas sometidas al Derecho del Trabajo, en tanto rama autónoma del ordenamiento jurídico, lo que pretende es asumir una tarea racionalizadora de la fuerza de trabajo dentro de un sistema capitalista de producción15. Así, el orden jurídico busca integrar a los trabajadores al sistema imperante, a cambio de garantizar condiciones mínimas de trabajo, aunque se mantiene la exclusión del trabajador del proceso cognoscitivo y decisional, instituido en la división del trabajo taylorista. Desde este prisma, la función del ordenamiento laboral obedece a una doble exigencia de racionalización jurídica en la regulación de las relaciones sociales: facilitar el funcionamiento de la economía y asegurar la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores16. Se pretende, en suma, conciliar el principio de conservación y rendimiento empresarial, con el principio de protección del trabajador.
Esta situación, por lo demás, no hace otra cosa que explicar el “carácter ambiguo” del Derecho del Trabajo desde sus orígenes, ya que al tiempo que es consecuencia de las reivindicaciones sociales, instituye un sistema que permite canalizar las necesidades del modelo de producción capitalista. Es decir, limita el propio sistema económico con la finalidad última de que, superado el conflicto, aquel se reproduzca17. Claro está, que, si se mira bien, en el fondo, esta finalidad “estabilizadora” y “pacificadora” del orden social de convivencia, es propia de todo el derecho y no solo del Derecho del Trabajo. Es verdad, pues la regulación laboral, como parte, no podría tener características genéricas contrarias al derecho, como todo; pero, también cabe resaltar que los márgenes de actuación de la función de aquella son más restringidos que los existentes en otras ramas del ordenamiento jurídico. A saber, el funcionamiento de la norma de derecho común, e incluso de la norma penal, no está condicionado a las cualidades concretas de un sistema social de convivencia; lo mismo es si se trata de un sistema comunista, capitalista o anarquista, mientras la norma laboral reduce su ámbito de operatividad al sistema que presente la interrelación de capital y trabajo en un régimen de libertad. Por eso, la superación del conflicto en la sociedad capitalista aparece para las normas laborales de finales del siglo XIX y comienzos del XX como un elemento esencial de su funcionalidad, esto es, tiñe con una intensidad mayor la función del Derecho del Trabajo, que la función genérica de los demás ordenamientos18.
En definitiva, de admitir que el fin de la norma laboral constituye la defensa de la seguridad y estabilidad del régimen social capitalista, no se puede negar que la materialización de dicho fin está condicionada a un análisis espacial y temporal del conflicto. La continua adecuación del Derecho del Trabajo a las complejas tensiones sociales existentes para responder a su funcionalidad genérica, hacen del mismo un ordenamiento de finalidad concreta variable, pues dependerá del estado del conflicto y de la correlación de fuerzas sociales en cada espacio y tiempo históricos. Digamos, en consecuencia, que el Derecho del Trabajo “no es un derecho de esencias, sino de existencias”19. De ahí que, debido a la gran tensión social provocada por el modelo de producción taylorista, la reacción histórica del intervencionismo también haya sido absoluta, es decir, en términos de una cerrada protección al trabajador. La consolidación del Derecho del Trabajo trae consigo una regulación estatal que se caracteriza por una muy fuerte protección del trabajador, como parte que se presupone en situación de debilidad contractual para imponer condiciones de trabajo mínimas al empleador20. Era lógico, por lo demás, un trabajador despersonalizado e intercambiable por otro, cuya cualificación o capacidad es indiferente para el cumplimiento de su labor, no tiene ni tenía mayor margen de negociación.
Atendiendo a esta constatación, la doctrina también ha reconocido a la compensación de la debilidad contractual del trabajador, la condición de finalidad institucional del Derecho del Trabajo21. Es más, no se puede negar que, desde una perspectiva histórica, la finalidad compensadora ha marcado el paso de la configuración y desarrollo de la normativa laboral. Y en esta perspectiva, hay que recordar que la protección al trabajador —contratante débil— se ha articulado desde varios frentes: la legislación de condiciones mínimas, la intervención protectora de la administración o la aplicación de un favor interpretativo hasta la instauración de medios de autotutela o autodefensa colectivas (derechos de huelga y de negociación colectiva)22. Incluso a estas manifestaciones de la llamada funcionalidad compensadora, se puede sumar el fenómeno de “equiparación laboral” que extendió el ámbito subjetivo de la protección dispensada por el Derecho del Trabajo, a personas que realizaban sus labores por cuenta propia y en régimen de autonomía. Como se sabe, partiendo de la idea de que la normativa laboral debe proteger al económicamente débil que vive meramente de su trabajo, se busca su aplicación a personas en una situación social o, mejor dicho, socioeconómica, muy similar a la de los trabajadores dependientes23.
Sin embargo, no ha sido esta la única función sobre la cual se ha sustentado el principio de protección del trabajador. Se ha dicho, además, que la implicación personal en el acto de trabajo da cuenta de la necesidad de poner límites sustantivos o de contenido a los actos de intercambio que tiene por objeto este recurso (fuerza de trabajo)24. Nótese, que en este aspecto se protege al trabajador no tanto por su mayor o menor fuerza contractual, sino por el hecho de ser persona humana. Condición esta, que puede verse afectada cuando aquel se involucra en una relación subordinada como lo es la relación jurídica de trabajo. Ahora bien, aun cuando en los orígenes de la regulación laboral se prestó atención, efectivamente, a diversos intereses personales del trabajador, sobre todo en lo referido a la protección de la salud25, cabe agregar que esta función de tutela absoluta de la persona humana en la empresa ha presentado un déficit bastante conocido. Dicho de otro modo, más allá de ciertas prohibiciones al poder de dirección empresarial, basadas en el hecho de que la persona del trabajador esté intrínsecamente implicada en el intercambio contractual, hasta no hace mucho prevaleció la exclusión de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones privadas laborales. En efecto, la extendida concepción que proclamó en su día la ineficacia de los derechos constitucionales frente a un sujeto privado como es el empleador, puesto que ellos se reservaban solo al poder político (entiéndase, relaciones verticales o de Derecho Público)26, convirtió por mucho tiempo a la empresa, en palabras de Baylos Grau, en “una zona franca y segregada de la sociedad civil, en la que los derechos ciudadanos no tendrían recepción”27.
En consecuencia, lejos de cualquier valoración que se haga respecto de la funcionalidad del Derecho del Trabajo, lo cierto es que este breve análisis histórico sirve para reafirmar la existencia, al menos en su origen, de una funcionalidad doble y contradictoria: la función protectora del trabajador y la función de encauzar el conflicto entre capital y trabajo a efectos de conservar el orden social establecido. No obstante, el hecho de reconocer a ambas como parte de la funcionalidad intrínseca de la regulación laboral, implica indirectamente que no podrá considerarse al Derecho del Trabajo solo como un derecho unilateralmente favorable a la persona del trabajador28. No podría serlo, además, porque eso lo obligaría a convertirse en un derecho atemporal y ahistórico, cuando bien se sabe que la protección del trabajador se inscribe en la lógica conflictual que alienta el mantenimiento del régimen económico capitalista. Es decir, aunque en su día la normativa laboral instrumentalizó al principio de protección como “llave maestra” de la superación del conflicto de intereses sociales, atendiendo a determinadas circunstancias históricas (efectos abusivos de políticas tayloristas, división técnica y social del trabajo, advenimiento del llamado Estado de bienestar o eventual fortalecimiento sindical), no puede plantearse aquel como el único fundamento de la regulación laboral; por el contrario, en términos generales, cabe apuntar que el principio de protección ha de moldearse y/o matizarse con el conocido principio de conservación y rendimiento de la empresa, en el marco del conflicto social29. De este modo, si el Derecho del Trabajo tiene como misión la supervivencia del régimen capitalista de acumulación, la propia protección del trabajador, sobre todo desde la perspectiva compensadora, vendrá a encontrar su límite, o acaso su desarrollo, en la intensidad y configuración del conflicto de intereses representativos de las partes laborales.
Por último, y antes de finalizar este apartado, resulta indispensable llamar la atención sobre los efectos que supuso el proceso de constitucionalización de los derechos laborales para la funcionalidad del Derecho del Trabajo. Como se sabe, comúnmente, se ha enfocado el tema de la regulación de la relación laboral como un punto de quiebre entre dos formas de Estado de derecho: el liberal y el social; sin embargo, y aunque lo anterior no deje de ser cierto, esta distinción tiende a soterrar el tránsito de un intervencionismo legal a una normativa, como ya dijimos, de naturaleza constitucional. Si mientras en la “soberanía legislativa”, el máximo poder descansaba en la función normativa del Estado; en la “soberanía constitucional”, todas las funciones estatales, incluida la legislativa, se sujetan a un estrato más alto de derecho establecido por la Constitución30. Nótese, por tanto, que esta novedad es capital, pues, a parte de afectar la posición de la ley en el sistema jurídico-formal de fuentes, viene a emancipar, por decirlo de algún modo, la función del Derecho del Trabajo de la discrecionalidad del Estado. Así, el antiguo todopoderoso Estado que debía “inventar”, a través de la ley, una solución para el conflicto de intereses capitalistas se halla sometido a los márgenes establecidos por la formalización constitucional del conflicto, es decir, entre la libertad de empresa y los derechos fundamentales del trabajador31. Esta sola consideración, como veremos más adelante, puede ser la clave para entender la funcionalidad del ordenamiento jurídico regulador de las prestaciones de trabajo subordinadas y remuneradas en tiempos actuales.
3. DE LA PRODUCCIÓN EN SERIE A LA PRODUCCIÓN FLEXIBLE: ¿UN NUEVO MODELO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA?
El éxito del modelo de producción en serie descrito, en cuyo seno se engendró el Derecho del Trabajo, se debe entender desde la satisfacción de necesidades y la concurrencia de condiciones históricamente concretas. Este modelo, como ya se dijo, al tiempo que perseguía el incremento de la productividad, que por lo demás resulta ser el objeto principal de todo sistema de acumulación de capital, en el marco de un proceso de producción, por primera vez en la historia, mecanizado y a gran escala, instituyó una forma específica de control económico y social: la gran empresa estructurada según los principios de integración vertical y la división del trabajo, social y técnicamente institucionalizada. En esta medida, las empresas articulaban su estrategia de competencia para alcanzar una porción de mercado, produciendo grandes lotes de un determinado producto mediante la creciente mecanización de las diferentes fases de la producción.
Sin embargo, con la llegada de un nuevo paradigma tecnológico, organizado en torno a las tecnologías de la información (entre otras, téngase en cuenta a la microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones32), con el advenimiento de una economía cada vez más competitiva a causa de la apertura de los mercados y con la indiscutible saturación de algunos mercados de productos, en los últimos tiempos se ha cuestionado la viabilidad del modelo de producción en serie a efectos de asegurar una mayor rentabilidad de la inversión empresarial. Así, la necesidad de adecuar los procesos de producción y distribución a las variaciones del mercado, tanto desde una perspectiva cuantitativa (cantidades producidas) o desde una cualitativa (preferencias de consumidores), junto a la necesidad organizativa de adaptarse a los cambios de insumos tecnológicos, parece impulsar la transición hacía un modelo de producción flexible. Se busca con ello, al tiempo que derrumbar la producción en serie debido a su excesiva rigidez y a su alto costo para las características de la nueva economía, hacer frente a la incertidumbre causada por el rápido ritmo de cambio en el entorno social, económico y tecnológico del cual forma parte la empresa. Ahora bien, como es lógico pensar, este reacomodo en curso no es neutro respecto del fenómeno del empleo, y ha de materializarse, por el contrario, en el consiguiente cuestionamiento de las formas clásicas de organización del trabajo y de producción taylorista. De hecho, ya en el momento presente se pueden identificar algunas corrientes de pensamiento que, como la sociológica, han puesto de manifiesto que las estrategias flexibles de las direcciones empresariales se concentran fundamentalmente en dos aspectos: i) la reestructuración del proceso de trabajo y ii) la descentralización productiva33.
3.1. La discontinuidad histórica de la producción flexible
Antes de entrar al análisis concreto de los efectos de la producción flexible sobre el empleo, conviene, por cuestiones metodológicas, detenerse en la configuración compleja del nuevo paradigma económico productivo. Más todavía, si se sabe que un estudio superficial del fenómeno bien puede inducir a errores de bulto en la valoración jurídica que se haga de la realidad socioeconómica. Ahora bien, para empezar, en clave de principio, ha de aceptarse que el sistema de producción flexible, lejos de ser homogéneo en su forma de exteriorización, presenta una constitución formal errátil34. Su materialización, entiéndase, no es unívoca, sino diversa. Así, por ejemplo, en primer lugar, se reconoce la práctica de la especialización flexible basada en la experiencia de los distritos industriales del norte de Italia, cuando el volumen de la producción depende del constante cambio del mercado, aunque sin pretender el control de este. Frente a la progresiva saturación de los mercados, la creciente inestabilidad de estos y el espectacular aumento de la demanda de productos de mejor calidad y mejor adaptados a los deseos del consumidor, se trata de volver a un modelo de tradición artesanal o de confección personalizada de productos a efectos de eliminar las economías de escala y el gasto de capital fijo35.