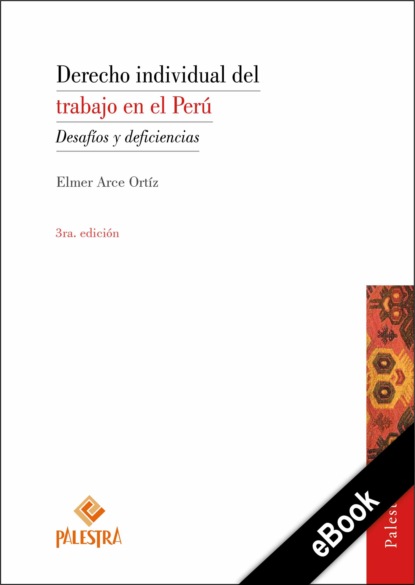- -
- 100%
- +
Pero, aun cuando la especialización flexible se vaya convirtiendo en una tendencia de la dinámica empresarial, en los últimos años se han detectado otras formas de flexibilidad que han de mantener ciertos elementos de la tradición taylorista. Por esta razón, en segundo lugar, emerge un modelo de producción flexible de alto volumen, vinculado a una situación de demanda masiva de un determinado producto, mediante la combinación de economías de escala con sistemas de producción personalizada reprogramable, que se muestran sensibles a la diversificación del mercado. Un ejemplo típico de esto es la actual industria automotriz36 que, en lugar de abarrotarse de stocks de automóviles de determinado tipo, produce la cantidad necesaria de unidades como para cubrir las necesidades de ese momento, reprogramando los robots de la misma cadena de montaje para que realicen diferentes tipos de intervenciones según el vehículo sobre el que deban actuar.
No obstante la clara diferencia entre ambos sistemas, cabe precisar que estos encuentran su punto de conexión en la mayor participación de los trabajadores en el proceso de producción personalizada, dado que las nuevas tecnologías eliminan, en principio, el sistema taylorista basado en la irrelevancia de la cualificación del obrero. La necesidad de programar sistemas informatizados o el regreso a fórmulas artesanales de producción reivindica, como rasgos de la prestación de servicios, la responsabilidad, la variedad, la autonomía, la capacidad y la identidad del trabajador, perdidas desde la introducción de las pautas técnico-repetitivas de la organización científica del trabajo37. Aunque esto sea en parte cierto, pues luego se verá que no es más que un espejismo, por cuanto involucra solo a una parte de los trabajadores, debe aclararse que también se han hallado supuestos de producción flexible sin fórmulas personalizadas. En ciertos sectores industriales, y con el ánimo de terminar con las tendencias flexibles de las prácticas empresariales, se han descubierto sistemas de producción que satisfacen una demanda muy diversificada de productos especiales, mediante una dimensión relativamente reducida de las “series”38. Es decir, se tiende a una política de adecuación de la producción al mercado, manteniendo los principios tayloristas de estandarización mecanizada del producto y de división del trabajo.
Con todo, obsérvese, resulta importante advertir que esta diversidad compleja de formas, desde las que se exteriorizan a menudo las políticas empresariales flexibles, se articula, en grados e intensidades distintas, en torno a dos lógicas: adecuación a variaciones del mercado (flexibilidad en el producto) y a cambios que afectan el proceso de producción (flexibilidad en el proceso), como es el caso paradigmático de la introducción de nuevas tecnologías que promuevan la autonomía y responsabilidad del trabajador. En efecto, tan flexible es un sistema de producción al que se incorporan ambas líneas de adecuación, como otro al que se imprimen cambios desde una de ellas. Sin embargo, a nuestro juicio, de esta constatación emerge claramente por lo menos una idea capital, a saber, que la flexibilidad es un concepto “gaseoso” que aparentemente tiene un fin que sería el de transformar en rentable el capital, pero que no se exterioriza como instrumento concreto. Aparece, por el contrario, como un instrumento difuso39. Desde esta perspectiva, la flexibilidad encuentra su antónimo en la rigidez y en la estabilidad. Depende de su adaptación al mercado o al ambiente que lo rodea, por lo que el éxito de una política empresarial flexible dependerá, entre otras razones, del hecho de que el mercado de un producto esté saturado o no, para escoger una forma específica de flexibilidad, o que la demanda de una determinada sociedad sea suficiente para responder a la oferta de la producción40. En consecuencia, no hay modelo exitoso de flexibilidad, ya que su éxito se condiciona a la configuración del mercado, donde converge el interés de acumulación, entre otros elementos. Es más, incluso, en un caso extremo donde exista una porción de mercado sin competencia y con una demanda asegurada de determinado producto, cabe imaginar que la práctica flexible podría ceder su ámbito de operatividad a un sistema de producción en “serie”, con la condición de que este último personalice la estrategia más ventajosa para la rentabilidad de la inversión.
Al hilo de esta idea, se puede ser más explícito todavía. La producción flexible no está condicionada solo por el cambio tecnológico, sino por otros factores económicos, sociales, culturales y políticos, que, como ya se dijo, también interactúan41. Por ello, pueden existir mercados con modelos de producción en masa tayloristas, aun cuando coexistan las tecnologías de la información. No se trata entonces de un mero determinismo tecnológico, sino de la creación de un marco, en cuyo seno, las fuerzas sociales escenifican confrontaciones que contienen conflictos de intereses. Lo tecnológico es importante, pero no cubre todo el espectro complejo de la realidad social, ha de mezclarse y contrastarse con innovaciones sociales, económicas e institucionales. Por lo demás, el argumento del determinismo tecnológico cae, cuando se constata que a lo largo del siglo pasado han existido innumerables avances científicos, cuya trascendencia no se asimila a la que tuvo la máquina a vapor a finales del siglo XVIII42. En suma, digamos que descubrimientos científicos han existido siempre; mientras discontinuidades históricas, esto es, rupturas con el pasado a causa de aquellos, han sido excepcionales.
Sea como fuere, lo que parece estar fuera de dudas es que el cambio tecnológico basado en la información, que se instituye en soporte del modelo de producción flexible, requiere de cambios trascendentales, o acaso de gran envergadura en el plano social, económico o político, para montar un andamiaje productivo distinto al anterior. Por ello, al margen de poner énfasis en la inestabilidad de los precios energéticos de los años setenta, en las dificultades de adaptación de la gran industria o en la irrupción en el comercio internacional de los países en vías de desarrollo43, como hechos que habrían venido a marcar la crisis de la sociedad industrial; interesa destacar más, el fenómeno de la globalización como punto de inflexión histórica que habría venido a marcar una divisoria temporal en el capitalismo44. Entiéndase, no para trazar una línea imaginaria de fin y comienzo entre un modelo de producción en “serie” a otro “flexible”, ya que el debate de la flexibilidad productiva antecede a la economía global45, cuanto para medir el peso de su actuación en la transición de un modelo a otro. Dicho a la inversa, aunque la globalización no sea causa del paso a la flexibilidad, ha de aceptarse que su dinámica condiciona el desarrollo de esta última de manera particular; tan particular, que bien podría constituir la circunstancia idónea para hablar de una transformación de gran envergadura tanto en lo social, económico, cultural y político.
A diferencia de la economía industrial, la economía global nace con la capacidad de funcionar como una unidad de tiempo real a escala planetaria, en virtud de la nueva infraestructura proporcionada por las tecnologías de la información y la comunicación. Altera las condiciones del mercado, convirtiéndolo al tiempo que, en una unidad, en “campo de batalla” de la competencia. La aldea global o el mercado único mundial, ha conseguido, a través de la imposición del libre mercado, incrementar los márgenes de la competencia empresarial hasta límites sin precedentes46. De ahí que, la clave del crecimiento económico ya no está dada por la producción ilimitada en el marco de una economía fraccionada, sino por la “invención” de mecanismos eficaces de cara a aumentar la rentabilidad empresarial cuando las empresas se enfrentan a una competencia más fuerte en todo el mundo o cuando contienden por ganar cuotas del mercado internacional. Ahora bien, resulta lógico pensar que la promoción agresiva de tal esquema tendrá como consecuencia inmediata un proceso de saturación de los mercados, por lo que las organizaciones empresariales se verán obligadas a seguir cualquiera de estas dos opciones políticas: de un lado, deben buscar mercados menos explotados comercialmente y, de otro, deben buscar sectores poco explotados, en los mercados ya saturados por el juego de una dinámica comercial intensa.
De este modo, el nuevo paradigma económico global, construido sobre la base de las nuevas tecnologías de la información, rompe con el pasado en el que abundaban las economías sectorizadas, y crea mercados nacionales libres y abiertos a la competencia. Y es, precisamente, esa ruptura con el pasado la que resalta su lógica de fenómeno estructural. Digamos que, no es solo un cambio o adaptación a la crisis, sino una transformación que ha de transportar al mundo a una nueva “era” postindustrial. No obstante ello, cabe advertir que estas nuevas circunstancias no vienen a cuestionar el sistema de producción capitalista, pues, al contrario, se subordinan a su finalidad, esto es, a su necesidad expansiva y de rendimiento de la inversión. En suma, la supuesta discontinuidad histórica que se atribuye a estos cambios de la realidad social no implica el derrumbamiento del capitalismo en términos estructurales, cuanto sí una necesaria reestructuración para su subsistencia, puesto que se convertía en tecnológicamente informacional y económicamente global, o de lo contrario, fracasaría47.
En conclusión, esta situación hace pensar que la globalización, al inyectar más vida a la competencia, viene a configurar un nuevo tipo de mercado, cuyo rasgo fundamental es el de emanciparse cada vez más de la tradicional producción en “serie”. Como en toda época de transición, las dudas y las probabilidades crecen, por lo que gran parte de los vaticinios tienden a asumir un valor relativo. Es por ello que, probablemente, hasta que el paradigma global no se finiquite, seguirán existiendo mercados vírgenes, poco explotados, o sectores de mercado, denominados nichos, en los que existan monopolios empresariales. O, incluso, pueda que ciertos mercados nunca se abran a la competencia, por ser poco rentables económicamente. Sin embargo, frente a este panorama inacabado, queda rescatar el hecho de que la presencia de mercados inmunes a la libre competencia, cada vez se restringe más en términos absolutos, y por ende el modelo de producción en “serie” como estrategia empresarial, en mercados saturados por la oferta, apunta aparentemente a la extinción. En todo caso, si existe una predicción creíble, es la de quienes señalan la tendencia hacia una competencia ilimitada en todo el mundo, que a su vez esconda tras de sí su arma principal de subsistencia: la producción flexible.
3.2. Los efectos del nuevo modelo de producción sobre el empleo
3.2.1. Una aproximacion general
El resultado de la discontinuidad histórica que, según se ha tratado de explicar, acompaña al nuevo paradigma socioeconómico, y en consecuencia al modelo de producción flexible que promueve, no puede ser otro que el de producir ciertas alteraciones sobre la realidad social, en general, y sobre el empleo, en particular. Sin embargo, al hilo de lo que ya se dijo, conviene recordar que dichos cambios no han de ser homogéneos en todo el planeta, dado que aun cuando se expanda el uso de nuevas tecnologías en una economía globalizada, la intensidad de este suceso estará marcado, en principio, por la ubicación geográfica de determinadas sociedades. Así, no es lo mismo hablar del desarrollo tecnológico en los centros de poder (EE. UU., Unión Europea y Japón), que en África o América Latina48. Es más, el desarrollo tecnológico solo será un factor si se tiene en cuenta que complementariamente juegan otros elementos como la cultura, las opciones políticas de gobierno, la tensión de fuerzas entre los sujetos laborales, las decisiones empresariales tomando en cuenta el grado de desarrollo de la competencia, etc. Entiéndase, no obstante, que estos fenómenos no contradicen el paradigma global de la información, ya que este es un suceso de mayor dimensión histórica, cuanto sí constituyen puntos de fricción que podrían desacelerar su ritmo de desarrollo en ciertas sociedades. O, dicho de otro modo, son elementos que ayudan al desarrollo de un modelo específico (en términos temporales y espaciales) dentro del marco de la libre competencia y de las nuevas tecnologías.
En este sentido, resulta ilógico, a nuestro juicio, encasillar en tipos ideales los parámetros de la estructura social que ha de presentar todo grupo humano incorporado a la era postindustrial. Hacer una abstracción en tal dirección, puede inducir a una simplificación equivocada de una realidad mucho más compleja. No debe, por ende, identificarse al nuevo paradigma global, basado en las nuevas tecnologías, con el paso automático de la producción de bienes a la realización de servicios49. Pues, aunque esta reformulación de la estructura social del trabajo sea aplicable a países capitalistas avanzados, no coincide con la realidad de los denominados países en “vías de desarrollo”, que también poco a poco abren sus mercados a la competencia global y a las innovaciones tecnológicas50. En este contexto, entonces, cabe dejar claro que una cosa es el advenimiento de un nuevo paradigma socioeconómico, en cuyo nombre se transforman todas las actividades sociales y económicas del mundo, y otra muy distinta es la recepción concreta de aquel paradigma en una determinada sociedad51. Así, las estructuras sociales serán el producto del proceso de acoplamiento de las nuevas tecnologías de la información en una economía globalizada o, lo que es lo mismo, el resultado de la incorporación de políticas flexibles, a las circunstancias específicas de cada sociedad.
Ahora bien, si de lo que se ha tratado hasta aquí es de derrumbar el mito de la sociedad de servicios como única expresión de la era postindustrial, ello no es suficiente para hacer lo mismo con la idea generalizada de que nos acercamos a una sociedad donde las ocupaciones ejecutivas, profesionales y técnicas desplacen completamente a los trabajadores no cualificados del núcleo de la nueva estructura ocupacional. Sin duda, en países como EE.UU., Japón, Reino Unido y Francia, donde los índices porcentuales de distribución del empleo indican una prevalencia del sector servicios frente al industrial (manteniendo una correlación a comienzos de la década de los 90 de 71,2% a 24,7%; de 58,4% a 33,7%; de 71,6% a 26,3%, y de 64,1% a 29,5%, respectivamente52), es obvio que se asiste a una transformación del trabajador típico, cuya cualificación resultaba irrelevante en el ámbito de la fábrica taylorista, pues la dinamicidad de este sector, su permanente necesidad de adaptación a las circunstancias cambiantes tanto del mercado como de los sistemas tecnológicos, la variedad de los servicios prestados, etc., otorga mayor significación al trabajo intelectual53. No obstante, cabe preguntarse si la emergencia de un nuevo prototipo de trabajador está condicionada a la centralidad del sector servicios dentro del mercado de trabajo o no. Esta disección, por lo demás, tiene importancia, en tanto que, como ya se ha dicho, la relevancia de las actividades de servicios en clave cuantitativa está restringida a ciertos países.
El tema no es fácil, porque como se ha razonado, al instituirse un paradigma de discontinuidad histórica, basado en una competencia ilimitada, la necesidad de flexibilidad en la producción debería alimentar la importancia del trabajador cualificado, al margen de la consolidación del sector terciario en cualquier economía. Salvando supuestos en los que el modelo de organización flexible apunte a objetivos específicos de producción y mercado, manteniendo las prácticas y principios tradicionales (recuérdese, la llamada “dimensión reducida de las series”), la introducción de nuevas tecnologías implicaría una revaloración de la autonomía del trabajador, traducible en una mayor responsabilidad y organización independiente de su propio trabajo. Por tanto, el compromiso directo de los trabajadores con el resultado de su actividad parece ser la meta de la gerencia laboral actual, en evidente contradicción con las concepciones anteriores del trabajador taylorista. Sin embargo, esta última conclusión, defendida por la escuela clásica del postindustrialismo, que bien podría asumirse como una “línea de tendencia” antes que como una verdad absoluta54, requiere por lo menos de algunos matices que relativizan su carácter imperativo55. En primer lugar, no toda afiliación a un sistema tecnológico “punta”, conlleva la eliminación de una organización del trabajo de tipo taylorista56. Por el contrario, aunque este tema lo trataremos inmediatamente, dependerá más de la estructura de los puestos de trabajo o de la idea que la dirección organizativa empresarial tiene respecto de estos. En segundo lugar, por tratarse de una “cualificación requerida”, para distinguirla de otra “adquirida” por el individuo a través de la experiencia acumulada, el tema de los recursos humanos resulta capital. Por ello, aun cuando se extienda a todo el globo el uso de tecnologías de la información, y con ellas, las corrientes flexibles, la transición a un prototipo de trabajador cualificado en países en “vías de desarrollo”, donde el acceso al conocimiento es más limitado, será más lenta. Finalmente, cabe agregar que dentro del mismo sector servicios, cada vez aumentan más las ocupaciones de los llamados servicios inferiores o de baja cualificación57.
En suma, dado que lo anterior solo confirma la complejidad de la realidad social contemporánea, así como la relatividad de los mitos construidos en torno a la flexibilidad y al nuevo paradigma económico-social, en el sentido de construir estructuras sociales y ocupacionales homogéneas, resta evaluar el impacto del que hemos denominado “nuevo modelo de producción en expansión” tanto sobre la organización de la producción empresarial, como sobre el diseño del puesto de trabajo. Precisamente, como se ha venido repitiendo, a esa necesidad nos conduce la crisis de la producción en serie y la emergencia con carácter estructural de un mercado global más competitivo, basado en las tecnologías de la información.
3.2.2. Las nuevas estructuras empresariales
El modelo organizativo-empresarial sobre el que se ha construido el Derecho del Trabajo está en crisis. El prototipo de empresa jerárquica y centralizada, de mediana o grandes dimensiones, por lo demás funcional para las necesidades de la producción en serie taylorista, identifica cada vez menos el ámbito en que la relación jurídica de trabajo despliega sus efectos. Ahora bien, en este contexto, y como signo de los tiempos flexibles, emergen nuevas formas de estructurar la actividad empresarial, cuya mayor virtud está en su sensibilidad para adaptarse a los cambios acelerados de un mercado turbulento y diversificado. Desde estas nuevas pautas técnico-organizativas, el fenómeno de la descentralización productiva constituye una técnica clave. Ya que, precisamente, como propone Cruz Villalón, “la descentralización productiva consiste en una forma de organización del proceso de elaboración de bienes o de prestación de servicios para el mercado final de consumo, en virtud del cual una empresa decide no realizar directamente a través de sus medios materiales y personales ciertas fases o actividades precisas para alcanzar el bien final de consumo, optando en su lugar por desplazarlas a otras empresas o personas individuales, con quienes establece acuerdos de cooperación de muy diverso tipo”58.
Con ello, queda claro, la tradicional rigidez de la unidad empresarial transmuta a formas fragmentadas, que bien pueden dividir el ciclo productivo o bien pueden trasladar a terceros actividades complementarias de este59. No obstante esta constatación, por lo que interesa al presente estudio, cabe resaltar la complejidad de la descentralización como fenómeno económico-social, desde dos líneas de análisis: la pluralidad de causas y la diversidad de manifestaciones. En primer lugar, si se parte del supuesto de que la causa determinante de la fragmentación sea la búsqueda de flexibilidad, tanto en su vertiente de “producto” como de “proceso”, la descentralización aparece como el instrumento ideal para adecuarse a las alteraciones del mercado y a las innovaciones tecnológicas. Pues, como es lógico, las unidades productivas de menor dimensión cuentan con mayor versatilidad y maleabilidad60. Es más, sin caer en un determinismo tecnológico, se puede admitir que las innovaciones en el campo de la comunicación e información también cumplen un papel promotor en la división del trabajo entre empresas y en la exteriorización de determinadas funciones antes centralizadas, puesto que aquellas reducen los gastos de transacción y los posibles errores que conlleva el hecho de desplazar hacia fuera parte del proceso de producción61. De este modo, lo que no se puede ocultar es que tras de ambos aspectos, el de innovación y el de reducidos gastos de estructura, se esconde la exigencia de competencia como elemento fundamental del paradigma económico global. Resulta difícil, sin embargo, a riesgo de ensalzar equivocadamente esta vertiente fisiológica de la descentralización, descartar de plano otras motivaciones, más bien de corte patológico, que también podrían, de modo convergente o excluyente, actuar como causas hacia la tendencia a la fragmentación de la empresa. Se ha dicho que entre otros motivos aparte de los meramente productivos, se busca reducir al mínimo los costes inherentes al factor trabajo, a causa de la existencia de mano de obra externa a menor precio; contrarresta la capacidad de control, la fuerza contractual y la política del movimiento sindical, tradicionalmente vertebrado en torno a las empresas de grandes dimensiones; se pretende eliminar la aproximación salarial entre trabajadores cualificados y no cualificados, en cuanto que al expulsarse al exterior tareas exentas de especialización, no existen referentes de comparación62.
De otro lado, en segundo lugar, se verifica que el proceso de descentralización de la actividad productiva presenta una pluralidad de manifestaciones, por lo que desde la perspectiva jurídica responde a múltiples modalidades de contratación, ya sea entre empresas o con personas individuales63. Destacan a título ejemplificativo, entre otras, la contratación para la realización actividades complementarias de carácter especializado mediante empresas de servicios complementarios (ESC), la posibilidad de dirigir la labor de comercialización de productos y servicios de otras empresas vía la franquicia, el trabajo a domicilio o teletrabajo, el trabajo autónomo, la prestación de servicios de gestión de personal por una empresa de servicios temporales (EST), etc. Sin embargo, si se mira bien esta maraña de ejemplos, todos responden a un efecto “centrífugo” de la descentralización, pues su estructura está presidida por una idea de desmembración de la empresa. Y, precisamente, por esta razón, lo dicho no es más que una verdad a medias, ya que existen otras fórmulas descentralizadoras que al efecto “centrífugo” agregan el llamado efecto “centrípeto”. El caso paradigmático de estas formas es el grupo de empresas, en tanto que en el converge el fenómeno de desmembración de la gran empresa (fragmentación), en unidades productivas más pequeñas con personalidad jurídica propia, junto a una paralela coordinación de la dirección económica de todas ellas (concentración).
Ahora bien, aun cuando la descentralización de la producción implique comúnmente, como se ha señalado, un proceso de fragmentación del ciclo productivo o de exteriorización de labores complementarias a este, no se puede negar que en forma simultánea al fenómeno anterior se constata en la realidad empresarial una tendencia importante hacia la “descentralización interna”64. La diferencia radica en el hecho de que este último fenómeno no conlleva la división jurídica ni económica de la empresa, que se mantiene en un régimen de unidad, sino supone la creación de unidades productivas autónomas o centros de trabajo con cierto grado de independencia funcional, que se traduce tanto en los niveles de autoorganización como de capacidad productiva propia. Obsérvese que la independencia de estas unidades es solo técnico-organizativa, en cuanto van a estar dotadas de amplia libertad para alcanzar los objetivos económico-productivos, previamente determinados en la unidad empresarial.
Siendo los anteriores los efectos más llamativos de alteración de la realidad social subyacente al Derecho del Trabajo, en cuanto inciden directamente sobre la estructura organizativa empresarial, cabe aclarar que no son los únicos que se vienen produciendo. También, con carácter directo, la descentralización ha venido a producir efectos sobre la figura del trabajador. Así, al igual que la empresa taylorista, jerárquica, centralizada y de grandes dimensiones, entró en crisis; el prototipo de trabajador intensamente subordinado al poder de dirección empresarial, empleado a tiempo completo y con contrato de naturaleza indefinida, va desapareciendo a ritmo acelerado. En esta línea, la exteriorización de ciertas actividades, sobre todo realizables por una persona, y el consiguiente “adelgazamiento” de las empresas, ha provocado el aumento del empleo autónomo o parasubordinado65. Las nuevas formas de contratación, basadas a menudo en los tradicionales contratos de obra y/o locación de servicios e incentivadas por las nuevas tecnologías, inducen actualmente hacia una alteración del contenido típico de la subordinación. La desaparición de ciertos rasgos antes típicos de las relaciones sociales de trabajo (en especial, duración indeterminada, tiempo completo, prestación dirigida a un solo empleador y realizada en el propio centro de trabajo66), y la innegable emergencia de fórmulas de contratación temporal o a tiempo parcial, dificultan el deslinde de lo que es laboral, de lo que no lo es. Por lo demás, esta situación ha sido más clara en los supuestos de teletrabajo o trabajo a distancia, donde, por ejemplo, la jurisprudencia española ha debido desprenderse de una noción rígida de dependencia jurídica, para dar cabida a estas nuevas formas de trabajo en la protección de la regulación social67. Sin embargo, pese a la actuación jurisprudencial en tal sentido, el aumento desmedido de las llamadas “zonas grises”, o casos de difícil solución, como producto de las nuevas fórmulas descentralizadoras y de la complejidad de los actuales medios de comunicación, ha puesto de manifiesto las deficiencias del concepto unívoco del contrato laboral para cobijar la realidad diversificada del trabajo contemporáneo, produciéndose así el fenómeno que se ha venido a bautizar con el nombre de “el discreto retorno del arrendamiento de servicios”68.