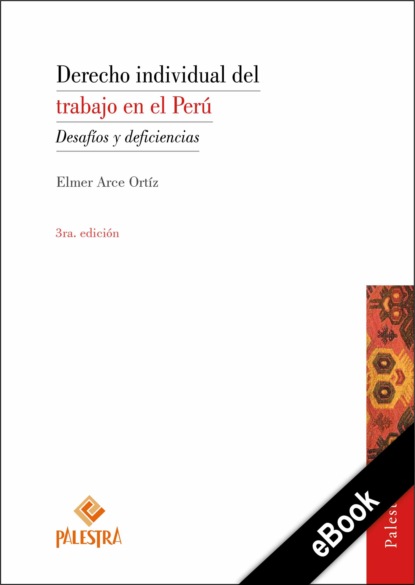- -
- 100%
- +
Finalmente, aun cuando uno de los signos de los tiempos actuales sea precisamente el retroceso de los márgenes de actuación del Derecho del Trabajo, el panorama que subyace a esta situación, a modo de telón de fondo, es todavía más complejo. En efecto, del análisis propuesto se constata que la estrategia de organización de la empresa flexible, sobre todo en los casos de exteriorización de actividades accesorias al ciclo de producción, lleva a menudo aparejada una concepción no solo bipolar sino también excluyente de beneficios respecto del mercado de trabajo. Su construcción, si se mira bien, parte de una noción dual de la figura del trabajador: el trabajador básico, interesado ideológicamente en los objetivos del empresario, y el resto de los trabajadores, desechables y marginales desde el punto de vista de la producción y los beneficios69. Como es lógico, si asumimos que las decisiones descentralizadoras, antes que tecnológicas, son decisiones de tipo económico, habría que convenir que aquellas parten de un análisis de rentabilidad del capital, de costo/beneficio, por lo que resulta difícil creer que una empresa transfiera al exterior labores que le sean rentables financieramente. Por ello, las tareas típicas a externalizar serán usualmente las que se reputan como accesorias al ciclo de producción o como no estratégicas70. Es más, a esta razón, que intenta explicar el proceso de fragmentación de la figura del trabajador, se puede agregar otra, que es la de conseguir para la empresa mayor flexibilidad en el producto. De este modo, se tratará de aislar a los trabajadores “periféricos” del “núcleo”, esto es, de hacerlos prescindibles, a fin de adaptar permanentemente el número de trabajadores a la producción empresarial, según las fluctuaciones del mercado. En consecuencia, dentro de esta línea de razonamiento, es evidente que los trabajadores pertenecientes al “núcleo” realizarán los trabajos claves, a la vez que gozarán de estabilidad y seguridad en su empleo; mientras los “periféricos”, además de estar alejados del núcleo y, por ende, de la mayor rentabilidad, cumplirán las tareas de menor trascendencia social y económica71.
Se puede alegar en contra de esta postura que existen actividades que se transfieren al exterior de la empresa y no por ello son de menor trascendencia social, tal como ocurre con empresas o personas que brindan servicios especializados en altas tecnologías. Es verdad, este puede constituir un ejemplo de excepción a la regla propuesta del efecto polarizador de la descentralización. Y aun más, no se niega que existan otras actividades que tampoco encajen claramente en el modelo de “núcleo-periferia”. Sin embargo, cabe apuntar que en la mayoría de estos casos también existe una explicación de contenido económico, en el sentido que los elevados costos de ciertas actividades bien constituyan parte del ciclo productivo o bien no, podrían ser determinantes para optar por su exteriorización. Me explico, si se centralizan las tareas costosas en virtud de su alta especialización, de su complejidad o de su peculiar mantenimiento, es lógico que los márgenes de rentabilidad se reduzcan por los gastos permanentes en capital fijo y en capacitación continua de recursos humanos, siendo más beneficioso en estos casos la transferencia de tales tareas al exterior de la empresa.
Para terminar, del análisis precedente se puede deducir que alrededor del núcleo caracterizado por la especialización y capacitación de sus trabajadores, se forman especies de círculos concéntricos periféricos que a medida que avanzan decaen en importancia con el natural aumento de la precariedad. Así, en los círculos más alejados del núcleo, conformados por trabajadores dedicados a tareas de poca relevancia social y de baja o media cualificación, los niveles de inseguridad y temporalidad en el empleo serán mayores que los de los círculos más cercanos. Sin embargo, hay que tener presente por ahora, con cargo a dar cuenta luego, que la estrategia de exteriorización de funciones de la empresa no es el único camino para engrosar el sector de la periferia, pues ello equivaldría a decir que todos los trabajadores de la empresa que concentra las actividades estratégicas, en términos de rentabilidad, son parte del núcleo. Nada más lejos de la verdad, pues la noción de periferia puede ser extensiva a trabajadores que aun cuando realizan labores internas a la empresa (no exteriorizadas), estas posean un menor grado de relevancia que las que cumplen los trabajadores “básicos” o del “núcleo”72. Con todo, se puede concluir que los trabajadores periféricos no presentan homogeneidad alguna, ya que, por el contrario, la nueva figura del trabajador se manifiesta a través de diversas tipologías que bien los alejan o bien los acercan más al núcleo. Tipologías variables estas, que expresan por sí solas los distintos intereses de quienes prestan sus servicios a otro y, por ende, los diversos matices del conflicto capital/trabajo en el sistema de relaciones laborales contemporáneo73.
3.2.3. Las nuevas formas de organizar el trabajo
Si el recurso al fenómeno de la descentralización empresarial apunta, básicamente, a la consecución de flexibilidad en el producto, así como en el proceso, en tanto permite disponer del número adecuado de trabajadores a las variaciones del mercado y adaptar el proceso de producción de un bien a los cambios tecnológicos; el debate sobre el diseño del puesto de trabajo, igualmente parte de la necesidad concreta de alcanzar ambos objetivos, aunque de modo directo, con un acento mayor en el segundo. Es verdad que su estudio no merece tanta importancia por su novedad, ya que las primeras iniciativas empresariales de abolir el trabajo repetitivo introducido desde la organización científica del trabajo se retrotraen a la década del 60, como por su creciente utilización en el proceso productivo contemporáneo inserto en el nuevo paradigma tecnológico-global74. Sin embargo, esta línea de desarrollo empresarial sustentada en el impulso que otorga la innovación tecnológica al proceso de producción, así como la búsqueda de un perfil más competitivo, cabe calificarse, principio, de relativa y difusa. Así, en muchas partes del mundo, la expansión tecnológica no ha significado, en términos absolutos, la emergencia de un trabajador autónomo, responsable y polifuncional, distinto al que existió en la etapa taylorista, puesto que como ya se comentó, influyen otros elementos históricos que desvanecen el determinismo de las nuevas tecnologías (léase, capacidad de recursos humanos, conflictividad sindical, conformación competitiva del mercado, políticas estatales, cultura, etc.). Es más, como prueba de ello, estudios de campo en la propia Unión Europea, arrojan resultados diversos en el desarrollo de nuevas formas de organización del proceso de trabajo, dependiendo de las realidades concretas de cada país miembro75.
Ahora bien, teniendo en cuenta los matices propuestos, el punto de inflexión del nuevo esquema organizativo del puesto de trabajo en expansión, se ubica en el replanteamiento de las fórmulas jerárquicas del sistema tradicional. La exigencia de una rígida obediencia a las instrucciones impartidas por la dirección de la empresa deja paso a un sistema donde el trabajador cuenta con mayor autonomía, al tiempo que se le exige como contrapartida una superior responsabilidad y organización independiente del propio trabajo76, como medio indispensable para introducir, de la mano de los cambios tecnológicos, modificaciones constantes al proceso de producción. Con ello, surge un trabajador desespecializado, pero en lugar de disperso, se transforma en especialista multifuncional. Ahora bien, en términos aproximativos se puede decir que el paradigma de estas nuevas formas organizativas es el “toyotismo”, nacido en las fábricas automovilísticas japonesas y luego expandido a EE. UU y Europa, que pretende desde una óptica técnica evitar el desperdicio de tiempo, materiales y costos. Es por ello que se construye principalmente entorno a dos pilares, pues, de un lado, utiliza un sistema de suministro “justo a tiempo”77, en el que los bienes se producen y se distribuyen justo a tiempo para ser vendidos, pudiendo de esta forma adaptarse a los requerimientos del mercado sin mantener ningún producto en stock; mientras, de otro, fomenta la participación de los trabajadores en el proceso de producción, a través de grupos autónomos o de equipos dotados de gran iniciativa y autonomía de decisión en el taller78, con el objeto de que estos gocen de canales adecuados para transmitir e intercambiar el conocimiento acumulado como fruto de su experiencia en la empresa. En efecto, de lo que se trata es de eliminar los aparatos de gestión demasiado formalizados, así como las jerarquías burocráticas, en la búsqueda de innovación del conocimiento y de procesos eficaces en la aplicación de las nuevas tecnologías79. Por lo demás, como es lógico, en un sistema económico donde tanto la innovación como la adaptación a las fluctuaciones del mercado son elementos cruciales para la competitividad y rentabilidad de la empresa, la habilidad organizativa para aumentar los puentes de conexión con sus trabajadores se convierte en la base de lo que se conoce como la “empresa innovadora”80.
Todo ello, reténgase, influye de manera puntual sobre la relación de trabajo, alterando la rigidez de las tradicionales condiciones de empleo. Desde esta perspectiva, la jornada, el horario, el lugar de trabajo y el modo de la prestación de servicios se hacen más flexibles. Y con ello, el poder de dirección empresarial se convierte en menos intenso. Situación esta que, como en el caso de la descentralización, contribuye a desdibujar todavía más los límites del ámbito de protección personal del Derecho del Trabajo81. En consecuencia, la figura del trabajador, nuevamente en nombre de la flexibilidad, como instrumento indispensable para asegurar el principio de rendimiento empresarial, y difícilmente en nombre de una revaloración de la persona del trabajador, asume tantos contornos como el número de rasgos tipológicos de las nuevas formas de prestación de servicios. Digamos que, el trabajador tiende a convertirse en un sujeto colaborador de la dirección, en cuyo caso rompe la tradicional división taylorista del trabajo, a cambio de obtener mayor responsabilidad, variedad, autonomía, capacidad, identidad y, sobre todo, estabilidad82 en las labores que desempeña.
Con todo, y tal como se dijo al comienzo de este apartado respecto de las nuevas fórmulas de organizar el trabajo, el “toyotismo”, aun cuando puede encarnar la tendencia actual83, antes de ser el ejemplo de la generalidad, lo ha sido de la excepción. En efecto, probablemente es uno de los pocos casos en los que se ha logrado un sistema integral de flexibilidad en el proceso de producción, en el sentido de que supone una emancipación, por no hablar de antagonismo, casi total del modelo rígido auspiciado por la organización taylorista. Sin embargo, cabe aclarar que esta revolución en la gestión de mano de obra japonesa no involucra a todos los trabajadores de la denominada “Ciudad Toyota”, sino, por el contrario, selectivamente a un grupo de trabajadores84. Es decir, basa su organización en un núcleo central de producción, así como en una red de proveedores, reproduciendo la dualidad “núcleo-periferia” a la que nos referíamos antes. En suma, solo se reestructuran las tareas de quienes tienen cierto nivel de especialización y que, por esta razón, son capaces de innovar y de transferir a la organización su conocimiento85.
De otro lado, un segundo efecto de la virtual situación excepcional del “toyotismo”, se halla en el sentido parcelario con que se ha entendido la flexibilidad en el proceso. En la actualidad, no parece correr en el mismo sentido la transformación de las tareas que promueven la autonomía y capacidad del trabajador, con la transformación en el horario de trabajo, la jornada o la flexibilidad en supuestos de movilidad funcional y/o geográfica. Aunque deberían tener un desarrollo paralelo, solo estas últimas son las más preferidas por las estrategias empresariales. Quizá ello se deba a que la tendencia que encabeza el modelo flexible es antes de producto, que, de proceso, y en este sentido se utilizan ciertos elementos del segundo para conseguir los objetivos del primero. Dicho de otro modo, resulta más rentable para reducir costes a corto plazo, la utilización de trabajadores a tiempo parcial o con contratos a plazo fijo como mecanismo de adaptación a las fluctuaciones cualitativas y cuantitativas del mercado86, que la introducción de nuevas formas de organizar las tareas de los mismos en relación con los avances tecnológicos. En definitiva, es más fácil ajustar continuamente el número de trabajadores a las variaciones del mercado engrosando la periferia con trabajadores versátiles, como sucede por ejemplo en la descentralización, que hacerlo desde cambios en el contenido de la propia labor.
4. LA FUNCIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO EN EL NUEVO CONTEXTO
Ante los fenómenos genéricamente descritos parece obvio admitir que el contexto socioeconómico, en cuanto presupuesto histórico sobre el que se edificó tradicionalmente el Derecho del Trabajo, viene sufriendo profundos cambios. Como se ha dicho, la sustitución del modelo de producción conduce a una alteración de la realidad social subyacente a la norma jurídica, que por lo demás obliga a esta última a calibrar nuevas respuestas con el objeto de preservar su eficacia. En esta lógica, y a modo de conclusión, al nuevo esquema ha de atribuirse por lo menos dos características principales. En primer lugar, desde una perspectiva orgánica, resalta el carácter estructural de los cambios que les viene aparejado por su pertenencia a un nuevo paradigma socioeconómico, global e informacional. Dichos cambios, aunque por ahora se sitúan en una etapa de transición, han de normalizarse y expandirse debido a la discontinuidad histórica que supone la innovación tecnológica en el marco de una economía global. En segundo lugar, desde una línea de acción dinámica, las transformaciones descritas encuentran como punto de convergencia la fragmentación y/o diversificación de los sujetos laborales. La figura del empleador taylorista deja de tener una condición política centralizada en una unidad empresarial autónoma, por efectos básicamente de la denominada descentralización productiva; mientras, el trabajador de ser homogéneo y fungible en su perfil industrial, pasa a convertirse en heterogéneo, ya sea desde su personalización o desde su pertenencia a un colectivo con intereses específicos, e incluso, a veces, en infungible, por cuanto su cualificación le permite gozar de cierta estabilidad.
Hay que aclarar que la tendencia a la diversificación provocada por los cambios estructurales mencionados se ha visto complementada también por un fuerte cambio social impulsado desde el desarrollo actual del sistema democrático. Es decir, a las nuevas formas de organización empresarial como a las nuevas formas de organizar el trabajo auspiciadas por la producción flexible, se suma, como elemento de segmentación, un contexto de mayor apertura social. Por ejemplo, la incorporación masiva de la mujer o de un gran contingente de estudiantes al mercado de trabajo87, ha venido a inyectar nuevos intereses laborales específicos, cuyo resultado no es otro que el de fragmentar aún más la figura del trabajador. De este modo, entiéndase, la fragmentación actual de la clase trabajadora, como proceso tendencialmente opuesto a su tradicional concepción homogénea, no solo supone una diversificación meramente subjetiva, sino también la emergencia de intereses colectivos específicos y demandas diferenciadas. Por ello, este fenómeno de cambio estructural en la conformación de la fuerza de trabajo ocasiona una gran dificultad de agregación de intereses y reivindicaciones, siendo posiblemente uno de los motivos de la crisis del sindicalismo en la actualidad88.
Es cierto que ello no implica que la realidad social del mercado de trabajo presentó siempre una homogeneidad absoluta, pues tras la naturaleza laboral de una prestación podían esconderse multitud de singularidades y, por ende, de intereses. A la inversa, la diversidad en orden a los sujetos, al objeto o al modo de cumplir la prestación (trabajo de mujeres, menores, deportistas profesionales, extranjeros, de servicio doméstico, artistas, etc.) es inherente a la realidad social materia de regulación jurídico-laboral, sin embargo, ella configuraba en el pasado la regla de excepción89. La mejor prueba de esta constatación son las legislaciones de Derecho del Trabajo que, hasta ahora, se construyen sobre la base de una regulación bipartita: de un lado, regulación común y, de otro, regulaciones especiales, que por sus peculiaridades demandan tratamientos específicos. No obstante la eficiencia de este esquema en un modelo de producción en serie, propio de la era industrial, se ha visto cuestionado con el advenimiento de un nuevo modelo productivo. Como se ha reiterado, la producción flexible, las nuevas tecnologías, el nuevo tejido social, entre otros fenómenos, ha provocado la inversión de la regla general mediante la emergencia y proliferación de formas de empleo específicas que devienen en formas periféricas o marginales, entre las cuales destacan los trabajadores excluidos del núcleo productivo por la vía de fórmulas “atípicas”, en cuanto se apartan del prototipo de trabajador industrial, subordinado y por cuenta ajena, contratado a tiempo completo así como a plazo indefinido90. Es decir, en este contexto, se acentúa la segmentación de la figura del trabajador, convirtiendo la excepción en regla general.
Ahora bien, no solo la realidad social y sus fuerzas son las que han generado tales consecuencias, pues también ha de imputarse la disgregación actual de la figura del trabajador a las opciones político-organizativas de la denominada “normativa laboral flexible”. El correlato de la producción flexible en la legislación sea laboral, mercantil o civil, ha sido el de crear y/o reactualizar mecanismos jurídicos de naturaleza “atípica” (léase, contratos temporales, a tiempo parcial, teletrabajo, trabajo a domicilio, subcontratación, relaciones triangulares de empleo, etc.), dispensando al sujeto prestador del servicio, a lo más una protección atenuada respecto de la prestación típica de trabajo91. En esta lógica, lo atípico se ha entendido precario92, poniendo en serio riesgo el desarrollo equilibrado entre el principio de acumulación y el de mejora de las condiciones de trabajo. La superación del conflicto de intereses de los sujetos laborales, en tanto funcionalidad intrínseca e histórica del Derecho del Trabajo, se ha visto zanjada por la preeminencia del principio de rendimiento empresarial, a través de medidas de flexibilidad a bajo costo. Por eso, la funcionalidad actual del Derecho del Trabajo parece estar en la pacificación del conflicto social entre capital-trabajo, ya no desde el principio de protección del trabajador, sino desde una perspectiva meramente económica, por cuanto tiende a lo que se ha dado en llamar “naturalización de la economía”93. Ello, por lo demás, aparte de fragmentar aún más en términos reales a la clase trabajadora, retrasa la flexibilidad en el proceso, entendido en su vertiente de diseñar puestos de trabajo adaptables a las innovaciones tecnológicas. La estrategia de aumentar la rentabilidad del capital a corto plazo, como ya se dijo, enfatiza el papel de los costos del factor trabajo y la facilidad en el ajuste de plantillas (flexibilidad en el producto)94, en detrimento de políticas de formación, motivación y cooperación de los agentes laborales implicados (signos de la flexibilidad en el proceso).
La función original del Derecho del Trabajo, decíamos al iniciar este trabajo, fue una función doble por suponer al mismo tiempo la función protectora del trabajador y la función de racionalizar el conflicto entre capital y trabajo a efectos de conservar el orden social establecido. Sin embargo, como también se dijo, el acento en la función protectora como mecanismo de pacificación del conflicto, fue una opción político-organizativa en un determinado espacio y tiempo históricos. Ahora bien, en atención a los cambios ocurridos en la realidad social subyacente al derecho, resulta imposible mantener una postura funcional de corte unilateral que proteja los intereses, de los trabajadores o bien de los empleadores. En todo caso, más allá de tratamientos asimétricos que evadan el sentido dialéctico del Derecho del Trabajo, debe reafirmarse su funcionalidad desde una lógica conciliadora entre el principio de conservación y rendimiento empresarial y el de protección de las condiciones de empleo del trabajador. Es bien sabido, en este sentido, que el principio protector, esto es, la necesidad de compensar la lógica debilidad del trabajador frente al empleador, como único instrumento de superación del conflicto, está en crisis95, por lo que habrá que indagar otras formas de solución de este. Digamos, en suma, que el principio de protección no puede desaparecer, en la medida que el conflicto de intereses capitalistas persista, pero también es cierto que habrá de matizarse con el principio de rendimiento.
Ahora bien, la función transaccional o conciliadora de intereses que se reconoce al Derecho del Trabajo en un nuevo contexto socioeconómico nos conduce al gran problema de su “imparcialidad”. ¿Es imparcial el legislador laboral cuando legisla alguna institución jurídica? ¿Son imparciales las partes sociales cuando suscriben convenios colectivos? Este, diríamos, es el quid de la cuestión. Y lamentablemente, el Derecho del Trabajo pierde imparcialidad frente a dos fenómenos concretos: 1) Los fines o principios que organizan un orden jurídico y 2) La presión de los poderes sociales y políticos. En este análisis, converge la sociología y la filosofía jurídica.
Sin duda, la integración social de todos aquellos que presten servicios a otros (subordinados y autónomos) debe ser la función del Derecho del Trabajo. Sin embargo, alcanzar esta finalidad supone que el legislador entienda que la finalidad del sistema jurídico peruano es alcanzar la libertad de la persona o la dignidad de esta (artículo 1 de la Constitución) y, además, que el legislador cumpla su rol integrador sin que los poderes sociales y políticos lo condicionen. Por lo demás, las mismas partes cuando negocian sus intereses deben perseguir una misma finalidad, que no puede ser otra que construir un ser humano libre, dueño de su propio plan de vida, porque de lo contrario ambas tratarán de imponer sus intereses de un modo radical e irracional desprovisto de un referente o marco institucional. La finalidad de un sistema jurídico aporta unidad y coherencia a la solución del conflicto. Aquí juega el aspecto valorativo del derecho.
Por lo demás, esta línea de acción político-social ya no ha de sustentarse necesariamente en la presencia de un Estado con perfil paternalista, que ha podido caracterizar durante mucho tiempo al llamado Estado providencia96, en la medida que el conflicto de intereses ha de enfocarse desde una lógica político-democrática, donde el texto de la Constitución Política reconozca el conflicto y dispense los márgenes de una solución simétrica que asegure la subsistencia de los intereses en juego. Dicho en otras palabras, al ser la Constitución el punto de convergencia de los distintos intereses sociales dirigidos hacia el valor dignidad o libertad, su interpretación debe partir de una postura conciliadora que tienda a la preservación tanto de la libertad de empresa como de los derechos sociales del trabajador, en aras de su mayor integración social97. De este modo, la funcionalidad del Derecho del Trabajo ya no descansa en la mayor o menor fuerza del Estado para imponer autoritariamente un solo principio a efectos de encerrarse en la ciega defensa de este, sino, por el contrario, en el imperativo constitucional de proporcionar la debida cohesión social, en un contexto cada vez más fragmentado y diversificado98.
Me queda claro que, en este marco constitucional, la legislación laboral habrá de lograr su función de equilibrio sin ninguna duda. El legislador no podrá priorizar el interés de los trabajadores anulando o rechazando el interés económico del empleador. Pero, además, los sujetos laborales tampoco podrán llegar a acuerdos que violen la Constitución en uno u otro sentido. Tampoco un juez podrá hacer una interpretación inconstitucional. Quizá la conciliación de intereses, mediante el diálogo y el consenso de las partes sociales, así como su pacto de fomentar la libertad del ciudadano trabajador, será el único camino para preservar la Constitución.