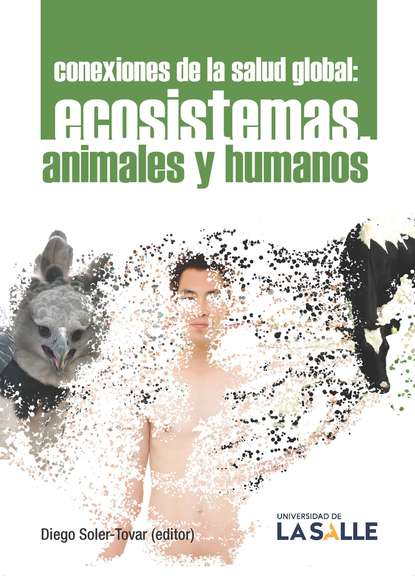- -
- 100%
- +
Barrera de especies e interfaces
Se denomina barrera de especie a la dificultad o imposibilidad para que un patógeno pase de una especie de vertebrado a otra, debido a la especialización genética de estos —diferencias metabólicas y en la expresión de receptores—, los cuales están adaptados a una sola o unas cuantas especies. Este hecho permite que el patógeno se reproduzca en esas determinadas especies. Sin embargo, algunos de ellos pueden infectar especies de vertebrados similares o no, debido a que comparten alguna característica en común por su cercanía filogenética (figura 1) (Montenegro et al., 2010; Osofsky et al., 2005; Ruiz-Sáenz y Villamil-Jiménez, 2008; Soler-Tovar et al., 2010; Conrad, Meek y Dumit, 2013).
FIGURA 1
ESPECIES ANIMALES QUE PUEDEN PRODUCIR EL “SALTO” EN LA BARRERA DE ESPECIES:
A) CERDO DOMÉSTICO (SUS SCROFA DOMESTICO); B) TINGUA MOTEADA (GALLINULA MELANOPS)

Nota. El estrecho contacto de especies animales silvestres y domésticas en entornos urbanos, periurbanos y rurales o en agroecosistemas y ecosistemas naturales, por acción directa o indirecta del hombre, puede facilitar el “salto” en la barrera de especies, lo cual puede ocurrir entre aves silvestres, como la tingua moteada (Gallinula melanops), y los patos domésticos (Anas spp.), con la posible transmisión de virus de influenza (b); o entre mamíferos silvestres, como el pecarí de collar (Pecari tajacu), y los cerdos domésticos (Sus scrofa domestica), con la posible trasmisión de Leptospira spp. o Brucella spp. (a), en la que dichos patógenos tienen potencial zoonótico.
Fuente: Soler Tovar (2014).
Ese “salto” en la barrera de especies se facilita por la invasión del hábitat natural del hospedero vertebrado natural o silvestre por los humanos (por ejemplo, consecuencia de la expansión de la frontera agrícola). Ejemplos de enfermedades que hayan aparecido en brotes por esta causa se encuentran la enfermedad de Nipah y hantavirus, entre otras (tabla 1) (Lloyd-Smith et al., 2009; Ruiz-Sáenz y Villamil-Jiménez, 2008; Paige et al., 2015).
Experiencias para aproximarse al entendimiento de las interfaces
Una de las aplicaciones más importantes que ha dado el comprender las interfaces es el control de la influenza aviar altamente patógena (IAAP) y las contribuciones que se han generado ante una posible pandemia. Esto permite hacer hincapié en la necesidad de aumentar esfuerzos para reducir los riesgos asociados con agentes patógenos zoonóticos y enfermedades de origen animal, a través de la colaboración cruzada de sectores, lo cual es un factor de éxito si se hace de manera sostenida en el tiempo (Anderson et al., 2010; FAO, OIE y OMS, 2010; Osofsky et al., 2005; Nelson y Vincent, 2015).
Otra experiencia es la que desarrollaron Tschopp y colaboradores (2010), quienes realizaron un estudio en la interfaz ganado, animales silvestres y pastores en Etiopía. Allí la tuberculosis bovina, causada por Mycobacterium bovis, es una enfermedad endémica de los bovinos y se desconoce su posible efecto sobre los humanos. Realizaron pruebas de tuberculina en los bovinos y pruebas bacteriológicas y serológicas en los pastores y los animales silvestres, de lo cual concluyeron que la prevalencia de tuberculosis bovina es baja, pero la de otras especies de micobacterias, como M. terrae y del complejo M. avium, es alta. Con esto se resalta la importancia de investigar el papel de dichas especies y los animales involucrados en la infección de humanos (Osofsky et al., 2005).
Por otro lado, Brook (2010), en Canadá, incorporó las observaciones de los granjeros y las prácticas de alambrado de alimento almacenado, como el heno, para prevenir la transmisión de la tuberculosis bovina entre el ganado y los alces y venados silvestres. No obstante, a pesar de los avances alcanzados en la región para prevenir la enfermedad, las barreras físicas por sí solas no protegen al ganado o a los ungulados silvestres de la tuberculosis.
Además del trabajo de campo y de laboratorio para entender las interfaces, se han venido desarrollando modelos matemáticos que permiten abordar, al menos teóricamente, la compleja dinámica de las enfermedades (en especial las zoonosis), cuya ecología involucra multihuéspedes (Caron et al., 2010; Lloyd-Smith et al., 2009). Los modelos matemáticos son importantes para el desarrollo de políticas efectivas de control y de agendas de investigación (FAO, OIE y OMS, 2010; Lloyd-Smith et al., 2009). Estos modelos se enfocan en patógenos con ciclos de vida relativamente “simples” y de urgencia mundial inmediata, como la influenza (Anderson et al., 2010; Caron et al., 2010) y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), y en aquellos de transmisión cruzada entre especies, como las enfermedades transmitidas por vectores (Lloyd-Smith et al., 2009; Osofsky et al., 2005).
Tendencias de investigación de las interfaces
Las tendencias de investigación de las interfaces en el ámbito mundial se pueden categorizar en:
1. Enfermedades infecciosas emergentes y el papel de la vida silvestre.
2. Descubrimiento y desarrollo de medicamentos y resistencia antimicrobiana.
3. Salud ambiental, enfermedades respiratorias y efecto global.
4. Zoonosis parasitarias y ambiente.
5. Zoonosis transmitidas por vectores e impacto en salud pública.
6. Enfermedades transmitidas por agua y alimentos.
7. Sistemas de detección molecular, epidemiología molecular y genómica.
8. Inmunología, interacción huésped-patógeno y desarrollo de vacunas.
9. Política y construcción de capacidades.
10. Una Salud y metaliderazgo.
Dentro de los países que más desarrollan o donde más se investigan las interfaces se destacan: Brasil, Estados Unidos, Etiopía, Filipinas, Kenia, Madagascar, Ruanda, Sudán, Sudáfrica y Uganda. De aquí se observa que el aporte continental más significativo se da por África, seguido de América y Asia. Por otro lado, en cuanto a los huéspedes estudiados se incluyen la clase de aves con Columba livia, Nymphicus hollandicus, entre otras, y la clase de mamíferos con Bos taurus, Canis lupus familiaris, Gorilla gorilla, Homo sapiens sapiens, Chiroptera, Pan troglodytes, entre otros.
Con respecto a macro- y microparásitos patógenos, se destacan virus como Ebolavirus, Hantavirus, Influenzavirus, Lyssavirus, Nairovirus, Phlebovirus, entre otros; bacterias como Brucella melitensis y otras especies de Brucella, Chlamydophila psittaci, Mycobacterium spp., entre otras; y metazoarios como Echinococcus granulosus, entre otros.
Conclusiones
En 2010, la FAO, la OIE y la OMS, con el fin de generar sinergias y agendas complementarias para abordar las interfaces, propusieron una alineación estratégica tripartita llamada La colaboración FAO-OIE-OMS, cuya visión es “un mundo capaz de prevenir, detectar, contener, eliminar y responder a los riesgos para la salud animal y pública atribuibles a las zoonosis y enfermedades de los animales, con un impacto en la seguridad alimentaria, a través de la cooperación multi-sectorial y asociaciones fuertes” (FAO, OIE y OMS, 2010; Craddock y Hinchliffe, 2015).
Para aproximarse a las interfaces humano-animal-ecosistema, se deben desarrollar iniciativas con la colaboración internacional de personas e instituciones expertas para coordinar actividades locales que tengan efecto en el contexto global, orientadas al entendimiento de los riesgos para la salud en las mismas interfaces (Anderson et al., 2010; Bose, 2008; FAO, OIE y OMS, 2010; Osofsky et al., 2005). Igualmente, se debe incluir el desarrollo de estándares normativos, la comunicación pública, la detección de patógenos, la evaluación y manejo de riesgos, la construcción de capacidad técnica y el desarrollo de la investigación, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y resultados fragmentados. Además, es necesario promover el desarrollo de programas de campo que tengan en cuenta las metas del concepto Una Salud (FAO, OIE y OMS, 2010).
Al estudiar las zoonosis como parte fundamental de las interfaces humano-animal-ecosistema, es inevitable tratar el tema de la naturaleza antropogénica de los factores de riesgo que llevan a la aparición o persistencia de dichas enfermedades (Friend, 2006; Greger, 2007; Lloyd-Smith et al., 2009; Osofsky et al., 2005; Nel et al., 2015). Los humanos han alterado drásticamente los paisajes en los cuales otras especies y sus patógenos deben coexistir. Si los cambios en la actividad humana pueden causar nuevas enfermedades, otros cambios en la misma actividad deben prevenir la aparición de otras en el futuro. El reconocer que cerca de tres cuartas partes de las enfermedades emergentes se originan en el reino animal, y que la separación entre la especie humana y las demás es artificial (Bose, 2008; Friend, 2006; Greger, 2007; Lloyd-Smith et al., 2009), permite aumentar el conocimiento de la conexión entre los disturbios ambientales y las enfermedades. De aquí se destaca que el concepto Una Salud no solo incluye la salud humana y animal, sino también la planetaria (Greger, 2007).
Para progresar en el entendimiento de las interfaces y la lucha contra las enfermedades que se originan por sus alteraciones, se requiere una nueva generación de modelos que incluyan la historia de vida de los patógenos (Caron et al., 2010; Friend, 2006; Lloyd-Smith et al., 2009; Osofsky et al., 2005), lo cual es poco entendido en condiciones como las del neotrópico (Montenegro et al., 2010; Soler-Tovar et al., 2010), y que se integren de manera cruzada las especies de huéspedes y las disciplinas científicas (Anderson et al., 2010; Caron et al., 2010; Friend, 2006; Lloyd-Smith et al., 2009; Nel et al., 2015).
Definitivamente, el entendimiento de la interacción entre el ambiente, las poblaciones de animales domésticos y silvestres, las poblaciones de humanos, los vectores y los organismos patógenos permitirán la identificación de determinantes comunes de enfermedad en humanos (Himsworth et al., 2013).
Referencias
Anderson, T., Capua, I., Dauphin, G., Donis, R., Fouchier, R., Mumford, E., et al. (2010). FAO-OIE-WHO joint technical consultation on avian influenza at the human-animal interface. Influenza and Other Respiratory Viruses, 4(supl. 1), 1-29.
Asokan, G. V. (2015). Ebola viral disease: Need for augmented “One Health” approaches in Africa. Canadian Journal of Public Health, 106(2), 84.
Barrett, B., Charles, J. W. y Temte, J. L. (2015). Climate change, human health, and epidemiological transition. Preventive Medicine, 70, 69-75.
Bengis, R., Kock, R. y Fischer, J. (2002). Infectious animal diseases: the wildlife/livestock interface. Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics), 21(1), 53-65.
Bose, M. (2008). Natural reservoir, zoonotic tuberculosis & interface with human tuberculosis: An unsolved question. The Indian Journal of Medical Research, 128(1), 4-6.
Brook, R. (2010). Incorporating farmer observations in efforts to manage bovine tuberculosis using barrier fencing at the wildlife-livestock interface. Preventive Veterinary Medicine, 94(3-4), 301-305.
Burdon, J. y Thrall, P. (2008). Pathogen evolution across the agro-ecological interface: implications for disease management. Evolutionary Applications, 1(1), 57-65.
Caron, A., De Garine-Wichatitsky, M., Gaidet, N., Chiweshe, N. y Cumming, G. (2010). Estimating dynamic risk factors for pathogen transmission using community level bird census data at the wildlife/domestic interface. Ecology and Society, 15(3), 25.
Conrad, P. A., Meek, L. A. y Dumit, J. (2013). Operationalizing a one health approach to global health challenges. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 36(3), 211-216.
Craddock, S. y Hinchliffe, S. (2015). One world, one health? Social science engagements with the one health agenda. Social Science & Medicine, 129, 1-4.
Dhama, K., Chakraborty, S., Kapoor, S., Tiwari, R., Kumar, A., Deb, R. y Natesan, S. (2013). One world, one health-veterinary perspectives. Advances in Animal Veterinary Science, 1(1), 5-13.
Friend, M. (2006). Disease emergence and resurgence: The wildlife-human connection. Reston, VA: U. S. Geological Survey, Circular 1285.
Greger, M. (2007). The human/animal interface: emergence and resurgence of zoonotic infectious diseases. Critical Reviews in Microbiology, 33(4), 243-299.
Himsworth, C., Bidulka, J., Parsons, K., Feng, A., Tang, P., Jardine, C., et al. (2013). Ecology of Leptospira interrogans in Norway rats (Rattus norvegicus) in an inner-city neighborhood of Vancouver, Canada. PLoS Neglected Tropical Diseases, 7(6): e2270.
Hudson, P., Rizzoli, A, Grenfell, B., Heesterbeek, H. y Dobson, A. (2002). The ecology of wildlife diseases. Oxford: Oxford Press.
Jebara, K. B., Cáceres, P., Berlingieri, F. y Weber-Vintzel, L. (2012). Ten years’ work on the world organisation for animal health (OIE) worldwide animal disease notification system. Preventive Veterinary Medicine, 107(3), 149-159.
Lloyd-Smith, J., George, D., Pepin, K., Pitzer, V., Pulliam, J., Dobson, A., et al. (2009). Epidemic dynamics at the human-animal interface. Science, 326(5958), 1362-1367.
Montenegro, O., Roncancio, N., Soler-Tovar, D., Cortés, J. y Contreras, J. (2010). Wild animal/domestic animal interface: possible diseases shared between populations of collared peccary (Pecari tajacu) and domestic pigs (Sus scrofa) in the north of their range in South America. Ponencia presentada en 59th Annual International Conference of the Wildlife Disease Association. Wildlife Disease Association. Iguazú, Argentina.
Nel, L. H., Taylor, L. H., Balaram, D. y Doyle, K. A. (2015). Global partnerships are critical to advance the control of Neglected Zoonotic Diseases: The case of the Global Alliance for Rabies Control. Acta Tropica, 165, 274-279.
Nelson, M. I. y Vincent, A. L. (2015). Reverse zoonosis of influenza to swine: new perspectives on the human-animal interface. Trends in Microbiology, 23(3), 142-153.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Organización Mundial de Sanidad Animal y Organización Mundial de la Salud. (2010). The FAO-OIE-WHO collaboration. Sharing responsibilities and coordinating global activities to address health risks at the animal-human-ecosystems interfaces. A tripartite concept note. s. l.: autor.
Organización Mundial de Sanidad Animal. (2016). La interfaz de la base mundia de datos zoosanitarios (WAHID). París: autor.
Osofsky, S., Cleaveland, S., Karesh, W., Kock, M., Nyhus, P., Starr, L. y Yang A. (Eds.). (2005). Conservation and development interventions at the wildlife/livestock interface: implications for wildlife, livestock and human health. Gland-Switzerland-Cambridge: IUCN.
Paige, S. B., Malavé, C., Mbabazi, E., Mayer, J. y Goldberg, T. L. (2015). Uncovering zoonoses awareness in an emerging disease ‘hotspot’. Social Science & Medicine, 129, 78-86.
Rabinowitz, P. M., Kock, R., Kachani, M., Kunkel, R., Thomas, J., Gilbert, J. et al. B. (2013). Toward proof of concept of a one health approach to disease prediction and control. Emerging Infectious Diseases, 19(12).
Rabozzi, G., Bonizzi, L., Crespi, E., Somaruga, C., Sokooti, M., Tabibi, R. y Colosio, C. (2012). Emerging zoonoses: the “one health approach”. Safety and Health at Work, 3(1), 77-83.
Reinhard, K. J., Ferreira, L. F., Bouchet, F., Sianto, L., Dutra, J. M. F., Iniguez, A. y Araújo, A. (2013). Food, parasites, and epidemiological transitions: A broad perspective. International Journal of Paleopathology, 3(3), 150-157.
Ruiz-Sáenz, J. y Villamil-Jiménez, L. C. (2008). Enfermedades emergentes y barrera de especies: riesgo del herpesvirus equino 9. Revista de Salud Pública, 10(5), 840-847.
Schloter, M., Lebuhna, M., Heulinb, T. y Hartmanna, A. (2000). Ecology and evolution of bacterial microdiversity. FEMS Microbiology Reviews, 24(5), 647-660.
Soler-Tovar, D., Romero, J., Villamil, L. C., Brieva, C., Vera, V. y Ribón, W. (2010). Human/animal interface in the neotropics: west nile fever and mycobacteriosis as potential diseases shared between wild birds, other vertebrates and human population. Ponencia presentada en 59th Annual International Conference of the Wildlife Disease Association. Wildlife Disease Association. Iguazú, Argentina.
Tschopp, R., Aseffa, A., Schelling, E., Berg, S., Hailu, E., Gadisa, E., et al. (2010). Bovine tuberculosis at the wildlife-livestock human interface in Hamer Woreda, South Omo, Southern Ethiopia. PLoS One, 5(8), e12205.
Woldehanna, S. y Zimicki, S. (2015). An expanded One Health model: Integrating social science and One Health to inform study of the human-animal interface. Social Science & Medicine, 129, 87-95.
* Este capítulo se basa en el siguiente artículo publicado previamente: Soler-Tovar, D., Romero-Prada, J., Villamil-Jiménez. L. C., Gómez-Ramírez, A. y Jaimes-Olaya, J (2010). Interfaces humano-animal-ecosistema: aproximación conceptual. Una Salud. Revista Sapuvet de Salud Pública, 1(2), 13-25.
La epidemiología y la ecología en la interfaz ecosistema-humano-animal: roedores y leptospirosis como un ejemplo
Diego Soler-Tovar
Diana Benavides-Arias
Desde la Antigüedad, los cambios más importantes en la carga de la enfermedad humana y la distribución espacial, junto con los tipos de patógenos que han surgido, se deben en gran parte a la población humana. Las actividades de los agricultores y cazadores se asociaron a la aparición de enfermedades contagiosas en humanos, muchas de las cuales son de origen animal (Jones et al., 2013). Durante el siglo pasado, el mejoramiento de la nutrición, la higiene y el uso de vacunas y antibióticos contribuyeron a la reducción de la carga de enfermedades infecciosas. Sin embargo, en las últimas décadas, fenómenos como la globalización, la expansión de las poblaciones humanas y de animales domésticos y el cambio de comportamiento se han relacionado con un aumento en el riesgo de aparición de enfermedades zoonóticas (Harper y Armelagos, 2010).
Cleaveland, Laurenson y Taylor (2001) encontraron que el 26 % de los patógenos humanos también infecta tanto a animales domésticos como silvestres. De ahí que los patógenos emergentes sean más propensos a ser virus que otros tipos de patógenos, y existan más probabilidades de tener una amplia gama de huéspedes susceptibles.
De la misma manera, un análisis de los patógenos humanos reveló que el 58 % de las especies eran zoonóticas y el 13 % corresponde a enfermedades emergentes, de las cuales el 73 % eran zoonóticas (Woolhouse y Gowtage-Sequeria, 2005). Cabe anotar que muchas zoonosis emergentes se originaron en vida silvestre, y el riesgo de eventos emergentes de enfermedades zoonóticas de origen de la fauna es mayor más cerca de la línea ecuatorial (Jones et al., 2008).
Dentro de este contexto, los agentes patógenos incluyen virus, bacterias y parásitos, que se pueden reproducir y mover de huéspedes enfermos (o infectados) a nuevos huéspedes susceptibles (Bose, 2008; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], Organización Mundial de Sanidad Animal [OIE], Organización Mundial de la Salud [OMS], 2010). Los agentes patógenos circulan en las poblaciones animales y humanas, lo cual puede ser una amenaza para la salud de aquellos y estas. Por ende, los sectores de salud deben tener como responsabilidad su control (FAO, OIE y OMS, 2010; Friend, 2006).
Por lo que se refiere a la situación de vigilancia y control de enfermedades y sus agentes causales, y de los riesgos asociados a las zoonosis en países en vías de desarrollo, considerando la realidad de los recursos fiscales y de talento humano limitado y la falta de continuidad en los procesos de contratación tanto para instituciones sanitarias de salud pública y sanidad animal (Anderson et al., 2010; FAO, OIE y OMS, 2010; Osofsky et al., 2005), se evidencia la necesidad de fortalecer e integrar los sistemas, con el fin de que se promueva el trabajo colaborativo y se establezcan sinergias entre las instituciones, tanto públicas como privadas, y la misma comunidad para reducir el efecto económico, social, ambiental y en la salud humana y animal. Igualmente, se deben mejorar los sistemas de vigilancia, desarrollar la capacidad de laboratorio, para aumentar la respuesta a los brotes, e implementar mejores estrategias de control de la enfermedad. Esto potencia la capacidad de investigación (Rist, Arriola y Rubin, 2014).
Ecología de enfermedades
En este momento es pertinente desarrollar el concepto de ecología de enfermedades, que incluye una combinación de enfoques como la investigación teórica y empírica (observacional y experimental) que ha permitido avanzar en el conocimiento de la ecología de las enfermedades infecciosas en la comunidad (Collinge y Ray, 2006; Buhnerkempe et al., 2015). En biología y ecología, una comunidad es un grupo de organismos vivos (de dos o más poblaciones) que interactúan compartiendo un entorno (Audesirk, Audesirk y Byers, 2003); una población son los organismos de una misma especie, que viven en la misma zona, y tienen la capacidad de cruzamiento (Mayr, 2016); y la especie es una de las unidades básicas de clasificación biológica y un rango taxonómico, se define como un grupo de organismos capaces de cruzarse y producir descendencia fértil (Campbell, 2001).
En consecuencia, muchos sistemas de múltiples especies de huéspedes pueden infectarse, lo que sugiere que un agente infeccioso puede ser mantenido por varios huéspedes o especies en una comunidad de mantenimiento (Haydon et al., 2002). Por lo tanto, es crucial para evaluar si cada especie contagiada se infecta a través de un proceso sin salida (es decir, la propagación y transmisión subcrítica), o está contribuyendo al mantenimiento de la transmisión en curso (Buhnerkempe et al., 2015).
Para entender la ecología de las enfermedades se ha propuesto el enfoque de “módulos comunitarios”, los cuales son extensiones cuidadosamente seleccionadas de multiespecies y sus interacciones, elegidas por la configuración de sus interacciones en un amplio rango de ensamblajes de especies. Dichos módulos se han postulado tanto desde la perspectiva ecológica como desde la epidemiológica (tabla 1).
TABLA 1
MÓDULOS COMUNITARIOS DESDE LA ECOLOGÍA Y LA EPIDEMIOLOGÍA
Módulos comunitariosEcológicosEpidemiológicosTipoComponentesTipoComponentesCadena alimentariaDepredadorPresaRecursoCadena de parásitoHiperpatógenoPatógenoHuéspedCompetencia aparenteDepredadorPresa 1Presa 2Parasitismo compartidoParásitoHuésped 1Huésped 2Competencia explotadoraConsumidor 1Consumidor 2RecursoCompetencia de parásitosParásito 1Parásito 2HuéspedDepredación de presas en competenciaDepredadorPresa 1Presa 2RecursoParasitismo claveParásitoHuésped 1Huésped 2RecursoPartición de nichoConsumidoresRecursosPartición de nichoParásitosHuéspedesInterdepredaciónDepredador superiorDepredador intermedioRecursoDepredación de huéspedesDepredadorHuéspedes infectadosHuéspedes saludablesFuente: adaptado de Collinge y Ray (2006).
Epidemiología comunitaria
La epidemiología —desde una de las tantas definiciones disponibles en las investigaciones— es el estudio de los patrones, causas y efectos de las condiciones de salud y enfermedad en poblaciones —animales y humanas— definidas (Clayton y Hills, 1993). Los modelos conceptuales que se han propuesto para el entendimiento de los fenómenos de salud y enfermedad incluyen la triada y la cadena eco-epidemiológica. La primera consiste en la interacción entre agentes —generalmente patógenos—, huéspedes —en su mayoría vertebrados— y entornos —tanto biológicos-ecológicos como socioeconómicos, junto con sus factores bióticos y abióticos—. La segunda incluye los eslabones: agentes, reservorios o vectores, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada y huéspedes. Nótese que a pesar de que los constituyentes de los modelos se plasman en plural, en la realidad se abordan desde la singularidad, la individualidad, aunque la epidemiología aborda poblaciones; se construyen inferencias poblacionales con base en los datos de los individuos, sin considerar las redes de interacción (Urcelay, 2009).