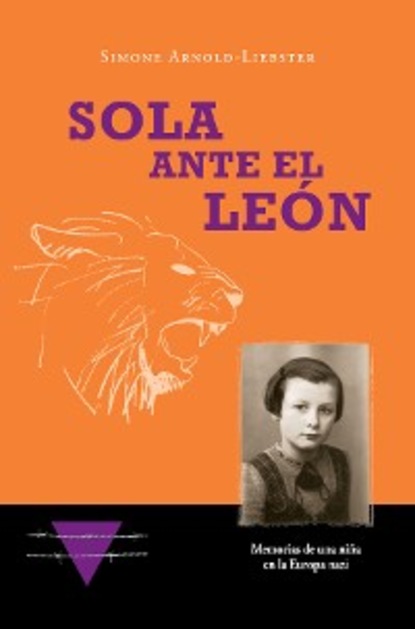- -
- 100%
- +
La enorme mansión con escalones de mármol, espejos de cristal y la vistosa alfombra me azoraron. El olor a pino, las velas, el chocolate y el pastel; la estrepitosa risa de los tres hijos y sus primos; el pino que llegaba al techo con aquella montaña de paquetes multicolores bajo sus ramas… casi me hacen huir.
—Ven Simone. No seas tímida. Los niños no te van a hacer daño.
Tía Eugenie me presentó a los tres niños y a sus primos, quienes, obviamente, no tenían ningún interés en conocer a una niña. Los chicos eran todos iguales. Todos eran como los del colegio que nos tiraban las castañas. No me gustan los chicos, pensé.
Me senté en una silla tan alta que no me tocaban los pies al suelo. El pelo me molestaba. Mi tía sonrió, y suavemente, pero con firmeza, posó su mano sobre mi rodilla para que no balanceara las piernas. También me apartó la mano del pelo. Me puse colorada. ¿Lo habría visto alguien más?
La señora Koch, que llevaba un precioso vestido de encaje y un larguísimo collar de tres vueltas, se sentó a mi lado. En francés me dijo:
—Simone, Papá Noel te ha traído un regalo. —Y cogiéndome de la mano me llevó hacia el pino tan maravillosamente adornado enfrente de una gran mesa cubierta de encaje. Las copas de cristal y la plata reflejaban la luz de las muchas velas del árbol. Me entusiasmó más esta imagen que buscar mi regalo entre todos los paquetes que había bajo el árbol.
Mi tía acudió en mi ayuda.
—Simone, busca tu nombre.
Bajo el árbol había un belén como el que teníamos en la iglesia en Navidad, pero ya no era Navidad. ¿Por qué estaba allí el belén entonces? Mi regalo era una pequeña caja que contenía un muñeco de madera de 20 centímetros de alto con una ranura en la espalda.
—Es una hucha. Tienes que introducir tus ahorros por la ranura de la espalda. —Abrí la hucha. Estaba vacía.
Volví a la silla sujetando con fuerza mi regalo. La criada vestida de negro y con delantal blanco me ofreció algunos dulces. Mi tía me animó a coger uno. Me sentía muy incómoda.
Por fin, la señora Koch dijo:
—Eugenie, el tranvía hacia Dornach sale en diez minutos. Puedes acompañar a la joven señorita.
¡Qué alivio! La criada trajo mi abrigo de invierno, mi pequeña piel de marta y mi sombrero de fieltro. Quiso ayudarme a ponérmelo.
—No, gracias. Ya soy mayor. Puedo hacerlo sola. —Todos sonrieron.
—Una auténtica señorita —dijo la señora Koch.
Nos acompañó hasta la puerta. A través de una de las puertas laterales que estaba abierta, el señor Koch se despidió de mí con un movimiento de su cabeza cana. Detrás de él, vi una mesa con cajones y patas doradas y una librería que llegaba al techo. ¿Qué clase de habitación sería esa?, me pregunté.
Había nevado otra vez. La luz amarilla que brillaba a través de todas las ventanas hacía que la casa de los Koch pareciese una casa de cuento de hadas.
Camino de casa le pregunté a la tía Eugenie por qué los Koch llamaban al Niño Jesús Papá Noel, por qué me había traído un regalo a casa de los Koch en vez de a la mía y por qué había venido en un día completamente diferente. Las respuestas de la tía no me resultaron convincentes. Me sentía muy confusa.
Me alegró volver al colegio tras las vacaciones. Sin embargo, hacía frío en clase. No fue hasta después de un buen rato que el fuego recién encendido comenzó a dar un poco de calor. Madeleine, Andrée, Blanche y Frida no habían tenido árbol de Navidad. Solo habían recibido una naranja, una manzana y unas cuantas nueces “porque —según me explicó mamá— eran pobres”.
Esa noche, bajo las sábanas, reprendí al Niño Jesús.
—¿Por qué tratas a los ricos y a los pobres de manera diferente? ¿Por qué les diste a los niños de los Koch trenes, libros, juegos y coches? Tenían tantos regalos que seguro que se cansaron de abrir los paquetes, y ¿por qué no les trajiste nada, ni un solo juguete, a la mayoría de mis compañeras? ¡Eso es injusto, sí, una injusticia! —Al fin y al cabo, ¿no era, según papá, una injusticia favorecer a los ricos frente a los pobres?
Decidí corregir esa terrible injusticia. Así que todos los días compraba chocolate o galletas para repartirlas en el colegio. Cierto día, al pasar al lado de una tienda de juguetes, vi una pequeña muñeca sentada en un carrito de bebés. Decidí comprársela a Frida. Se habían olvidado por completo de ella en Navidades. Entré y pregunté el precio: cinco francos.
—Por favor, resérvemela. Vendré esta tarde a por ella.
Fui a casa a comer. Después de comer, Madeleine vino a buscarme para volver juntas a clase. Pero mamá le pidió que subiera.
—Madeleine —dijo mirándome—, ¿tú tendrías a una ladrona como amiga? Por favor, dile a Mademoiselle que Simone irá a clase más tarde.
Estaba claro que Madeleine no había entendido nada. ¡Yo tampoco! Se marchó sin mí.
—Devuelve el dinero que has robado.
—Pero mamá, ¡yo no he robado nada!
—No lo empeores mintiendo.
—No estoy mintiendo. No he robado nada.
Rápidamente metió la mano en mi bolsillo y sacó una moneda de cinco francos.
—Y esto, ¿qué es?
—La cogí, pero ¡no la he robado!
—¿Puedes explicarme eso?
—¡Sí! Yo sólo quería corregir la terrible injusticia que había cometido el Niño Jesús con Frida. Quería comprarle una muñeca.
Para mi sorpresa, mamá compró la muñeca y la puso sobre mi estantería al lado de la hucha que me había regalado la señora Koch.
—Pequeña, robar es coger algo que no es tuyo, sin importar lo que hagas con ello. Esta muñeca servirá para recordártelo. La pondremos aquí y, ¡ni se te ocurra quitarla! Mientras permanezca ahí y tú no vuelvas a robar, yo no se lo diré a papá. Sabes que él tiene que trabajar muchas horas, incluso días enteros para ganar cinco francos. Este va a ser un secreto entre tú y yo. Ya sabes cuánto le gusta a tu padre la honradez. Así que cuidado. Papá nunca te ha zurrado antes, pero ten por seguro que lo hará si se entera. ¡Si no quieres tener problemas, nunca quites esa muñeca de ahí!
Los jueves no teníamos clase, así que, a veces, venía mi prima Angele con su muñeca mientras yo daba clases a Claudine. Me tomaba tan en serio esta labor que les repetía las lecciones de educación cívica de Mademoiselle. Pero tenía dificultades para explicarles a las muñecas la idea de una conciencia. No entendía exactamente lo que era, cómo funcionaba, cómo podía perderla una persona o incluso si podía darse el caso de que ni siquiera la tuviera.
Cierto día decidí preguntarle a papá qué era la conciencia.
—Es una voz dentro de ti que te dice lo que es bueno y lo que es malo.
—Papá, la profesora dijo que cada noche deberíamos reflexionar sobre lo que habíamos hecho durante el día.
—Eso —dijo papá— se llama hacer examen de conciencia. Cuando crezcas, tú también podrás hacerlo, pero todavía eres muy niña.
—Yo no oigo nada. Cada noche me pongo a escuchar pero no hay nadie dentro de mí que me hable. ¿Dónde puedo encontrarla? —Yo no quería seguir siendo una “niña” por más tiempo.
—Sigue buscando y prestando atención. Un día aparecerá. Está en tu interior.
—Papi, ayer por la noche cuando estaba en la cama las piernas me hablaron.
—¿Sí?, y ¿qué te dijeron?
—Que querían cambiar de postura.
—¿Y qué les contestaste?
—Cambié de postura.
—Esta vez eran los músculos, pero algún día esa misma sensación surgirá en tus pensamientos, y entonces, tendrás que escuchar y hacer lo que digan.
Enseñar a Claudine era una tarea muy seria para mí. Cierto día estaba sentada en mi “clase” viendo coser a mamá, cuando papá entró en la habitación. Me alegré, hasta que su mirada se fijó en la pequeña muñeca sentada en la estantería. ¡Me sentí como Zita, que cuando hace algo malo se esconde bajo la cama!
—¿De dónde salió esa muñeca?
Esa pregunta me traería problemas.
—¿A que es bonita? La escogió Simone —respondió mamá sin levantar la vista de su trabajo. Yo estaba rígida, quería escabullirme de la vista de mi padre.
—Debió de ser muy cara. ¡Estas miniaturas siempre lo son! —¡Estaba perdida! Miré a mamá. Ella seguía cosiendo.
—Por cierto, Adolphe, hablando de cosas caras, ¿sabes cuánto costaría una bicicleta nueva?
—Sí, y no podemos permitírnosla. Es demasiado cara.
—¿Cuánto tiempo más tendremos que ahorrar?
Mi adorada madre había mantenido el secreto. ¡Qué alivio! Una vez en la cama esa noche, miré a la muñeca y pensé en el reparto de galletas y chocolate. Recordé las caras de felicidad de mis compañeras de clase. Y entonces, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Con todo el dinero que yo había cogido, papá podría haberse comprado una bicicleta nueva. Mi corazón palpitaba cada vez más rápido. ¿Era eso mi “conciencia”? ¿Cómo podía saberlo? No podía preguntárselo a papá sin desvelar mi secreto… ¡qué situación tan horrorosa!
A la mañana siguiente, quité la muñeca de mi vista. Lo hice todos los días durante algún tiempo. Pero todas las noches aparecía de nuevo en su sitio. Mi corazón latía cada vez con más fuerza. Por las mañanas temblaba cuando quitaba la muñeca de la estantería y la escondía. Pero un día ya no pude volver a hacerlo. La presencia de mi madre era insoportable; y su silencio, una losa pesada sobre mí. ¡Ahora tenía conciencia! ¡Y me estaba hablando!
♠♠♠
Cierto día en clase se desveló ante nosotros una sobrecogedora imagen cuando Mademoiselle comenzó a describirnos vívidamente el trono de Dios y a los ángeles que Él había creado. Estos ángeles estaban alrededor del trono tocando música celestial con arpas doradas. Yo deseaba con todas mis fuerzas estar con ellos.
—Los seres humanos no podemos verlos porque son espíritus. Y nosotros no podemos ver a los espíritus. Los ángeles tienen grandes alas y vuelan en el cielo.
Después de ese discurso tan inspirador, tuve dificultades para concentrarme en la aritmética. Tras otras dos horas de clase, vino el sacerdote a darnos catecismo en la clase de religión.
Entró en el aula a las 11.00 de la mañana.
—Bendito el que viene en el nombre del Señor —dijo con voz ceremoniosa.
Toda la clase se puso en pie y respondió:
—Amén.
—¿Sabéis cómo podemos ir al cielo? —preguntó.
Eso era exactamente lo que yo quería saber.
—El mejor medio es a través del sufrimiento —respondió—. Cada vez que una persona sufre, es porque Dios lo castiga. Y como Dios castiga a todos los que ama, alegraos y regocijaos cuando estéis sufriendo.
Al terminar la clase me dirigí al párroco.
—Padre, ¿por qué creó Dios a los ángeles directamente en el cielo y nosotros, para ir allí, tenemos que sufrir?
El semblante de párroco se tornó amenazador, y sus ojos se clavaron en mí. En voz alta y temblorosa por la ira dijo:
—¡Solo tienes seis años y ¿te atreves a juzgar a Dios?!
—Padre, yo sólo…
—¡Silencio! Tienes un espíritu rebelde, y si sigues así, ¡vas camino del infierno! ¡Aprende tus lecciones y nunca las cuestiones!
Con el corazón dolido, me marché lentamente. Estaba terriblemente afligida y avergonzada. Tanto que no quise contarle nada de la clase de religión a mamá. Haría que se sintiese mal. Solo de pensarlo se me llenaban los ojos de lágrimas. A partir de aquel día ya no me sentía tan a gusto en las clases de catecismo. Los oscuros ojos del párroco y su voz amenazadora me molestaban. Parecía que solo sabía hablar del infierno. Prefería ir a la iglesia.
FEBRERO DE 1937
Los domingos bajábamos por la calle vestidos con nuestras mejores galas. Mamá llevaba un precioso sombrero y papá siempre se ponía una elegante boina que tocaba con su mano derecha cuando la gente le saludaba. Con una mano me agarraba de la mano izquierda de papá y con la otra sostenía mi misal de cubierta perlada. Mamá apretaba su bolso y su misal fuertemente contra el pecho y saludaba a todo el mundo con la cabeza y una sonrisa.
—Los Arnold van camino de la iglesia, deben ser las 10.00 —decían algunos de nuestros vecinos. Me enorgullecía ver cómo la gente saludaba muy cortésmente a mis padres.
Nuestra iglesia era impresionante. La puerta se abría de par en par. Los rayos de sol pasaban a través de las altas ventanas e iluminaban el altar dorado, haciendo que la luz de las velas resultara prácticamente imperceptible. Pero para mí, ya no era como antes. Observaba las imágenes y todas tenían caras sobrecogedoras. Ya no podía mirar al sacerdote y a su ayudante durante la Eucaristía, aunque me seguía golpeando el pecho como el resto de la gente mientras repetía:
—Por mi culpa, por mi culpa, por mi santísima culpa.
Un agradable día de febrero salimos a dar un paseo después de ir a la iglesia.
—Deja a Claudine en casa, no puedes llevarla contigo. Iremos de excursión al campo.
El marrón de la tierra se extendía hasta donde alcanzaba la vista y el verde comenzaba a aparecer en algunas praderas.
Una cigüeña, el ave del escudo de la región de Alsacia, paseaba por el pantano al lado del río Doller. Zita no dejaba de mover la cola mientras corría de un lado a otro de la pradera, persiguiendo a todo lo que se le pusiera por delante y jugando al escondite conmigo. Los rayos de la puesta de sol danzaban entre las capas de niebla que flotaban justo encima de la hierba. De repente, distinguí a lo lejos a un hombre y a un chico que salían a gatas de debajo de la espesura. Salieron deprisa y desaparecieron rápidamente de la vista.
Ese domingo por la noche, antes de ir a la cama, mamá se sentó a hablar conmigo. Me sentí incómoda.
Fijó sus profundos ojos azules en mí con cariño, pero seria al mismo tiempo.
—Sé que vas a la iglesia cada mañana para rezar antes de ir a clase, pero papá y yo queremos pedirte que no vuelvas a ir a la iglesia sin nosotros.
¡Sus palabras me sentaron como una bofetada!
—Pero ¿por qué mamá?
—La iglesia es un lugar muy grande en el que no hay mucha luz, y una persona mala puede esconderse para hacerte daño.
Me cogió de la barbilla y me repitió en voz baja:
—Nunca vayas a la iglesia a rezar sola, ¿de acuerdo?
El lunes por la mañana pasé por delante de la iglesia. Mi corazón latía con fuerza. A desgana, obedecí las instrucciones de mis padres. Ya en el colegio, hicimos lo de todos los lunes, dimos la historia de Santa Teresa de Lisieux, corregimos los deberes (una vez más obtuve la mejor nota y las felicitaciones de Mademoiselle) y Frida estaba de vuelta. Pero ahora tenía que sentarse en la última fila completamente sola debido a la tos. El cielo se puso de un marrón grisáceo y comenzó a nevar, lo que nos obligó a volver a encender las luces. Cuando las clases llegaron a su fin, la tormenta estaba en su peor momento. Tuvimos que volver a casa caminando con la espalda pegada a la pared de las casas. Frida lo pasó muy mal luchando contra el fuerte viento. Tosía continuamente y respiraba con dificultad.
—¡No fui a la iglesia, mamá! —le susurré al oído cuando la besé.
—Ya sabía yo que eras una niña muy obediente. —Mamá me sacudió la nieve de encima, me trajo las zapatillas calientes y le conté lo duro que había sido el camino de vuelta a casa.
—Y ¿sabes qué? La pobre Frida tuvo que sentarse en la última fila de clase completamente sola porque tosía.
—¡Cuando tosa, vuelve la cabeza hacia el otro lado!
Por la tarde el cielo quedó despejado, pero Frida volvió a faltar a clase. El banco vacío al final del aula me hizo recordar lo malo que era estar enfermo. En ese momento decidí que antes de convertirme en santa, sería enfermera.
Sentada en clase pude ver cómo los gorriones se posaban enfrente sobre la repisa de la ventana de la iglesia. Imaginé los rayos de sol pasando a través de las vidrieras e iluminando el altar. Sin embargo, no podía entrar a verlo.
Bajo las sábanas, echaba pestes contra mis padres. Intenté que papá me diera permiso para ir a la iglesia.
—¿Qué te dijo tu madre? —Y como era de esperar, se puso de su parte.
¿Por qué mis padres siempre se ponían de acuerdo en mi contra? Cuando mamá decía algo, papá la apoyaba. Y si le pedía algo a mamá, ella siempre preguntaba:
—¿Hablaste con papá? Si no lo has hecho, se lo preguntaremos juntas.
Fuera como fuera, no había forma de salirme con la mía. No podía dormir.
Mis padres estaban sentados en el salón como todas las noches: papá leía en voz alta mientras mamá hacía punto. Pero en ese momento estaban hablando. Quizás sobre mí… ¡seguro que estaban hablando de mí! Me levanté de la cama para poder oír lo que decían, pero los latidos de mi corazón eran tan fuertes que tuve que volver a la cama e intentar escuchar desde allí.
Estaban hablando de religión. Era difícil seguir la conversación, a menudo las voces no se oían bien.
—Adolphe, es cuando menos inaceptable, si no imposible que Dios quiera bajar en forma de oblea sagrada mediante unas manos tan sucias como las del sacerdote.
—Emma, los humanos no tenemos el derecho de juzgar a Dios…
Me resultaba muy difícil entender esta conversación. Me cubrí de nuevo con las mantas preguntándome si el cura no sabría que debía lavarse las manos antes de decir misa.
De pie en la puerta lateral de la iglesia, mi corazón se aceleró. “Esta es la casa de Dios. No puede haber ningún peligro, ¿verdad?” Abrí la puerta. La iglesia estaba vacía y oscura. ¡Cerré rápidamente la puerta y me marché! Al día siguiente, me había decidido. Iría a la pila de agua bendita para santiguarme rápidamente caminando de puntillas y agachada, escondiéndome entre los bancos de la iglesia. Una vez enfrente del altar me arrodillaría velozmente y pediría perdón por no quedarme más porque no me estaba permitido estar en la iglesia sola. Atravesaría toda la iglesia y saldría por el otro lado.
Los saltos que me dio el corazón casi me hicieron desistir. La puerta chirrió al abrirla. Me estremecí de la cabeza a los pies. Las caras de los santos parecían moverse. Alcancé el altar casi sin aliento. Cuando llegué al otro lado tuve la sensación de que mis piernas no podrían dar un solo paso más. Me pareció oír una voz en la nave. Crucé la puerta lateral tan rápido como pude y la cerré de un golpe.
Mi conciencia estaba confusa en cuanto a si debería volver sola a la iglesia o no. Finalmente, llegué a una conclusión: “Dios está por encima de mis padres. Además, ellos no conocen mi meta: yo quiero ser una santa”. Era mi mayor secreto. Estaba dispuesta a pagar cualquier precio, incluso a enfrentarme a la desaprobación de mis padres. Pero nunca tuve que hacerlo porque ellos nunca se enteraron de mis visitas secretas.
♠♠♠
Estaba consagrada a la Virgen María desde el bautismo, así que tenía que participar en la procesión. El sacerdote caminaría bajo un palio llevado por cuatro hombres, sostendría la imagen dorada de un sol delante de su cara y las niñas arrojarían pétalos de rosa a su paso. ¡Qué maravilloso servicio sagrado tendría que realizar! Mi madre me hizo un vestido de organdí blanco con un cinturón azul claro. Me compró unos zapatos nuevos y una corona de rosas para la cabeza. ¡Estaba deseando que llegara ese día! Pero, de repente, todo se canceló porque comencé a toser. Nunca antes había estado enferma, ¿por qué tenía que enfermar gravemente de tos ferina? ¿Estaba Dios enfadado conmigo? ¡Mi madre le regaló a otra niña mi precioso vestido! ¡Me moría de celos! Tan solo tres días después, me encontraba lo suficientemente bien como para salir de nuevo. Eso me hizo sentir aún peor.
De vuelta a la escuela, Frida seguía sin aparecer por clase. El doctor había dicho que no podría asistir a clase hasta que le desapareciera la tos. Iba a llamarla todos los días a su casa, pero nunca me contestaban.
Un día, al pasar al lado de su pequeña casa vi unas macetas de preciosas flores blancas en el patio de atrás. Por fin, alguien se había interesado por Frida y había tenido un detalle con ella.
Mamá me envió a la tienda de Aline a comprar un poco de azúcar para las fresas. Subí los cuatro escalones de la entrada al ultramarinos y me puse a la cola detrás de una mujer con zapatos de piel de cocodrilo. Era alta y llevaba un abrigo de verano, una auténtica dama, muy diferente del resto de las mujeres de nuestra calle.
Cuando vi su mano izquierda con un guante de encaje, me di cuenta de quién era. Por fin, ¡allí estaba la maravillosa dama que tanto admiraba! Debí de quedarme boquiabierta. Menos mal que mi madre no podía verme.
Aline me susurró: “Simone, no te quedes con la boca abierta. La señora comió muchas cerezas y luego bebió agua”. ¡Qué decepción! ¿Acaso no sabía controlarse esa señora? No me había dado cuenta antes de la barriga tan grande que tenía. Solo había visto su preciosa blusa y su bonito collar. Pero ahora también podía ver su enorme barriga que parecía a punto de explotar. Me eché a un lado, y tan pronto como tuve la compra en mis manos, ¡salí corriendo lejos de aquella estúpida señora!
—Simone, ¿por qué no llevaste a Zita contigo a la tienda? —preguntó mamá.
—Zita está enferma y Claudine también. —Con el traje que mamá me había hecho jugaba a ser enfermera.
—Pero eso es solo un juego. Y Zita necesita salir —dijo mamá.
—¡Como está enferma, la vestiré y la llevaré en el carrito de Claudine!
Mamá se rió. Sabía cuánto me gustaba vestir a mi perrita y tumbarla de espaldas como a un bebé dentro del carrito y así sorprender a los que pasaban por el lado.
—Pero Zita necesita ahora ponerse de cuatro patas.
—Pero mamá, ¡está muy enferma! —yo lo sabía mejor que ella, era la enfermera.
—¿Cómo lo sabes?
—¿No te das cuenta de que cada día que pasa su cabeza empequeñece?
Mamá había echado el azúcar sobre las fresas.
—¿Ves?, todo el jugo de las fresas disolverá el azúcar. Cuando volvamos del jardín, las cocinaremos.
Teníamos una vista maravillosa desde nuestro jardín. En el horizonte, a un lado de la colina, se dibujaba la silueta azul de los Montes Vosgos. Al otro lado, estaban la Selva Negra y ¡un brillante sol!
—Vigila a Zita. Le encanta excavar agujeros en el suelo.
Evitarlo no era tarea fácil. Cuando Zita olía un ratón, era imposible detenerla y se ponía a cavar con todas sus fuerzas. Era difícil sacarla de los agujeros tirando de sus patas traseras.
De repente, nos sorprendió la oscuridad que apareció detrás de los árboles. Recogimos rápidamente las herramientas del jardín. Yo ya había puesto la correa a Zita para regresar a casa. Oímos un fuerte ruido, como el de una violenta ráfaga de viento y el cielo se tiñó de rojo. Una oscura nube pasó rápidamente sobre nuestras cabezas. Mamá me cogió de la mano y corrimos en busca de cobijo para protegernos de los “fuegos artificiales”. ¡Se había incendiado una granja!

Estaba consagrada a la Virgen María desde el bautismo, así que tenía que participar en la procesión. El sacerdote caminaría bajo un palio llevado por cuatro hombres, sostendría la imagen dorada de un sol delante de su cara y las niñas arrojarían pétalos de rosa a su paso. ¡Qué maravilloso servicio sagrado tendría que realizar! Mi madre me hizo un vestido de organdí blanco con un cinturón azul claro. Me compró unos zapatos nuevos y una corona de rosas para la cabeza. ¡Estaba deseando que llegara ese día! Pero, de repente, todo se canceló porque comencé a toser. Nunca antes había estado enferma, ¿por qué tenía que enfermar gravemente de tos ferina? ¿Estaba Dios enfadado conmigo? ¡Mi madre le regaló a otra niña mi precioso vestido! ¡Me moría de celos! Tan solo tres días después, me encontraba lo suficientemente bien como para salir de nuevo. Eso me hizo sentir aún peor.
De vuelta a la escuela, Frida seguía sin aparecer por clase. El doctor había dicho que no podría asistir a clase hasta que le desapareciera la tos. Iba a llamarla todos los días a su casa, pero nunca me contestaban.
Un día, al pasar al lado de su pequeña casa vi unas macetas de preciosas flores blancas en el patio de atrás. Por fin, alguien se había interesado por Frida y había tenido un detalle con ella.