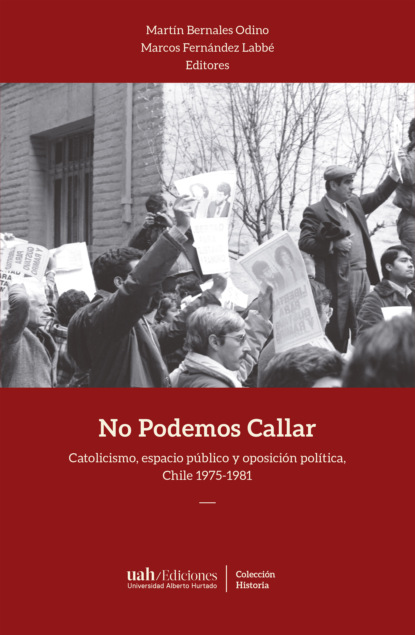- -
- 100%
- +
Era por ello, concluían los redactores de la revista, que “un régimen militar no sujeto a una constitución, no apoyado por el veredicto de la nación, es contrario a la democracia, no garantiza los derechos humanos y, lejos de poder conducir hacia el bien común, es funesto y destructor. En una palabra, es ilegítimo y ya no tiene autoridad para gobernar”63.
La democracia que No Podemos Callar defendía no debía ser “una democracia menor de edad, tutelada por los que se arrogan la prerrogativa de ser ellos ‘la nación’”, esto es, una democracia protegida cuyos representantes auténticos serían los militares en el poder y aquellos actores económicos que se benefician de las nuevas decisiones políticas. Un régimen de este tipo era un régimen de excepción que, además, planeaba continuar incluso luego que el gobierno militar concluyera. En estas circunstancias, es decir, frente a una ideología que no solo había eliminado a sus opositores políticos, sino que había modelado una nueva institucionalidad, No Podemos Callar planteaba que se hacía indispensable una nueva independencia política64. Independencia que habría de forjar desde prácticas de libertad fundadas en el igual respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Independencia que habría de dirigirse a asegurar la participación y la igualdad de oportunidades en los ámbitos políticos y económicos. La noción de justicia, tercer concepto fundamental para No Podemos Callar, parece encontrar aquí uno de sus lugares de anclaje. Si bien, por un lado, el uso del término justicia indica la exigencia de juzgar en sede judicial los crímenes cometidos65; por otro, refiere al resultado del establecimiento institucional de un nuevo orden democrático que asegurase todos los derechos humanos a los habitantes de la patria.
Las propuestas de cambio articuladas por No Podemos Callar a partir de los derechos humanos, la democracia y la justicia tenían, además, al pueblo como origen y destino. Si bien la revista utilizaba la noción de pueblo con profusión y de formas variadas, con ella refiere preferentemente a un actor colectivo donde “convergen obreros, trabajadores campesinos, profesionales, artistas, estudiantes, mujeres y hombres”66. Un actor que, por un lado, está sufriendo con exclusividad los rigores económicos de la vida en común, que clama por justicia, que pide su liberación y que, precisamente por estas tres razones, grita en las calles “¡Pan, justicia, libertad!”67. Por otro lado, se trataría de un actor llamado a ser el sujeto político de la transformación por venir68.
Desde la perspectiva del sujeto político, la referencia al pueblo no es casual sino polémica. En efecto, frente a la “gran nación” que la nueva racionalidad identificaba como el sujeto colectivo desde donde se fundaría el modo de gobernar dictatorial —liderado por las nuevas castas militares— No Podemos Callar oponía al pueblo como un actor colectivo alternativo y de antiguo linaje69. La dicotomía entre la nación y el pueblo que la revista proponía no era un ejercicio ocioso de refinamiento teórico, sino una distinción conceptual que permitía comprender con precisión la racionalidad gubernamental que se implementaba para así actuar respecto de ella. No Podemos Callar sostuvo que la ideología de la seguridad nacional consideraba a la nación como el ente colectivo que sostenía el Estado y en quien, consistentemente, las actas constitucionales habían depositado la soberanía ejercida por la junta militar. Dicha junta había sido transformada, por lo tanto, en el único ente capaz de representar a la nación y sus intereses70. Este modo de organizar las instituciones políticas tiene por consecuencias que “la esencia de la nacionalidad se concentra en un grupo privilegiado que está por encima de la democracia y del orden jurídico dependiente de ella, sustraído al control del pueblo. El ciudadano corriente es mantenido en minoría de edad, sin real participación en las decisiones fundamentales de la vida nacional”71. Se instaura así un nuevo orden político institucional que, la revista se lamentará, lleva a la destrucción del pueblo72. Este temor explica, en parte, que No Podemos Callar no haya dejado de celebrar cada ocasión en que el pueblo se reunió y organizó durante los primeros años de Dictadura. El seguimiento cuidadoso de los movimientos populares supone por lo tanto la certeza de que el pueblo, y no la nación, era el sujeto que refería a la totalidad que forma la sociedad política —el sujeto donde residía la soberanía, con quien habría de forjarse una democracia y quien justificaba el Estado—73. Solo desde el pueblo se podía “construir una voluntad política común” que pudiese ser auténticamente universal74. Era dicho pueblo, por lo tanto, quien debía decidir respecto de todo lo que competía a la vida nacional, incluyendo las medidas económicas, la organización institucional, sus representantes y las leyes. Con esa esperanza, un número de la revista que preparaba el cuarto aniversario del golpe de Estado señalaba:
Estas fechas de septiembre nos convidan a meditar. ¿Seremos capaces militares y civiles, Iglesias y quienes profesan fe en el hombre, seremos capaces de confiar nuevamente en nuestro pueblo y retomar el hilo de nuestra historia brutalmente interrumpido el 11 de septiembre? ¿Seremos capaces de romper nuestras complicidades, pequeñas y grandes, con el poder del dinero y la dominación, superar nuestros miedos y, sobre todo, el miedo a la libertad y estrechar la mano del trabajador y marginado para construir con él una nueva convivencia?75.
Consistentemente, la inexistencia de la participación popular fue constatada con frustración e indignación a lo largo de los números de No Podemos Callar. En la medida que la Dictadura y su institucionalización avanzaban, puede percibirse en los números de la revista que el horror va haciendo mella y que la impotencia frente a un modelo de gobernar del cual no parece posible escapar obliga a considerar acciones que resquebrajen el régimen dictatorial. En este contexto pueden situarse dos modalidades de resistencia presentadas por No Podemos Callar que, incompatibles entre sí, tienen también como sujeto al pueblo. La primera es la desobediencia civil y la segunda el derecho de rebelión. Esto no supone, sin embargo, que No Podemos Callar haya construido un programa en relación a la desobediencia civil y a la rebelión. No indicó, por ejemplo, un plan de progresión donde la resistencia pacífica sería un primer paso que, en caso de fallar, daría lugar a un rebelión popular. Más bien refirió a ambas alternativas, en distintos momentos, a propósito de distintas circunstancias76. De esta manera, lo que No Podemos Callar sí afirmó, y en esto seguía la doctrina defendida por la Conferencia Episcopal Chilena en 1977, fue que ambas acciones podrían ser adecuadas frente a una situación intolerable de opresión. Sin embargo, y esto es crucial para comprender la intervención que realiza No Podemos Callar, la revista declara que no era su tarea tomar una decisión al respecto pues “la razón y la conciencia de los creyentes católicos es la llamada a comprender y decidir, basándose en la enseñanza de la Iglesia y deduciendo de la palabra de sus pastores, la alternativa y la tarea histórica de la hora presente”77.
En cuanto a la justificación del derecho de rebelión y la resistencia pacífica, debe hacerse notar una diferencia. Mientras la primera se esgrimía como un viejo derecho de los pueblos, que la tradición católica había reconocido en distintos momentos de su historia y que la revista recordaba con todo bagaje en periodos específicos78; las referencias a la “no violencia activa” reunían una serie de acciones efectivamente realizadas en esos años. En ellas el colectivo No Podemos Callar parecía descubrir un potencial liberador inusitado e inexplorado por la tradición cristiana a la que pertenecía: “¿Qué se puede quitar a los huelguistas de hambre que no tienen ni pan, cuyas guaridas son los templos públicos y cuya fuerza es su creciente debilidad?”79. La “no violencia activa” reconocía referentes contemporáneos, pero no se justificaba en una tradición antigua, sino que era la expresión de lo que No Podemos Callar llamará “desobediencia civil creadora”80.
Intervención en el espacio público y ethos cristiano
Sin perjuicio de lo dicho, lo que caracteriza a No Podemos Callar no es ni un llamado a la rebelión ni una defensa irrestricta a acciones de no violencia activa. Más bien, su peculiaridad está dada por aquello que sostiene ambas, a saber, una reflexión crítica y cristiana, informada y cuidadosa en sus formas, que intervino en el precario espacio público dictatorial. Su finalidad era dar a conocer ciertos eventos, analizarlos e invitar a una deliberación que, aunque dirigida al pueblo como sujeto colectivo, se orientaba fundamentalmente a la conciencia de cada ciudadano, fuesen detractores o partidarios de la dictadura liderada por la junta militar81. No Podemos Callar realizó, en otras palabras, una intervención pública razonada, que esgrimía razones políticas junto con razones religiosas. Las referencias cristianas, un par de las cuales han sido anotadas arriba, no eran un elemento decorativo que adicionaba algo en los márgenes, sino una cuestión fundante tanto para el colectivo que mantuvo la revista como para muchos de los análisis que esta contenía. Dicho de otro modo, las citas bíblicas, las referencias a documentos provenientes de Conferencias Episcopales o las declaraciones papales que servían de colofón a casi todos los artículos de la revista no eran adornos sino formulaciones de la verdad cristiana desde la cual la revista se construía. En lo que sigue se presentará brevemente el modo mediante el cual estas referencias fueron puestas en circulación en el espacio público, para luego delimitar brevemente algunos elementos del ethos cristiano que las sostuvo.
En efecto, No Podemos Callar intervino en el espacio público utilizando profusamente la Biblia y otros textos cristianos sin pedir siquiera permiso82. Lo hizo respecto de aquellas cuestiones que le parecían urgentes para refundar un Estado democrático y establecer un modo de convivencia social e institucional consistente con él. Ciertamente la revista no constituyó la única intervención cristiana con este objetivo durante la Dictadura. Como varios de sus artículos notan, dichas intervenciones fueron múltiples y variadas. Las acciones cristianas que confrontaron al régimen recibieron respuestas que fueron desde críticas públicas hasta la violencia ejercida contra algunos de sus miembros83, pasando por coacciones que lograron coartar las acciones de quienes se “metían en política”84 y por proyectos para limitar legal o constitucionalmente la participación política de los “ministros de culto”85. Puede ser importante detenerse en este último caso para analizar el tipo de intervención pública de No Podemos Callar. Una normativa de ese tipo hubiera extremado lo que la filosofía y sociología contemporáneas han llamado laicismo, secularismo político o razón pública desde el punto de vista excluyente, esto es, teorías que mandatan la relegación política de la religión (y sus argumentos) al espacio privado86. Para dichas posiciones una revista como No Podemos Callar es una anomalía o simplemente una transgresión. Puede ser también, y esta es la línea que aquí se quiere avanzar, un caso que debiese incentivar reflexiones filosóficas e históricas acerca de las condiciones de las intervenciones de comunidades religiosas en el espacio público dictatorial en Chile y América Latina87.
Para delimitar algunas de dichas condiciones, comencemos por reiterar que el recurso a textos cristianos en No Podemos Callar fue parte de un juicio cuya autoridad era, en muchos casos, un texto donde los creyentes afirman que Dios mismo ha revelado su verdad. La sola presencia de este tipo de textos podría justificar las aprensiones de un secularismo político que teme a que certezas religiosas —sobre las cuales se supone que los creyentes no pueden transar— dominen la política88. Sin embargo, los textos citados por la revista suelen tener una versatilidad que un temor como el mencionado pudiese no percibir. Es posible identificar dos aspectos de dicha versatilidad. Por un lado, dichos textos cristianos tenían un contenido político consistente en subrayar o recordar un valor compartido por quienes buscaban recuperar la democracia para Chile. Así ocurre, por ejemplo, con el mandamiento “No matarás” (Éxodo 20,13) con el que la revista cerraba, breve y perentoriamente, el detallado artículo sobre la inescrupulosa trama que llevó no solo al homicidio de Orlando Letelier, sino también al de un funcionario civil de la Cancillería chilena para asegurar el encubrimiento del crimen contra el excanciller89. La cita, sin duda, recuerda un texto que los cristianos y los judíos consideran revelado. Mediante su uso se intenta enfatizar, por lo tanto, una prescripción moral vinculante para un gobierno que se decía católico y que era liderado por un número importante de católicos90. Pero, al mismo tiempo, recogía un mandato que no es extraño, sino fundacional tanto para las democracias contemporáneas, que suelen expresarlo con un lenguaje jurídico que afirma el derecho a la vida de la persona humana y penaliza el homicidio91, como para la filosofía política contractualista moderna92. Adicionalmente a reintroducir un valor político y moral, los textos bíblicos aseveran también un segundo aspecto especialmente importante para el colectivo, a saber, afirman que en esos asesinatos se ha quebrantado algo crucial de la enigmática relación del hombre con su divinidad. Algo de tal gravedad que, como recordará uno de los artículos, si los cristianos callan, serán las piedras las que clamen al cielo93.
En un momento se propondrá un modo de analizar el ethos cristiano que las citas implican. Antes, notemos que en el juego de citas religiosas vinculadas con argumentaciones políticas, jurídicas y económicas, la intervención de No Podemos Callar no tenía pretensiones de promover, y de hecho no promovió, una dominación cristiana de lo público o lo político. No hubo, por ejemplo, un intento por afirmar una justificación religiosa del poder político, como en la monarquía española dieciochesca y en los comienzos de nuestra república94. Tampoco se pretendió promover al cristianismo como la doctrina o a la Iglesia católica como la institución a través de las cuales los ciudadanos debían pensar y actuar en lo público durante la Dictadura. Finalmente, no se encuentra en la revista un intento por recuperar a través del cristianismo un aura que confiriese a lo político una vivacidad perdida95. En otras palabras, los argumentos cristianos en general y las citas bíblicas en particular, si bien pretendían recordar una verdad divina, no intentaban “usurpar” el espacio público o dominar la razón pública96. Más bien, a través de ellas No Podemos Callar realizó una intervención pública-religiosa no dominante. Esto quiere decir que intervino en el espacio público, con fundamentos no solo políticos sino también religiosos, y lo hizo de una manera que no presentaba al cristianismo como la única doctrina sobre la cual se podía forjar una sociedad política, sino como una verdad desde la cual se contribuía a promover y comprender ciertos valores relevantes tanto para la vida política como para la vida del creyente97. La Iglesia popular a la que No Podemos Callar puede ser adscrita, es un buen ejemplo de esta posición no dominante —dicha Iglesia es presentada por la revista como un colectivo más en una sociedad formada por otros, especialmente, como uno más de un movimiento popular que la excedía—98.
Uno de los artículos dedicado a las conmemoraciones del día del trabajo, puede ilustrar lo dicho. El número 20 de la revista relata la conmemoración del primero de mayo de 1976. Las actividades convocadas para el día del trabajo sufrieron un súbito impedimento cuando a los trabajadores que se oponían al régimen se les prohibió conmemorarlo en el teatro Caupolicán. Sin haberlo previsto, la Catedral de Santiago terminó siendo el lugar donde se reunieron grupos de trabajadoras y trabajadores de la capital. El colectivo que forma No Podemos Callar, que no se ha cansado de citar la Biblia en este número y en los anteriores, en vez de aprovechar la oportunidad para hacer de la Iglesia el intermediario (público) indispensable en tiempos de dictadura, o para recordar las razones por las cuales su credo debiese ser el de la comunidad política o del movimiento social que en ese momento acogía, en vez en fin de apropiarse de un espacio público en construcción, pide y hace votos solemnes para que aquellos que no han podido manifestarse a su manera y en su lugar, puedan en el futuro próximo expresar su voz del modo que les sea más apropiado. Por ello dirá que, aunque en esta ocasión “la Catedral fue la voz de los que ya no tenían voz”, esa misma “Catedral exige que se vuelva a llenar el Caupolicán”99.
La revista surgió e intervino una y otra vez en el espacio público, precisamente desde el rechazo a que este fuese gobernado de una manera que excluía todos los derechos humanos, desde la refutación de los fines establecidos por la doctrina de la seguridad nacional y su política económica, desde la impugnación de la legitimidad para dirigir el país por parte de las personas que habían llevado adelante el proyecto de la “gran nación”. Puntillosos y porfiadamente insistentes, los redactores de No Podemos Callar reiteraron en sus artículos que no aceptaban un modo de ser gobernado que acorralaba las vidas de tantas mujeres y hombres. En otras palabras, la intervención de la revista identificó algunas cuestiones sobre los cuales el modo de gobernar de la Dictadura se había hecho intolerable. Se ha optado por denominar “asuntos cruciales” a aquellas cuestiones respecto de las cuales el modo de gobernar dictatorial fue puesto en cuestión por la revista. Es a través de esos vectores, se ha sostenido, que No Podemos Callar intervino reflexivamente una y otra vez. Su importancia política, sin embargo, tiende a esconder su relevancia religiosa. En efecto, la obstinada permanencia de estos asuntos cruciales en las precarias páginas de No Podemos Callar da cuenta que en dichos asuntos se jugaba algo no solo fundamental, sino que también fundante para el ethos cristiano del colectivo.
Para empezar a delinearlo, hay que advertir que la crítica de No Podemos Callar al modo de gobernar dictatorial se fundaba en un compromiso histórico-religioso100. Compromiso que tomó forma interviniendo reflexivamente en el precario espacio público dictatorial. Como se ha expuesto, dicha intervención no consistió simplemente en hacer valer la libertad de expresión como un derecho humano indebidamente limitado, sino en dar razones políticas, jurídicas, económicas y religiosas para criticar un modo de gobernar y para reconstruir un orden democrático. Por ello es posible afirmar que se ejerció como si fuera una razón pública religiosa101. Adicionalmente, y esto es lo que ahora interesa destacar, al realizar esta intervención, No Podemos Callar tomó la palabra dispuesto a arriesgar la vida por fidelidad a la verdad cristiana que se citaba al final cada artículo. En efecto, el colectivo no solo se expresó en el espacio público, sino también tuvo el coraje de modular una voz disidente arriesgando la propia vida porque la fe cristiana lo exigía. Es claro que la profesión de fe de No Podemos Callar difirió de aquella que se realizaba en el templo al rezar el credo cristiano en cada misa de domingo. Su profesión de fe implicaba no solo aceptar cierta verdad, sino obligarse por ella para devenir un sujeto cristiano en medio de las tensiones que la Dictadura hizo aparecer. El palpable sufrimiento injusto de mujeres y de hombres a manos de agentes del gobierno, que esta introducción ha llamado asuntos cruciales, obligó a hablar a No Podemos Callar. Su modo de absolver su obligación consistió en criticar reflexivamente un modo de gobernar político y económico que atentaba contra la dignidad humana sostenida divinamente. Esta dignidad mancillada era, si se quiere, la condición de su sacramento. Por ello, en la medida que ese sufrimiento humano permaneciera, los cristianos y cristianas del colectivo estaban obligados a responder en razón de su fe. Y su respuesta fue, como se ha dicho, una intervención pública, razonada y franca, mediante la cual arriesgaron su integridad física y su vida.
El cristianismo que profesaba y hacía efectivo No Podemos Callar no aceptaba ser una religión enclaustrada en sus templos. Se negaba a ser una Iglesia de sacristía102. De esa forma, no consentía hablar de los “grandes temas del hombre” si ello no incluía referirse a los derechos humanos que intentasen asegurar todo lo que hacía posible la vida humana103. Rechazaba, como dirá en uno de sus artículos, anunciar un “Cristo atemporal, desencarnando, que ignora al hermano torturado, desaparecido, cesante, con hambre, atropellado en sus derechos”104. Al contrario, como indicó citando al asesinado monseñor Oscar Romero…
…es necesario llamar a la injusticia por su nombre, servir a la verdad…; denunciar la explotación del hombre por el hombre, la discriminación, la violencia infringida al hombre contra su pueblo, contra su espíritu, contra su conciencia y contra sus convicciones… promover la liberación integral del hombre… urgir cambios estructurales, acompañar al pueblo que lucha por su liberación. Es un deber de una Iglesia autenticar su inserción entre los pobres, con quienes debe solidarizarse hasta en sus riesgos y en su destino de persecución, dispuesta a dar el máximo testimonio de amor por defender y promover a quienes Jesús amó con preferencia105.
Para jugar un poco con los términos, No Podemos Callar fue una revista “confesional”. Esto quiere decir, por un lado, que fue una revista que surgió al interior de la Iglesia Católica, utilizó información de las comunidades cristianas de base, analizó asuntos relevantes para la comunidad católica y fue sostenida por la acción de un colectivo formado fundamentalmente por cristianos. Pero, también fue una revista confesional en otro sentido. Profesaba una fe o, mejor, adhería a un modo de vivir la fe cristiana que asumía la posibilidad de perder la vida a consecuencia de dicha profesión. En efecto, la palabra “confesor” tal como se entendía en los primeros siglos de la cristiandad no designaban la confesión penitencial tal como la conocemos actualmente, sino que identificaba a quien al profesar su fe pasaba importantes penurias o simplemente arriesgaba su vida en ello106. En este sentido antiguo, el confesor era quien estaba dispuesto al martirio, aunque no había aún sido martirizado. Los redactores de la revista conocían este sentido del término y por ello aseveraron en uno de sus primeros números que “los cristianos no podemos dejar de pensar que la era de los confesores y mártires no ha pasado”107. La obligación de decir la verdad enunciada por No Podemos Callar estuvo marcada por esta opción. Se trataba de decir la verdad, sin duda. Pero, también, hacerlo aceptando el riesgo de las penurias y, en su caso, la muerte que ello podía traer por consecuencia108.
La opción de devenir confesor puede ser la última consecuencia para quien asume este modo de vivir cristiano. Sin embargo, es interesante notar que fue el punto de partida de la revista. En efecto, en la primera editorial de No Podemos Callar se afirmaba que la “simple proclamación explícita de la verdad, asumir sus riesgos pero también su eficacia liberadora es la tarea de no podemos callar”. Luego de ello se esbozaba la genealogía de dicha actitud. Jesús, se dice en el artículo, por decir su verdad fue crucificado. “Los primeros discípulos, los apóstoles fueron los primeros en comprenderlo así. Ellos asumieron la tarea y el riesgo de declarar la verdad: ‘no podemos callar’ lo que hemos visto y oído”. Significativamente, el mismo artículo subrayó que el obispo luterano Helmut Frenz y el católico Carlos Camus, por testimoniar la verdad fueron “considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús”109. Dignidad que parecía provenir, precisamente, de que a través de los padecimientos del confesor no solo se expresaría la misteriosa posibilidad de encontrarse con la divinidad, sino de mostrarla en sus vidas muy humanas.
Desde la dignidad de sufrir por el nombre de Cristo se puede entender mejor el carácter del decir veraz que propone esta revista clandestina. No se circunscribe, aunque de hecho lo realiza, a la obligación de denunciar hechos criminales. Tampoco es completamente comprendido si se le piensa como el ejercicio razonado de la libertad de expresión. En el tránsito desde la urgencia experimentada por un modo de gobernar dictatorial hacia hacer valer una palabra disidente y reflexiva, No Podemos Callar fue forjando algo que bien puede llamar una actitud crítica cristiana respecto de su presente110. En efecto, modelaron una actitud por la cual los cristianos del colectivo se obligaban a examinar críticamente el modo de gobernar dictatorial porque respecto de ciertos asuntos cruciales, esto es, respecto de la violencia ejercida contra cristianos y no cristianos y en la marginación de muchos respecto de los bienes de la tierra, dicha forma de gobierno mancillaba la creación divina y ponían en tensión la justicia del Dios cristiano111. En otras palabras, el decir veraz que funda y realiza No Podemos Callar supuso un modo de transformarse y constituirse a sí mismo desde un examen crítico del modo de gobernar dictatorial y, en este sentido, la obligación de no callar estableció un modo de vivir cristiano. “Para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la Verdad (Juan 18, 37)”, es la cita evangélica con que la revista terminaba su primera editorial. A través de ella, el colectivo No Podemos Callar se emparentaba con la historia de Jesús y de sus primeros discípulos y repetía su gesto: hay que escoger la confesión a silenciar la verdad. Policarpo, el nombre que recibirá la revista que sucederá a No Podemos Callar, no solo realiza un homenaje casual a un olvidado obispo de la primera cristiandad, sino que elige por título el nombre de un obispo mártir. De esta manera, nos parece, el colectivo repite desde el comienzo el compromiso de la revista que le antecedió112. No Podemos Callar forjó una actitud crítica religiosa desde un cristianismo que vivía desde el pueblo que sufría y que estaba dispuesto a confesar su fe por aquellos asuntos que eran cruciales para la vida de sus miembros. De un modo paradojal, fue una intervención pública orientada al re-establecimiento de una democracia fundada en una actitud que por su disposición al martirio pareciera afirmar que la verdad de la vida no se encontraba completamente en este mundo.