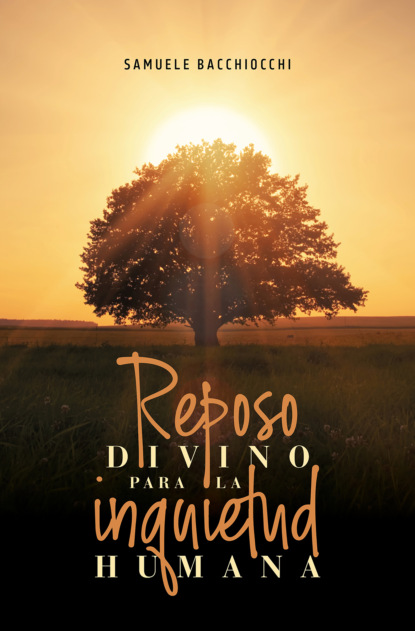- -
- 100%
- +
Edad Media. La concepción agustiniana del sábado fue seguida con mayor o menor aproximación a lo largo de la Edad Media.96 Pero, a partir del año 321, con la ley dominical de Constantino, apareció una nueva interpretación. Para darle una sanción teológica a la legislación imperial que exigía la cesación de trabajo en domingo, las jerarquías eclesiásticas apelaron a menudo al precepto creacionista del cuarto Mandamiento, pero adaptándolo a la observancia del domingo. Crisóstomo (347-407) anticipa este desarrollo en su comentario sobre Génesis 2:2: “Dios bendijo el séptimo día y lo santificó”. Pregunta: “¿Qué significa realmente ‘lo santificó’? [...] [Dios] nos enseña que entre los días de la semana uno debe ser puesto aparte completamente dedicado al servicio de las cosas espirituales”.97 La transformación del sábado de la Creación (la específica observancia del séptimo día) en el simple reposo un día de cada siete hizo posible aplicar el mandamiento del sábado a la observancia del domingo. Pedro Comestor (m. 1179) también defiende esta aplicación argumentando sobre la base de Génesis 2:2 que el “sábado ha sido observado siempre por algunas naciones incluso antes de que la ley fuese dada”.98 Este reconocimiento del sábado como una norma procedente de la Creación, y por lo tanto universal, fue motivado, sin embargo, no por el deseo de fomentar la observancia del séptimo día, sino por la necesidad de sancionar el acatamiento del domingo.
En la teología medieval tardía, la aplicación literal del mandamiento del sábado a la observancia del domingo fue justificada con una nueva interpretación que consistía en separar en el cuarto Mandamiento su aspecto moral del ceremonial.99 Tomás de Aquino (1225-1274) ofrece, en su Suma Teológica, la más elaborada exposición sobre esta artificial y abusiva distinción. Allí argumenta que “el mandato de guardar el sábado es moral [...] en la medida en que ordena al hombre dedicar parte de su tiempo a las cosas de Dios [...] pero es un precepto ceremonial [...] en cuanto a la determinación del tiempo”.100 ¿Cómo puede el cuarto Mandamiento ser ceremonial en su especificación del séptimo día, pero moral en su obligación de apartar un día para el descanso y la adoración? Sin duda porque, para Tomás de Aquino, el aspecto moral del sábado se apoya en la ley natural, es decir, que el principio de destinar periódicamente un tiempo al descanso y a la adoración está de acuerdo con la razón natural.101 El aspecto ceremonial del sábado, por otra parte, se basa en el simbolismo del séptimo día: conmemoración de la Creación y prefiguración del “reposo del alma en Dios, en la vida presente por medio de la gracia, o en la vida futura en gloria”.102
Uno se pregunta qué tendrá que ver el aspecto ceremonial (transitorio) del sábado con su significado de perfecta creación divina y de reposo en Dios en esta vida y en la venidera. ¿No es precisamente este significado el que provee la base para consagrar un tiempo a la adoración a Dios? Rechazar como ceremonial el mensaje original del séptimo día, concretamente que Dios es el Creador perfecto que ofrece descanso, paz y compañía a sus criaturas, implica desechar también toda razón moral para dedicar un tiempo determinado al culto divino. La creencia en Dios como Creador, que será tratada en el próximo capítulo, constituye la piedra angular de la fe y del culto cristianos. Aparentemente el mismo Tomás de Aquino reconoció la deficiencia de su razonamiento puesto que hizo una distinción entre el sábado y otras festividades del Antiguo Testamento, como la Pascua, “un signo de la futura Pasión de Cristo”. Para él, estas festividades eran “temporales y transitorias [...] por lo tanto solo el sábado, y ninguna otra de las solemnidades y sacrificios, es mencionado en los preceptos del Decálogo”.103 La inseguridad de Tomás de Aquino acerca del aspecto ceremonial del sábado se refleja también en su comentario de que Cristo anuló no el precepto del sábado, sino “la interpretación supersticiosa de los fariseos, quienes pensaban que había que abstenerse de hacer incluso obras de caridad en sábado, lo cual iba en contra de la intención de la Ley”.104 La incertidumbre de Tomás de Aquino fue, sin embargo, ampliamente olvidada, y su distinción entre los aspectos moral y ceremonial en el sábado se convirtió en una razón fundamental para defender el derecho de la iglesia a introducir y regular la observancia del domingo y de otras fiestas religiosas. El resultado fue un elaborado sistema legal muy semejante a la legislación rabínica sobre el sábado, pero aplicado al domingo.105
Luteranismo. Los reformadores del siglo XVI sostuvieron diversos puntos de vista sobre el origen y la naturaleza del sábado. Sus posiciones dependían de su comprensión acerca de la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y sobre todo de su reacción en contra de una observancia legalista y supersticiosa no solo del domingo sino de toda una serie de festividades religiosas. Lutero y algunos radicales, en su intento por combatir el sabatismo medieval fomentado no solo por la Iglesia Católica sino también por elementos de la Reforma tales como Andreas Karlstadt,106 atacaron el sábado como una “institución mosaica especialmente destinada al pueblo judío”.107 Esta posición se vio ampliamente fomentada por una separación radical entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Gran Catecismo (1529), Lutero explica que el sábado “es algo superado, como las demás ordenanzas del Antiguo Testamento que estaban sujetas a determinadas costumbres, personas y lugares, pero ahora hemos sido liberados por Cristo”.108 Esta postura aparece formulada todavía más claramente en el artículo 28 de la Confesión de Augsburgo (1530): “La Escritura ha abrogado el sábado; pues enseña que desde la revelación del evangelio todas las ceremonias mosaicas quedan eliminadas”.109
Estas declaraciones quizá den la impresión de que Lutero rechazó el origen creacionista del sábado, reduciéndolo a una simple institución judaica. Pero tal conclusión no es correcta, pues Lutero afirma, en el propio Gran Catecismo, que “el día (sábado) no necesita ser santificado en sí mismo, puesto que ya ha sido creado santo. Desde el principio de la Creación fue santificado por su Creador”.110 Del mismo modo, en su comentario sobre Génesis 2:3, Lutero dice: “Dado que las Escrituras mencionan el sábado mucho antes de que Adán cayese en pecado, ¿no habrá que deducir que ya se le había indicado que debía trabajar seis días y descansar el séptimo? Así es, sin duda alguna”.111 Melanchthon, el colaborador y sucesor de Lutero, expresó el mismo punto de vista. En la edición de 1555 de sus Loci Communes, Melanchthon afirma claramente que, “desde los tiempos de Adán, los primeros padres guardaron (el sábado) como un día en el que dejaban a un lado el trabajo de sus manos y se reunían con otros para la predicación, la oración de agradecimiento y los sacrificios, tal como Dios había ordenado”.112 Melanchthon hace una distinción entre la función del sábado antes y después de la Caída. Antes de la Caída, el sábado tenía por objeto permitir que Dios encontrara “reposo, morada, gozo y delicia” en sus criaturas. “Después de la Caída –escribe Melanchthon–, el sábado fue restablecido por Dios cuando prometió que su paz volvería a reinar cuando el Hijo diera su vida y descansase en la muerte hasta la resurrección. Por eso ahora, en nuestro sábado, nosotros también debemos morir y resucitar con el Hijo de Dios para que Dios pueda volver a encontrar morada, paz y gozo en nosotros”.113
¡Qué profunda percepción del significado del sábado bíblico! Un día para permitir que el creyente muera y resucite con Cristo.114 Un día para dejar que Dios encuentre “morada, complacencia y paz en nosotros”. La intención de este libro es estudiar temas como ese contenidos en el sábado. Uno se pregunta cómo Lutero y Melanchthon pudieron contemplar el sábado como una norma dada en la Creación y a la vez como una institución mosaica. La explicación está en que adoptaron y desarrollaron la distinción hecha por Tomás de Aquino entre la ley natural y la ley mosaica o, como ellos las llamaron, la ley moral y la ley ceremonial. Esta distinción es articulada con más claridad por Melanchthon que por Lutero, aunque este último sostenía que “la legislación mosaica sobre el sábado [...] ha sido abolida” porque “no está respaldada por la ley natural”.115 Sin embargo, fue Melanchthon quien, en respuesta a los que llevaban la posición de Lutero al extremo de rechazar la observancia de cualquier día, afirmó lo siguiente: “En este mandamiento hay dos aspectos, uno general que la iglesia necesita siempre, y otro específico, referido a un día especial que solo atañía al pueblo de Israel [...]. Porque lo general de este mandamiento, a saber la necesidad del culto, pertenece al ámbito de lo moral, natural y permanente; pero lo específico, lo relacionado con el séptimo día, pertenece a lo ceremonial [...] y no nos atañe a nosotros; por lo tanto, nosotros tenemos nuestras reuniones el primer día, es decir, el domingo”.116
Es difícil comprender la lógica de este razonamiento. ¿Cómo el principio de consagrar un día de la semana “para el servicio de la predicación y del culto público” puede catalogarse como moral, pero la especificación del séptimo día como ceremonial, y solamente válida para el pueblo de Israel? Objetar que el séptimo día es ceremonial porque no tiene una explicación evidente en la razón humana (ley natural) es un argumento de doble filo, porque tampoco la lógica humana lleva por sí misma a descubrir el principio de que se debe consagrar un día a la semana para dedicarlo al “servicio de la predicación y al culto público”.117 En realidad, esto último ni siquiera se puede deducir explícitamente del cuarto Mandamiento, que dicho sea de paso, no menciona la necesidad de asistir a servicios públicos de culto, sino solo la necesidad de descanso (Éxo. 20:10).118 La idea de que el Decálogo está basado en la ley natural es una elaboración del escolasticismo (influido por la filosofía moral clásica).119 En la Biblia, el sábado y el resto de los Diez Mandamientos no aparecen como un fruto de la razón humana, sino de una revelación divina especial. El hecho de que la razón humana pueda descubrir por sí misma muchos de los valores éticos del Decálogo prueba su racionalidad, pero no su origen.
La distinción luterana entre aspectos morales y ceremoniales o naturales y mosaicos en el sábado nos parece un honesto pero inadecuado esfuerzo por salvar algunos de los valores del sábado en el enfrentamiento de dos amenazas opuestas: por una parte, la de los antinomianos radicales, que negaban la necesidad de observar ningún día;120 por otra, la de los legalistas católicos y reformados, que defendían la santificación de las fiestas como “necesaria para la salvación”.121 La Confesión de Augsburgo alude a esas “monstruosas disputas” y explica que “esos errores proliferaron en la iglesia cuando la justificación por la fe no fue enseñada con suficiente claridad”.122 Lutero realizó encomiables esfuerzos para evitar a la vez el Scylla del legalismo y el Carybidis del antinomianismo. Solo cabe lamentar que para conseguir su objetivo rechazase como mosaicos y ceremoniales algunos aspectos y funciones importantes del séptimo día que, como veremos más adelante, son de incalculable valor para comprender y experimentar la “justificación por la fe”. En lugar de ello, Lutero optó por conservar el domingo como un día aceptable “establecido por la iglesia para el bien de los laicos y de las clases trabajadoras”123 que necesitan “por lo menos un día a la semana para descansar [...] y asistir a los servicios religiosos”.124 La distinción radical de Lutero entre ley natural y ley mosaica, y entre Ley y evangelio, fue adoptada y desarrollada hasta sus extremos por grupos radicales como los anabaptistas, puritanos extremistas, cuáqueros, menonitas, huteritas y las modernas confesiones antinomianas.125 Todos estos sectores han argüido que el sábado no fue establecido por Dios en la Creación, sino que pertenece a la dispensación mosaica cumplida y abolida por Cristo. Consecuentemente, en la dispensación cristiana los creyentes estarían exentos de la observancia de cualquier día de reposo en particular.
Catolicismo. El punto de vista católico acerca del sábado se mantuvo en el siglo XVI básicamente en la postura tomista, distinguiendo entre ley mosaica y ley natural. Leamos, por ejemplo, el Catecismo del Concilio de Trento (1566), llamado también “Catecismo romano”. En el cuarto capítulo de la tercera parte explica la diferencia entre el sábado y el resto de los Mandamientos, diciendo: “Los demás preceptos del Decálogo pertenecen a la ley natural, y son perpetuos e inalterables [...] porque concuerdan con la ley de la naturaleza, cuya fuerza impele a los hombres a su observancia; pero el mandamiento relativo a la santificación del sábado, en lo que al tiempo señalado (para su observancia) se refiere, no es inmutable ni inalterable sino susceptible de cambio, ya que no pertenece a la ley natural, sino a la ceremonial [...] puesto que solo a partir del tiempo en que el pueblo de Israel fue liberado de la opresión de Faraón se observó el sábado”.126 Y concluye diciendo que “la observancia del sábado (como séptimo día) ha sido abolida [...] al mismo tiempo que los demás ritos y ceremonias hebraicos, a saber, a la muerte de Cristo”.127
Ya mostramos anteriormente la falta de lógica que existe en considerar la especificación del séptimo día en el cuarto Mandamiento como una ley mosaica y ceremonial. Solo añadiremos que sobre la base de la ley natural también debería ser considerado como ceremonial el segundo Mandamiento, pues la prohibición de adorar representaciones iconográficas (o pictóricas) de la Deidad (Éxo. 20:3-6) tampoco es plenamente explicable recurriendo solo a la razón humana. Por eso, sin duda, la Iglesia Católica ha suprimido el segundo Mandamiento (Éxo. 20:3-6) de su Decálogo.128 Ahora bien, ¿es la razón humana un criterio legitimo para aceptar o rechazar los preceptos del Decálogo? Aparentemente, esa es la posición tomada por la Iglesia Católica para defender su derecho a introducir no solo la observancia del domingo, sino también la de otros días. Tenemos abundantes ejemplos de ello, especialmente en los documentos católicos del siglo XVI.129 Así, Johann Eck (1486-1543), en su Enchiridion, escrito contra algunos reformadores, dice que “si la iglesia ha tenido el poder de cambiar el sábado de la Biblia por el domingo y decretar la observancia del domingo, ¿por qué no va a tener también poder sobre los demás días? [...] Si uno prescinde de la iglesia y se limita a aceptar solo la Biblia, entonces debe guardar el sábado como los judíos, como ha sido guardado desde el principio del mundo”.130
Es interesante observar que Eck, aun cuando apoya la autoridad de la Iglesia Católica para cambiar el sábado por el domingo, no deja de reconocer el origen creacionista del sábado, al decir que “ha sido guardado desde el principio del mundo”.131 La misma opinión aparece expresada en un documento católico más oficial, el Catecismo del Concilio de Trento (1566): “El sábado –se explica allí– fue llamado así por el Señor en el Éxodo (Éxo. 20:8-11; Gén. 2:2), porque habiendo acabado y completado la creación del mundo, ‘Dios descansó de toda su obra’ (Gén. 2:2, 3)”.132 Más adelante, el sábado es considerado “una señal, como un memorial de la creación de este admirable mundo”.133 Este franco reconocimiento del sábado como institución y memorial de la Creación desafía y contradice lo afirmado en el mismo documento acerca del derecho de la iglesia a cambiar el sábado: “Ha placido a la iglesia de Dios transferir la celebración religiosa del sábado al Día del Señor”.134 Esta patente contradicción, como veremos más tarde, volverá a ser planteada en términos similares en la tradición protestante.
Sabatarios. Ciertos reformadores radicales adoptaron dos posiciones opuestas frente al sábado. Un sector, del que ya hablamos anteriormente, llevó hasta su consecuencia lógica la distinción luterana entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, rechazando la santificación del sábado, o de cualquier otro día, como cosas de la dispensación mosaica, cumplida por Cristo y reemplazada por la dispensación de la gracia. Otro grupo, sin embargo, siguiendo las implicaciones lógicas del concepto calvinista de la unidad entre los dos Testamentos, reconoció y promovió la observancia del séptimo día como el sábado instituido en la Creación para la humanidad de todos los tiempos. Los oponentes de este grupo los llamaron comúnmente “sabatarios”. Estudios recientes han demostrado que los sabatarios constituían un grupo respetable en tiempos de la Reforma, especialmente en Moravia, Bohemia, Austria y Silesia.135 Algunos catálogos católicos de sectas los clasifican inmediatamente después de los luteranos y los calvinistas.136 Erasmo (1466-1536) menciona a los sabatarios de Bohemia: “Ahora han aparecido entre los bohemios una nueva clase de judíos, a quienes llaman Sabbatarii, y quienes guardan el sábado con gran superstición”.137 Lutero confirma la existencia de grupos sabatarios en Moravia y Austria.138 En 1538 escribió una Carta contra los Sabatarios [Brief wider die Sabbathers], argumentando en contra de su observancia del sábado.139
Oswald Glait, exsacerdote católico convertido en pastor luterano y más tarde anabaptista, comenzó a propagar con éxito en 1527 sus ideas sabatarias entre los anabaptistas de Moravia, Silesia y Bohemia.140 Fue apoyado por el erudito Andreas Fisher, también exsacerdote y anabaptista.141 Glait escribió un Tratado sobre el sábado (Buchlenn vom Sabbath), fechado en torno a 1530, que no ha llegado hasta nosotros. De la refutación que Gaspar Schwenckfeld142 hizo de la obra de Glait, deducimos que este defendía la unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aceptando la validez e importancia del Decálogo para los cristianos. Glait rechazaba la tesis de sus críticos de que el mandamiento del sábado es una prescripción ceremonial del mismo tipo que la circuncisión. “El sábado fue ordenado y guardado desde la Creación”, decía.143 Dios enseñó a “Adán en el Paraíso a celebrar el sábado”.144 Por lo tanto, “el sábado [...] es para siempre un signo de esperanza y un memorial de la Creación [...] un pacto eterno [...] que está en vigor mientras el mundo exista”.145 Glait tuvo que sufrir el exilio, la persecución y finalmente la muerte, ahogado en el Danubio (1546).146
La muerte de Glait, quizás el más sobresaliente líder de los sabatarios, no detuvo la expansión de la doctrina del sábado. En tiempos de la Reforma habían observadores del sábado en numerosos países europeos, tales como Polonia, Holanda, Alemania, Francia, Hungría, Rusia, Turquía, Finlandia y Suecia.147 En el siglo XVII, su presencia fue particularmente notoria en Inglaterra. R. J. Bauckham observa que “una importante serie de predicadores puritanos y anglicanos se esforzaron por combatir el séptimo día. Sus esfuerzos son una prueba tácita de la atracción que tal doctrina ejercía en el siglo XVII; los observadores del séptimo día fueron tratados con gran rigor por las autoridades puritanas y anglicanas”.148 Los bautistas del séptimo día se convirtieron en la principal iglesia observadora del sábado en Inglaterra.149 En 1671 fundaron su primera comunidad en América, en Newport (Rhode Island).150 Los adventistas del séptimo día reconocen con gratitud su deuda hacia los bautistas del séptimo día por haberlos llevado al conocimiento del sábado en 1845.151 Pocos años más tarde (1860), la Iglesia de Dios del Séptimo Día aceptó también el valor del sábado.152 Más recientemente, esta creencia ha sido aceptada por la Iglesia Universal de Dios e importantes sectores de otras confesiones.153
La Tradición Reformada. Las iglesias reformadas tradicionales, tales como los puritanos ingleses, los presbiterianos, los congregacionalistas, los metodistas y los bautistas, han adoptado lo que podíamos llamar una “posición de compromiso”, reconociendo por una parte que el sábado es una norma establecida en la Creación, mientras que por otra defienden el domingo como una legítima sustitución del sábado llevada a cabo por la iglesia. Generalmente hacen una diferencia entre la observancia temporal del domingo y la espiritual. Calvino fue realmente el pionero y promotor de esta tendencia tan extendida y que tanto influyó sobre el sabatismo, en especial sobre los puritanos angloamericanos. La base de las enseñanzas de Calvino acerca del sábado se encuentra en el rechazo de la antítesis luterana entre la Ley y el evangelio. En su esfuerzo por mantener la unidad básica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Calvino cristianizó la Ley, espiritualizando, por lo menos en parte, el mandamiento del sábado.154
Calvino reconoció que el sábado había sido instituido por Dios en la Creación. En su Comentario sobre Génesis 2:3, escrito en 1554, afirma: “Así pues, en primer lugar Dios descansó; luego bendijo este descanso, para que siempre fuese sagrado entre los hombres; por lo tanto dedicó al descanso cada séptimo día, para que su propio ejemplo fuese una ley perpetua”.155 Un año antes de su muerte (1564), reitera esta misma convicción en su Armonía del Pentateuco, diciendo: “Ciertamente Dios se reservó para sí mismo el séptimo día y lo santificó cuando terminó la creación del mundo, para que mantuviese a sus siervos unidos y libres de todo cuidado para la contemplación de la belleza, excelencia y perfección de sus obras”.156 Unos párrafos más allá, Calvino explica que “la santificación del sábado fue anterior a la Ley”.157 Dios reiteró este Mandamiento en tiempos de Moisés porque con el paso del tiempo “se había extinguido entre las naciones paganas y se había descuidado casi totalmente entre la raza de Abraham”.158
¿Cómo concilia Calvino su aceptación del sábado como una norma dada por Dios en la Creación a toda la humanidad con su creencia de que “con la venida de Cristo la parte ceremonial de la Ley fue abolida?”159 En otras palabras, ¿cómo puede ser el sábado a la vez una norma universal y una parte del ceremonial judío abolido por Cristo? Calvino intenta resolver este conflicto recurriendo a la distinción tomista entre los aspectos moral y ceremonial del sábado. En la Creación, el sábado fue dado como estatuto perpetuo, pero “después la Ley dio una nueva disposición acerca del sábado, que debía ser para los judíos en especial y solo por un tiempo”.160 ¿Qué diferencia hay entre el sábado judío (mosaico) y el sábado cristiano (creacionista)? La diferencia no es fácil de detectar, especialmente para el que no está habituado a distinguir entre matices teológicos. Calvino califica al sábado judío de “típico” (simbólico), es decir, “una ceremonia legal anticipadora de aquel reposo espiritual verdadero, que se manifestaría en Cristo”.161 El sábado cristiano (domingo), sin embargo, “no es figurativo”.162 Con ello, Calvino quiere decir aparentemente que se trata de una institución pragmática, destinada a cumplir tres objetivos básicos: permitir que Dios obre en nosotros, proveer tiempo para la meditación y los servicios religiosos y proteger a los asalariados.163
Una contradicción sin resolver. El intento de Calvino por superar el conflicto entre el sábado como “norma perpetua desde la Creación” y “ley ceremonial temporal” no es convincente. ¿Acaso el sábado no realiza las mismas funciones prácticas para los judíos que para los cristianos? Además, cuando Calvino enseña que para los cristianos el sábado representa “la renuncia propia” y “el verdadero descanso” del evangelio,164 ¿no está atribuyéndole a ese día un significado “tipológico-simbólico” similar al que tenía el sábado judío? Esta cuestión pendiente reaparece en los escritos de los sucesores de Calvino dando lugar a un sinfín de controversias. Por ejemplo, Zacarías Ursinos, el compilador de aquella importante confesión reformada conocida como El Catecismo de Heidelberg (1563), enseña que “el sábado del séptimo día fue ordenado por Dios desde el principio del mundo, para indicar que el hombre, siguiendo su ejemplo, debía descansar de sus trabajos” y, “aunque el sábado ceremonial fue abolido en el Nuevo Testamento, el sábado moral todavía perdura y nos atañe tanto a nosotros como a otros”.165 Esta posición fue defendida posteriormente con tenacidad en el monumental trabajo del famoso puritano británico Nicolás Bownde,166 escrito en 1595 con el título de La doctrina del sábado, y en otros documentos confesionales, tales como el Sínodo de Dort de 1619167 y la Confesión de Fe de Westminster de 1646.168