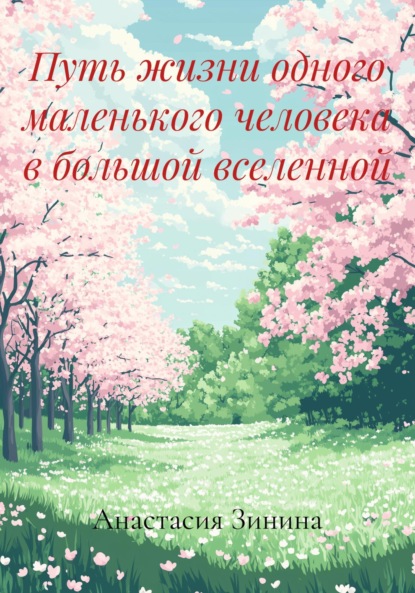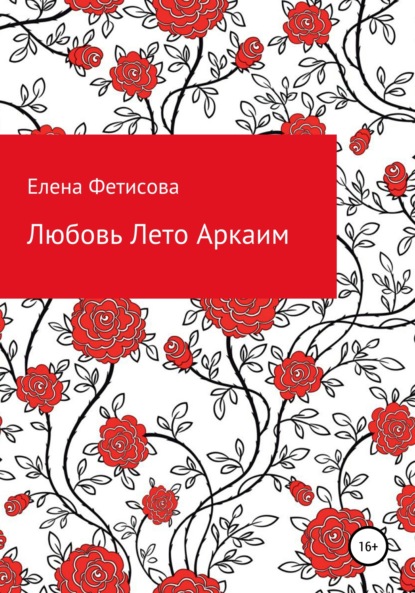La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente
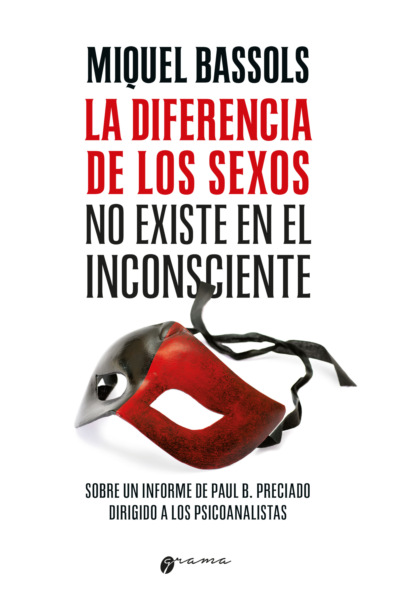
- -
- 100%
- +

Miquel Bassols
Índice de contenido
Portadilla
Legales
Antecedentes
El discurso del monstruo
Freud y la homosexualidad
La diferencia de los sexos
“Numero Deus impare gaudet”
El sexo es diferencia absoluta: Uno sin Otro
No hay una estética del goce
Experiencias trans-: “el cambio de sexo no existe”
Desde el binarismo sexual hacia el unarismo del goce
Un discurso sin fragmentos amorosos
Baile de máscaras
Entrevista a Paul B. Preciado
Coda de François Ansermet y Omaïra Meseguer
© Grama ediciones, 2021
Manuel Ugarte 2548 4° B (1428) CABA
Tel.: 4781-5034 • grama@gramaediciones.com.ar
http://www.gramaediciones.com.ar
© Miquel Bassols, 2021
Diseño de tapa: Gustavo Macri
Digitalización: Proyecto451
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización del editor. El infractor se hará acreedor a las sanciones establecidas en las leyes sobre la materia. Si desea reproducir contenido de la presente obra, escriba a: publica@ibero.mx
ISBN edición digital (ePub): 978-987-8372-73-0
¿Dónde está sin embargo el daño, cuando no va más allá del que pueda sufrir el personaje nebuloso de aquella historia? Por el hecho de haber encontrado, en los barrotes de una reja tanteados paso a paso, uno marcado como primero, concluía: “Los muy cabrones, me han encerrado”. Era la reja del Obelisco y tenía para él toda la plaza de la Concorde. ¿Dónde está el adentro, dónde el afuera?
J. Lacan, Otros escritos.
La no relación sexual quiere decir que no hay dos. El “dos” no está al mismo nivel que el hay Uno [il y a de l’ Un], el “dos” está ya al nivel del delirio. No hay dos, no hay más que Uno que se repite en la iteración. Y aún añadiría una tercera fórmula: Hay el cuerpo. […] En este nivel, están en relación los dos “hay”, que deben pensarse. No son los dos sexos, sino el Uno y el cuerpo.
J.-A. Miller, El ser y el Uno
Antecedentes
“Yo soy el monstruo que os habla”. Así ha querido presentarse Paul B. Preciado, y así quiso dirigirse a una asamblea que ha nombrado con un término que se quiere kafkiano, “Academia de psicoanalistas”. La École de la Cause freudienne (ECF) lo invitó, lo recibió con la mayor cortesía en sus Jornadas anuales de 2019 para conversar con él. Un auditorio de 3.500 participantes –sería exagerado creer que era una asamblea homogénea de psicoanalistas– quería escuchar una conversación con él.
Se da la circunstancia que era yo mismo quien había sido invitado en un primer momento por los organizadores de aquellas Jornadas de la ECF, Escuela de la que soy miembro, para compartir con Paul B. Preciado mesa y conversación. Solo una contingencia entre dos viajes me impidió estar aquel día en el Palais de Congrès de París para mantener una conversación que finalmente tomaron a su cargo, de forma tan amable como pertinente, mis colegas François Ansermet, de Ginebra, y Omaïra Messeguer, de París. La conversación fue breve, tuvo que ser demasiado breve debido a la extensión del discurso precedente de Paul B. Preciado. Hubo que limitarla a la entrevista que el lector encontrará al final de este volumen. Breve pero jugosa, es muy ilustrativa de lo que fue realmente el tono de acogida de su manifiesto y también de cómo el propio Paul B. Preciado acogió por su parte las preguntas y comentarios de mis colegas. Con palabras distintas a las que aparecen en su libro Yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas (1), donde la emprende con el psicoanálisis en su conjunto a la vez que lo invita a unirse a sus reivindicaciones.
Si recojo aquí el hilo de aquella conversación que no pudo producirse entonces es porque el libro de Paul B. Preciado (en adelante PBP) se nos aparece ahora como un signo de la subjetividad de nuestra época. Reivindica una condición “trans-”, un modo de ser que se siente enjaulado por los discursos dominantes sobre la sexualidad y sus géneros. Y llama a los psicoanalistas a unirse a una “revolución” contra el poder de los símbolos y de las imágenes “heteropatriarcales” –PBP dixit–, tributarias del “imperio de los semblantes” –Jacques Lacan dixit–, los dioses de hoy. Y reclama fabricar una salida conjuntamente (2). La cuestión es qué salida, desde dónde y hacia dónde. Porque muy bien podría darse el caso del personaje de la cita que hemos puesto al principio: agarrado a los barrotes de la reja que rodea el Obelisco, y que se alzaba a su mirada en la place de la Concorde de París, gritaba que lo liberaran de su jaula cuando tenía todo el espacio abierto alrededor suyo para transitar.
Pero escuchemos primero a quién se dirige PBP en su manifiesto a través de los semblantes de la época, leamos atentamente qué nos dice sin querer comprender demasiado rápidamente. Y especialmente allí donde lanza una ácida e inmotivada crítica al discurso del psicoanálisis lacaniano, un discurso que supuestamente sería “heteropatriarcal”, “etnocéntrico”, “homófobo” y “patologizante de la homosexualidad”, de “cuerpo binario, heterosexual y colonial”, y –aquí sube el tono– “tránsfobo” y “racista”, un discurso que finalmente habría “contribuido a la estabilidad de la dominación masculina, culpando a la víctima de la violación y transformando en una ley psíquica el ritual social de violación y abuso infantil que subyace en la cultura patriarco-colonial” (3). No es decir poca cosa, y sin ninguna cita de apoyo, cuando para muchas corrientes de pensamiento –feminismos diversos, transgénero, intersexuales, también queer– el discurso y la experiencia del psicoanálisis ha representado lo contrario. Conviene, pues, hacer una lectura atenta de lo que hay detrás de estas críticas. Es lo que nos proponemos en estas páginas.
1- Preciado, P.B., Yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas. Anagrama, Barcelona, 2020.
2- “¡Psicoanalistas por la transición epistémica, uníos a nosotres! ¡Fabriquemos juntes una salida!”. Ibíd., p. 104.
3- Ibíd., p. 71.
El discurso del monstruo
La palabra “monstruo” tiene en nuestras lenguas una distinguida etimología. Deriva del término latino monstrum que tenía un sentido explícitamente religioso. Denotaba antaño un prodigio, un suceso sobrenatural –un hombre de dos cabezas, por ejemplo–, un acontecimiento que era el testimonio de una señal de los dioses. Desde el ámbito de lo más sagrado, el “monstruo” se desplazó después al sentido más genérico que tuvo en el romanticismo. Los escritores latinos no dejaban de evocar, sin embargo, el eco religioso de este término: “monstrat futurum, monet volutatem deorum”, el monstruo muestra el futuro y advierte de la voluntad de los dioses. Era, pues, un signo que los seres humanos deben saber respetar porque transmite un mensaje sagrado que debe ser descifrado. El “monstruo” –de monere– avisa, advierte de lo que está por venir, sus palabras tienen virtudes premonitorias. Por otra parte, “monstruo” se emparenta con el monumentum, con “lo que recuerda”, lo que conmemora algo, y se dirige así también al pasado. Comparte etimología con “mostrar” y “demostrar”. El monstruo está hecho para mostrarse, para exhibirse, porque sin un público dejaría de ser monstruo. Se acerca y se muestra al otro para causarle horror y alejarlo de su lado. Es en este acto de mostración que produce los efectos llamados apotropaicos (de αποτρέπειν, “alejarse”). Se acerca al otro, pero es para alejarlo de su lado. Es el ser fantástico que se presenta para causar espanto, como la cabeza de Medusa que el guerrero griego llevaba grabada en su escudo para intimidar y defenderse de su adversario. El monstruo, sin embargo, ha perdido ya hoy buena parte de estas virtudes divinas. Si buscamos en Google las imágenes que responden a “monstruo”, nos encontramos con una cascada de dibujos estilo pokemon rodeando a un solitario e inverosímil ser del que un largo cuello emerge de las aguas del lago Ness, un ser que no anuncia ya nada nuevo. ¿Convendrá devolverle pues aquella perdida virtud premonitoria? Puede estar anunciando los rasgos más escondidos del sujeto que es ya nuestro contemporáneo. Pero si dirige su discurso a una “academia de psicoanalistas” es sin duda por una ironía. Los psicoanalistas no han sabido nunca hacer una Academia, en el sentido que tiene hoy esta palabra, el de un grupo de expertos, un cuerpo de expertos instituido de técnicos que dicta las normas establecidas de una profesión y se erige en una ortodoxia para la opinión pública. Dirigirse a los lacanianos como una “academia de psicoanalistas” para que salgan de su supuesta jaula “heteropartriarcal”, resulta entonces kafkiano en sí mismo.
PBP no lo ignora. En la breve entrevista posterior a su discurso, publicada al final de este texto, distinguía muy bien la diana de sus diatribas. Allí su diana no era la Escuela lacaniana que lo había invitado a sus Jornadas para conversar. Él mismo lo hacía observar hablando de un “psicoanálisis normativo” al que quería criticar: “Es cierto que cuando digo el ‘psicoanálisis’, ya ven que no estoy hablando concretamente de ustedes, porque sé que quizás ya estén en un proceso de transformar su práctica. Pero me refiero a los textos fundacionales del psicoanálisis y la institución psicoanalítica dominante”. ¿Y cuál es esa “institución psicoanalítica dominante”, esa institución que no sería la Escuela lacaniana? PBP no lo dice ni lo evoca en ningún momento de su discurso y pone sin avisar a todos en el mismo saco, añadiendo además en él a la “psicología normativa”, a “la psiquiatría autoritaria”, y a todo lo que suene a “psi” en una ensalada de gustos contrarios. Pero después en su libro cambia decididamente una pieza del tablero por otra, y en lugar de “la institución psicoanalítica dominante” coloca única y exclusivamente a la Escuela lacaniana (la ECF) como la diana de su discurso: “Discurso de un hombre trans, de un cuerpo no-binario, ante la École de la Cause freudienne de Francia”. Es la primera sorpresa fundada en una suposición: –No estoy hablando de ustedes cuando les estoy hablando a ustedes, a ustedes que no son “la institución psicoanalítica dominante”. Pero finalmente “ustedes” son lo mismo que “la institución psicoanalítica dominante”. Pero ¿cómo va esto? Un pase de manos y ¡ale hop, aquí está el conejo! Por poco que nos despistemos, ya no sabemos exactamente de quién está hablando ni a quién se está dirigiendo realmente PBP con su discurso a la Academia de psicoanalistas. Seguro que no se trata de la misma “dominante”, si se me permite el excurso al lenguaje musical, porque la ECF tiene una música totalmente distinta de la que PBP atribuye después al psicoanálisis y a la otra serie de discursos con los que quiere encerrarlo en la misma jaula.
Sin duda, PBP tampoco lo ignora, sabe muy bien el hecho que ha marcado la historia del psicoanálisis en una escisión irreductible desde la “excomunión” de Jacques Lacan, en 1964, de la “institución dominante”, heredera del padre del movimiento psicoanalítico, Sigmund Freud. Sí, el padre, del que después veremos qué papel tiene en este asunto. Todo parece más bien un juego de confusiones en el que poniendo una cosa al lado de la otra, bien distinta, la segunda terminaría por adquirir los rasgos de la primera hasta confundirse con ella. Es lo que la retórica llama metonimia, un mecanismo lingüístico –y no solo lingüístico– que PBP sabe manejar (1). Su Un appartement sur Uranus tiene momentos admirables siguiendo este recurso. Pero aquí se trata de poner en el mismo saco elementos que son heterogéneos –el psicoanálisis, la psiquiatría, la psicología normativa, los nuevos totalitarismos, incluso la industria farmacéutica–, campos que una vez puestos en el mismo saco pueden servir igualmente de punching-ball. Uno u otro, parece todo igual.
1- La metonimia es uno de los mecanismos por excelencia del discurso, la utilizamos e incorporamos –en todos los sentidos de la palabra incorporar– a nuestros modos de vivir sin darnos cuenta. Cuando alguien dice, por ejemplo, que “a las redes sociales les interesa el ruido y la crispación” –leído hoy mismo en un periódico– está haciendo, en el sentido analítico y retórico del término, una metonimia que pasa, a las redes sociales precisamente, como una evidencia incuestionada: toma una parte por el todo, elide un elemento –un sujeto particular– y lo hace aparecer desplazado a otro elemento como atributo de un supuesto sujeto general. Las “redes sociales” no son nadie en particular, es un saco en el que podemos poner cosas muy diversas y de muy difícil definición. Pero, por lo mismo, podemos atribuirle un sujeto supuesto tomando un rasgo particular y haciéndolo extensivo al conjunto del saco. Añadiendo, a sabiendas o no, “ruido y crispación” en el saco. El saco o la jaula, son lo mismo.
Freud y la homosexualidad
¿Por qué querer encerrar al psicoanálisis de orientación lacaniana en la jaula heteropatriarcal que segregaría a todo lo que no fuera heterosexualidad, a todo lo que se sitúa en el campo de la homosexualidad, de lo queer, de lo “trans”, un trans que quedaría encerrado entonces en otra jaula? Podemos encontrar numerosos contraejemplos, tan cercanos como la campaña lanzada en 2013 por Jacques-Alain Miller y la propia ECF a favor del llamado “matrimonio homosexual” que provocó escándalo en las filas biempensantes de la moral sexual, francesa o no, y también de algunos psicoanalistas. Conocemos la crítica del propio PBP a la idea misma de matrimonio –”¡no se casen más, por favor!”, este sería otro capítulo del debate–, pero digamos al menos que pleitear a favor del derecho de los y las homosexuales al matrimonio no es algo necesariamente excluyente o segregativo. Con todo, podemos seguir todavía más hacia atrás, hasta mucho más atrás, hasta llegar a aquella carta de Sigmund Freud, fechada nada menos que en 1935, respondiendo a una madre norteamericana que le escribía aterrada para pedirle consejo sobre el “monstruo” que acababa de encontrar en su propia familia y que ella misma no podía llegar a nombrar:
Estimada señora,
Deduzco por su carta que su hijo es homosexual. Estoy muy impresionado por el hecho de que usted no mencione este término por sí mismo en su información acerca de él. ¿Puedo preguntar por qué evita decirlo? La homosexualidad seguramente no tiene ninguna ventaja, pero no hay nada de lo que avergonzarse, no es un vicio, ni una degradación, ni mucho menos una enfermedad. Consideramos que es una variación de la orientación sexual, quizá producida por un diferente desarrollo sexual. Muchas personas muy respetables de los tiempos antiguos y modernos han sido homosexuales, varios de los más grandes hombres de entre ellos: Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, etc. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como si se tratase de un crimen, y una crueldad también […] (1)
La carta sigue sosteniendo que el psicoanálisis poco o nada puede hacer en este asunto –”si él sigue siendo un homosexual o cambia es lo de menos”– y termina ofreciendo los servicios freudianos a la propia autora de la carta. Y todo esto –no perdamos la perspectiva histórica– en 1935, en un contexto en el que la moral victoriana más puritana estaba igualmente extendida al campo de la psiquiatría y de la ciencia de su tiempo, con rasgos de homofobia incluida. Lo que le valió a Freud no pocos exabruptos, hasta su exclusión de la Academia de la ciencia de su tiempo. Podríamos apoyar esta posición de Freud en innumerables citas de sus obras, valga solo esta perla como muestra. ¿Y ahora viene PBP a añadir más exabruptos desde un frente supuestamente liberador de jaulas, mostrando de hecho que todavía no ha leído a Freud al pie de la letra? ¿Freud, el normativo, Freud el patologizador de la homosexualidad, Freud el moralista de la diferencia de los sexos? ¿En serio se puede seguir sosteniendo esta cantinela? Pero Freud se defiende solo, basta con leerlo como merece.
El discurso de PBP sigue, sin embargo, la lógica de la metonimia in crescendo, añadiendo críticas contra el psicoanálisis, aunque pidiéndole a la vez que se añada a su lucha: ¡Psicoanalistas, un esfuerzo más para salir de la jaula patriarcal! Pero sí, muchos psicoanalistas lo saben ya desde hace décadas, al menos desde aquel texto de Jacques Lacan de 1938 –sí, 1938– en el que anunció el progresivo “declive de la imago paterna” (2) que hoy es un hecho, un declive de su función simbólica que da al traste con cualquier defensa nostálgica del patriarcalismo. Nada hay que restaurar en este declive para el psicoanálisis, nada que no nos devuelva al retorno más feroz del autoritarismo que también conocemos estos días en diversos ámbitos. 1940 es la fecha que PBP toma como referencia para situar el inicio de la patologización, por parte del discurso médico y psiquiátrico, de los cuerpos “trans” en nombre de la ideología hetero-patriarcal. Ya en aquel texto primerizo de Lacan podemos encontrar una respuesta a esta ideología, más que epistemología, cuando separa la estructura familiar de las funciones biológicas de la procreación y pone en cuestión las identificaciones sexuales standard que surgirían de su confusión. Luego, en los años cincuenta, sostuvo que el famoso complejo de Edipo no podía mantener su estrellato en nuestras sociedades, que no era más que un guiñol –un mal guiñol, además– que no podía representar ya la trama de las identidades sexuales, nunca fijas ni normativas. Y hay que seguir el hilo en los años sesenta cuando indicó que la única vía posible para el psicoanálisis se encontraba “más allá del Edipo” y de la lógica fálica de la diferencia de los sexos en la que algunos lo habían enquistado (3). Y más todavía si seguimos, un tiempo después, con la elaboración que hizo de la función del padre como un síntoma entre otros del sujeto contemporáneo (4). Imposible desconocer estos desarrollos, aquí solo esbozados, sin tirar el niño con el agua de la bañera.
Sí, un esfuerzo más para desenjaular al sujeto de nuestro tiempo de los significantes amo que lo aprisionan en el sentido de sus síntomas. De acuerdo en este punto. Pero hay que ver todavía cómo, y sobre todo hay que ver cómo hacerlo sin enjaularlo de nuevo con otro imperativo, ya sea imponiéndole la “homosexualidad”, lo “trans” o la camisa farmacológica de la testosterona, que es lo que parece proponer finalmente PBP como liberación. Pero, sobre todo, habría que actualizarse en la lectura de los textos y Seminarios de Jacques Lacan sin ponerlo en serie con la psiquiatría y la psicología normativas que, es cierto, no parecen muy al día en este asunto. No sabemos muy bien entonces de qué lado de la reja habla PBP a los psicoanalistas y por qué quiere ponerlos, a su vez, a todos en una misma jaula, junto a prácticas que nada tienen que ver con la que sostienen de hecho. Y esta es la operación de prestidigitador a la que hay que responder, una operación que tiene todo que ver, precisamente, con la categoría que es el blanco de la crítica planteada por PBP: la categoría de “la diferencia”. Las atribuciones hechas al discurso del psicoanálisis lacaniano de ser heteropatriarcal, un discurso que supuestamente entendería a la homosexualidad como una patología, un discurso colonialista, binarista, que tendría a la masculinidad como la norma, fuera de la cual todo serían desviaciones patológicas –la lista para hacerlo aparecer como políticamente incorrecto es larga–, todas estas atribuciones se fundan en esta categoría que parece imposible de extirpar de cualquier sistema, de cualquier lenguaje, de cualquier discurso: la diferencia. Finalmente, debajo de todo el ruido, lo que se encuentra es esta categoría que lo justifica y lo cuestiona todo: la diferencia de los sexos.
Queremos mostrar –aquí los dioses se quedaron mudos– que el discurso del psicoanálisis, actualizado por Lacan, puede dar precisamente un atisbo, un atisbo al menos, de otra lógica que no es la de la diferencia ordenada por la función simbólica del padre en la que BPB dice sentirse encerrado en su “Yo soy el monstruo que os habla”.
1- La carta fue publicada en el American Journal of Psychiatry en 1951. Ha sido rescatada hace poco para una exposición en el Museo de Sexología de Londres. Puede parecer increíble, pero hay quien me pregunta todavía si esta carta no será un fake. ¡Tanto es el ruido!
2- Lacan, J., “Los complejos familiares en la formación del individuo” (1938), Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012.
3- Lacan, J., El Seminario, Libro 17, El reverso del psicoanálisis (1969), Paidós, Buenos Aires, 1994.
4- Lacan, J., El Seminario, Libro 23, El sinthome (1975), Paidós, Buenos Aires, 2019.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.