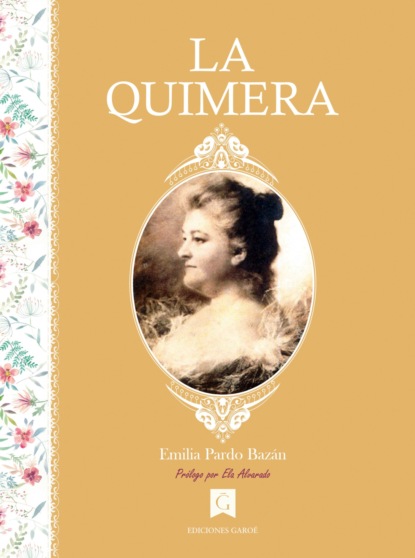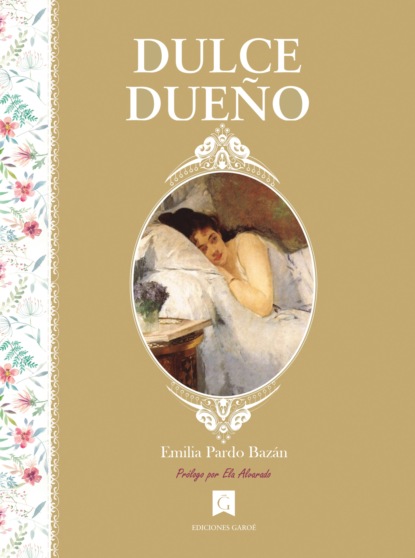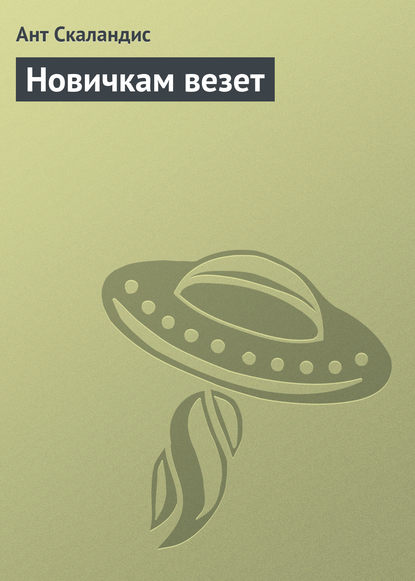- -
- 100%
- +
—¿Y quién le ha amaestrado en el pastel?
—¡Bah! Nadie. ¡El pastel! ¡Gran cosa! Dedos, dedos y mucha triquiñuela y mucha picardihuela en el pulpejo; eso sí… Mejor que nadie conozco yo que todo cuanto hago no vale un pepino. Agradable, agradable, bonito, bonito… ¡Bonito! ¡Peste! Ansío subyugar, herir, escandalizar, dar horror, marcar zarpazo de león, aunque solo sea una vez.
Minia meditaba, una meditación palpitante.
—¿De modo que vocación, no profesión?
—¡Vocación… o delirio!, una cosa que parece enfermedad. Me posee, me obsesiona.
—¿Y… finalidad? —interrogaba precavidamente, con tactación médica.
—¿Finalidad? Ninguna. ¡Por hacerlo! —afirmó Silvio, cuyos ojos color de humo claro relucieron con reflejos de acero desnudo—. Creo que ni por la gloria, es decir, lo que así se llama. ¡Por la dicha de hacerlo! Hágalo yo, y venga luego lo que venga. Todo lo demás… ¡pch! ¡Ser alguien! ¡Ser fuerte, ser fuerte!
Y las lindas facciones se crispaban y el rubio ceño se fruncía de un modo violento, casi torvo. La compositora guardaba silencio, el silencio de las cuerdas del arpa que aún retiemblan sin sonar.
—Malo, malo —dijo por último—. El caso está bien caracterizado. Todos los síntomas. Espero, en interés de usted, que rebaje la calentura.
—¡La padezco desde que nací, acaso! Si no es para eso, no tengo interés en existir. No crea usted: a ratos… se me quita la fe. Ayer mañana, por ejemplo, al venir de Brigos, me detuve en Areal. Tengo allí un pariente, hijo de una hermana de mi madre, panadero… Yo venía desfallecido: me dio caldo, pifón y sardinas, y vi a su mujer y su patulea de criaturas. Se quejan de la suerte, de escasez, pero están sanos y son dichosos a su manera. Envidié esa manera.
—Tenía usted razón en envidiarla —afirmó lentamente Minia—. Solo que es un sentimiento inútil. La envidia no nos aproxima una pulgada a lo envidiado.
—Ni yo me aproximaría. Son fantasías, mandolinatas pastoriles. Cada cual ha de vivir su destino; el suyo, nunca el ajeno —declaró Silvio—. No soy viejo, pero ya estoy en las horas irrevocables. De aquí salgo a volar; de aquí… a Europa. Cuando subí por esa calle tan larga de magnolias, y pasé debajo de estas acacias que llueven gotas de oro, y me hicieron esperar en la sala, frente al piano, presentí (soy muy supersticioso y fío en los avisos) que me encontraba en ocasión decisiva y que este rincón del mundo guarda para mí la clave de lo venidero…
—¡Pobre criatura! —murmuró Minia sin mirarle.
—¡Le doy a usted lástima! Vamos, entiendo. Es que no cree usted que poseo condiciones de triunfador.
—Ni lo creo ni dejo de creerlo… Ignoro. Con lo que usted es capaz de hacer, sospecho que tiene asegurado el cocido, un cocido sano, suculento, quizás una comida sólida… ¡y eso es mucho, amigo! ¡Triunfar! ¡Dar ese zarpazo que usted sueña! El arte está espigado. La genialidad, la inspiración, si las viese usted en forma de improvisación, se equivocaría… Es el error de nuestros artistas: quieren sorprender a la ninfa dormida, ser faunos nervudos. Y lo que deben ser es caballeros andantes, cumpliendo mil hazañas oscuras, mil pruebas, antes de desencantar a la infanta. ¡Si al menos hubiese infanta! Se dan casos de encontrar en vez de infanta una bruja. ¿Y sabe usted lo más curioso? Al artista caballero andante, después de tantas heroicidades y de pelear con siete endriagos, lo mejor que le puede suceder no es acertar con la infanta, sino acertar consigo mismo, y autodesencantarse.
—¿No podré yo? —Silvio cruzaba las manos con angustia.
—¡A saber!… De antemano córtese usted las alas de cera; disciplínese la voluntad; precava el desengaño. ¡Beba cada día un sorbo de decepción: el vaso entero, de una sentada, es dosis mortal! Un sorbo es muy provechoso; aunque mejor sería no necesitarlo, no haber soñado, y ser como los ciápodos, que tienen la cabeza junto al suelo, lo más bajito posible; rasando la tierra; tanto, que sus pelos se vuelven raíces.
—Habla usted así porque ya ha llegado.
—¡Hablo así porque estoy en un momento de sinceridad, virtud o cualidad antipática por esencia, presencia y potencia…! Y quizás estoy en un momento de sinceridad, porque anochecerá pronto, porque el aspecto del campo es solemne, y la humareda de las cabañas flota con magia sobre el telón de selva. El paisaje, en mí, determina el estado de alma. No me haga usted caso.
Silvio, al contrario, se impresionó. Era un océano amargo y hondo, sin límites, lo que se asomaba a los ojos, a la fisonomía de la compositora, lo que gemía en su voz. Creyérase escuchar el murmurio fúnebre, amplio, del mar de Cantabria.
—¡Aun así! —exclamó el artista—. ¡Aunque me cueste eso y más!
—¡Taikun! —llamó Minia, cambiando de tono, recluyéndose en sí—. ¡Aquí, monigote! Vamos, quieto… Ya tienes la lana llena de hojas, tonto; ven, te las quito para que te luzcas —y con placidez afectuosa, volviéndose al pintor—: Su aspiración de usted, ¿conformes, supongo?, es incompatible con la felicidad, que consiste en desear cosas accesibles, pequeñas, vulgares, corrientes, en cultivar manías inofensivas y oscuras, como reunir variedades de claveles y tulipanes, coleccionar botones o hebillas de cinturón… Y usted renuncia a ser feliz: convenido. ¿Renuncia usted también al triunfo? ¡Ah! Renuncie. ¡Sea modesto, fórmese un corazón humilde y puro, como los de los grandes artistas desconocidos de la Edad Media… y quizás…! Usted, hoy pastelista, sería antaño miniaturista y monje. En su celda, después del rezo, diseñaría y policromaría lirios y mariposas; nacería una primavera en la vitela, un jardín sobrenatural como el del Cordero místico de Van Eyck. Cuando sonase el ángelus, ¡que está sonando ahora!, ¿no lo oye?, allá en la parroquial de Monegro, vería usted entre el azul de las lejanías una figura escueta, virginal, y un ser de alas tornasoladas, divino: ambos descenderían de sus pinceles a la página del horario. Nadie conocería su nombre de usted: muda la infame fama… la imprenta por inventar… ¡Oh delicia! ¿Qué falta hace el nombre? El arte anónimo es el romancero, son las catedrales… Usted, de seguro, está dispuesto a batallar por la victoria de unas letras y unas sílabas: ¡Silvio Lago! Veneno de áspides hay en el culto del nombre. Por el nombre nos despeñamos tras la originalidad, y el arte uniforme, poderoso, se acaba; solo hay el picadillo, falta la redoma que nos integre y amase con el gigote la persona.
—¿Y usted se ha contentado con arte anónimo?
—No… Por eso he recibido en mitad del pecho todas las puñaladas. El arte anónimo era como el sayal: vestidura idéntica, que identificaba aparentemente. Dentro latía el corazón, el cerebro funcionaba, la inspiración nada perdía. Hoy… es un infierno. Y en usted, además, ¡la complicación económica! Cuenta usted veintitrés años, batalla desde los catorce, y aún no ha carretado su grano de trigo, pendiente de que en Madrid le demos a conocer por… por el aspecto industrial… ¿Me excedo?
—No, no; siga… ¡Al fin, alguien que me habla así! Pegue usted fuerte, no duele; al contrario.
—Le damos a conocer, retrata usted… ¿a cuánta gente necesitará retratar?
—Cuatro retratos al mes, a doscientas pesetas; ocho o diez días de trabajo… y me bastará. Los restantes veinte días… para dibujar mucho; academias, desnudos. ¡Dibujar! la ortodoxia, la probidad de la pintura. Así que dibuje… como aspiro, ¡a un estudio de notabilidad!, ¡a postrarme ante Sorolla, por la luz, el aire, la pincelada!
—¿Sorolla? —repitió con extrañeza Minia.
—¿No le admira usted? ¡Pinta tanto o más que Velázquez!
—No se trata de pintura ni de admiración. Sorolla es enteramente adverso, me parece, a los gérmenes que usted lleva en sí. Cada cual debe abundar en su propio sentido, desarrollar sus tendencias. ¿No estima usted la elegancia, la distinción? ¿No era Van Dyck, ante todo, un aristócrata?
—No; yo solo estimo la fuerza. O pintaré como un hombre, virilmente, o soy capaz de pegarme un tiro.
El ángelus seguía sonando; sus lágrimas de plata caían en la atmósfera acolchada de bruma transparente. Los obreros que trabajaban en terminar la torre de Levante, la más alta de las tres de Alborada, se escurrieron de los andamios y cruzaron en fila de hormiguero dando las buenas noches, zuequeando y haciendo crujir la arena. Eran picapedreros, mozos la mayor parte; y el sábado les alborozaban la cobranza, el descanso, el bailoteo en perspectiva. Oscurecían la terraza con sus cuerpos vestidos de telas pobres; olían acremente a sudor; el ambiente se enturbió cuando ellos desfilaron.
—Tal vez estos —observó Silvio—, si consiguen lo que se proponen, si llevan adelante sus colectivismos, traerán, andando el tiempo, otra etapa de arte anónimo. Encasillados los artistas, cubiertas sus apremiantes necesidades, trabajarán sin exasperación de la vanidad, sin el aguijón del nombre. En Buenos Aires he conocido a bastantes socialistas… Los anarquistas, sin embargo, nos salvarán del anonimato, idea a que no me puedo habituar.
—Porque es usted todavía medio chiquillo. Si vive y paladea las ambrosías… ya me contará el sabor de boca que le dejan.
Un imperceptible orvallo, un soplo frío que extinguió la hoguera lejana del Poniente. La noche. Un globo de oro que al elevarse palidecía, se convertía en enorme perla gris y nacarada: la luna. Y la gran escenógrafa traía su telón romántico preparado, la fachada lateral de las torres toda en sombra, el frontispicio luminosamente blanco, los detalles de arquitectura adquiriendo un realce y una significación de misterio, el bosque ensanchado por la oscuridad, las acacias más grandiosas con su desmelenado ramaje, y allá en último término, el valle anegado en una nebulosidad azul que borraba los contornos y le daba apariencias de lago encerrado entre nubes y vapores de una delicadeza etérea.

El domingo siguiente oyeron misa en la capilla de Alborada. Llovía, llovía; plantas y flores se bañaban voluptuosamente, agradecidas; el otoño había sido bochornoso y seco. De las fauces de piedra de las gárgolas, un chorro continuo descendía a estrellarse en la enarenada tierra. El capellán no consintió, sin embargo, quedarse a comer en espera de la escampada. Despachado el caliqueño, trasegado el último sorbo de agua donde se disolvían caramelosos residuos de azucarillo, se encasquetó el sombrero de ala ancha, se colgó el rudo capotón, y encajándose a lomos de su montura, salió hacia la carretera, a trote corto, protegido por un paraguas monumental. Silvio presentó a Minia una hoja de álbum con la donosa caricatura ecuestre del clérigo.
—¡Pobre hombre! —sonrió la compositora—. ¡Bah! Su misa vale exactamente como si la dijese Lacordaire, que era tan elocuente y tan apuesto. Nuestro corazón es soberbio; lo tenemos asediado por los sentidos. No nos basta Cristo en cuerpo y sangre; nos lo ha de consagrar un cura pulido, un cura bien, que no sea ese casi labriego con tierra entre las uñas.
—¡Quién tuviese fe religiosa! —suspiró Silvio—. A mí el corazón, como le dije a usted, se me ha encallecido: otro inconveniente para ser el monje miniaturista, apacible en su celda.
—Sí, la fe era una de las felicidades; y probablemente, la única que no sabe a ceniza. Suponer que hoy no cabe tener fe, es igual a suponer que ya no nacen las azucenas aunque las sembremos. No repita usted esa muletilla cargante de la fe deseada e inaccesible. Humildad, purificación, preparar el nido a la golondrina: ella vendrá.
—¿Y si no se comprenden ciertas cosas?… Vamos a ver: ¿cómo se arregla uno si los dogmas repugnan a la razón?
Minia guardó silencio un instante. Silencio desalentado. La paralizaba aquel argumento pobre y mísero, pero que, para ser rebatido, exige una transfusión de alma del creyente al incrédulo; y pensaba que las almas son solitarias, incomunicables, huertos cerrados, selladas fuentes… Silvio se equivocó: creyó que Minia, vencida, callaba por imposibilidad de contestar; y se excusó, temeroso de incurrir en desagrado.
—No debí discutir de tales materias con usted…
—¡Discutir! —repitió Minia alzando los hombros—. No hay discusión de este género que no sea un esfuerzo estéril; ¿sabe usted por qué? Por la misma causa que impide a los enamorados, en la mayor ansia de íntima comunicación, trocar espíritu por espíritu. Somos nosotros mismos; lo somos desesperadamente, fatídicamente, hasta la última gota, la última fibra. Y lo inefable es lo que más nos guardamos: el pomo de esencia divina, incrustado de gemas que fueron llanto, lo queremos en el seno a toda hora, tibio de nuestro calor. Diga usted, Silvio: ¿discutiría usted acaloradamente de estética con Dalín, el bizco, que tiene en Areal un almacén de paños y zarazas? ¿O con el cura que acaba de decirnos la misa?
Silvio se puso encendido hasta las orejas.
—¿Soy, según eso, como Dalín? —pronunció resentido.
—No; al contrario: es usted una naturaleza afinada, quintaesenciada; está usted en las cimas; su vehemente aspiración artística le sitúa en la región donde habitan los aguiluchos: podrán volar, o cansarse, o caer atravesados por el plomo; aguiluchos eran, con pico y garras… No se sobresalte usted: lo único que quise expresar es que un lado, un aspecto de su sensibilidad permanece tan rudimentario como la sensibilidad estética de Dalín el bizco. Usted no ha perdido la fe; no la siente: no perdemos un brazo cuando se nos queda tullido. No le ha faltado a usted sino negar el milagro y es milagro todo. ¿Por qué me contesta usted razón cuando digo azucenas? La razón, ¿le explica a usted el misterio de una azucena, que es el mismo misterio de la vida universal? ¿Es que no advierte usted hasta qué punto enraízan nuestros pies, aletean nuestros pulmones y descansan nuestros ojos en el misterio? No hay sino él; en él nos movemos, vivimos y somos. Él nos refresca, nos arrulla, desarrolla nuestro embrión en las entrañas que nos abrigan y disuelve nuestro cuerpo en la fosa que nos recoge cuando caemos, no siempre tan sosegadamente como las hojas amarillentas de las acacias. ¡La razón! ¡Vieja chocha, sentenciosa, que no sabe sino cuatro casos de sucedidos y cuatro máximas roídas de orín! Su báculo tiene mugre secular; sus pies los calzan zapatos con suela de plomo. Lo mejor que hace el hombre suele ser contra la razón. He oído que el mundo rueda porque le empuja la locura o, mejor dicho, la superrazón, que es fe. La razón, en arte, es el neoclasicismo académico; en ciencia, los sistemas que cierran el paso a la libre indagatoria. ¿Quién ha reunido en haz, a modo de cordeles de disciplina, los dictados de esa lógica con la cual nos quieren azotar? No lo sé. Nadie. Cada cual con su razón, que decía el gran dramaturgo; y es que a la razón, si la concedo mucho, la concedo que sea (como la fe) esperanza, otro subjetivismo.
—¿Y si los subjetivismos se contradicen? —arguyó Silvio.
—Calma, y a vivir; ya se concertarán cuando usted necesite, de verdad, creer, y más todavía esperar; y esa hora llega para todos los que no son Dalín el bizco, ni se reducen a roncar, comer y digerir con pachorra…
—¡No hable usted mal de la digestión! —imploró festivamente el pintor—. Digerir es la beatitud.
—¡Contento se quedaría usted si una sibila le predijese que su único porvenir era perfeccionar la función digestiva!
—¡Quién sabe lo que eso vale! ¡Sin eso, me río de lo demás! —respondió Silvio con alarde de prosaísmo brusco—. ¿Sabe usted que escampa y clarea? Voy a leer un rato en el cenador de las pasionarias. ¿Me presta usted el librito que leía ayer?
—¿La tentación de san Antonio? Voy a casa y se lo envío.

Provisto del volumen; sorteando los charcos que la tierra embebía poco a poco, el artista se refugió en el largo cenador tupido de trepadoras; allí no se oía más ruido que el cadencioso del caño de agua desahogando en el pilón semicircular para afluir después al estanque. Silvio alzaba la cabeza de vez en cuando; el chorrito ritmaba sus ideas, al menor soplo de aire, gotas frescas se descolgaban de las ramas; algunas se detenían en la cabellera del lector. Por la abertura circular practicada en el follaje, se veía la señorial tristeza del jardín antiguo, de recortados bojes, de árboles ya senadores; y las zuritas, descolgándose de la repisa del hórreo-palomar, bajaban a trancos cortos, inquietas, las escaleras del estanque, para llegar a sumir el pico en el agua revuelta por el aguacero, y donde flotaban, con lentitud graciosa, peces de laca carmínea, de exótica estructura, de nadaderas azul empavonado, compatriotas de Taikun.
—Las palomas —calculó Silvio— de seguro acostumbran beber en este pilón, y las estorbo. Me apartaré para que no tengan recelo.
Se desvió. Era exacto. Apenas las aves vieron franco el camino, se precipitaron, se atropellaron al borde del pillón semicircular, riñendo a picotazos por la vez, como las aguadoras en las fuentes públicas. El pintor, abandonado el libro, sacó su carterita y su lápiz y apuntó el rebullicio de las aves, el pilón sobre el cual se erguían esbeltas y lanceoladas, semejantes a plantas de mayólica, las lustrosas hojas y las flores duras y tersas de los arum o cartuchos. Encontrábase en lo mejor del apunte cuando llegó la baronesa.
—Hoy no se va usted: el tiempo está inseguro; a lo mejor cae otro chaparrón.
—Baronesa, ya abuso de su hospitalidad; mejor sería irme ahora, aprovechando la mañana.
—¿Sin almorzar? ¿Está usted en sí? En Alborada no es costumbre despachar a la gente con el estómago vacío. Pero ¿qué prisa tiene?
—¡Si al menos me utilizara usted para algo! ¿Quiere permitirme que la retrate? Ha quedado un pedazo de papel, y lápices no faltan.
—¡Bah! Descanse; no se ocupe en retratar viejas… y al pastel mucho menos. Ya me retratará usted otra vez, si Dios quiere. Porque se me figura que, vuele adonde vuele, ha de recaer aquí, aunque sea sin ganas.
—Ganas sobrarían; pero aún más de irme lejos, hacia donde encuentre lo que tanta falta me hace. ¡Tengo que trabajar mucho!
—Para esa vida de trabajo, salud, salud y salud es lo que conviene. Quédese usted aquí hasta que nos vayamos a Madrid; duerma, coma y engorde. Hoy le daré pimientos fritos, que le gustan, y empanada de robaliza, ¿se entera? Y muy rica que estará, si la amasan con manteca fresca, como he dispuesto.
—Lo que me gusta —declaró Silvio riendo de complacencia— es la cordial franqueza que encuentro aquí. ¿Son así las señoras en Madrid? ¿Cómo son?
—¡Qué sé yo! ¡Las hay de mil maneras! En fin, no sea usted tonto, y píntelas a todas muy guapas. Así ganará usted dinero; ¡el dinero es tan indispensable!
—¿Usted cree, baronesa, que me saldrán retratos en Madrid?
—Todo será que las señoronas se den unas a otras el santo y seña y que usted las saque preciosas. Esos retratos de la escuela moderna, exagerando la fealdad y con chafarrinones azules y verdes en la cara, vamos, ¡no concibo cómo hay quien se gaste una peseta en ellos! ¡Para verse más horroroso de lo que uno es! Figúrese: la gente se muere; al cabo de algunos años, nadie se acuerda ya de cómo era nadie; y siempre un retrato bonito…
—¡Ay! ¡Si comprendiese usted cómo me carga lo bonito, señora!
—¿Cómo? Pues no es usted especialista en…
—¿En mentiras?… Ya le dije a su hija de usted…
—¡Ah! Mi hija… ¡Le aconseja a usted mal, de seguro! ¡Es tan novelera aquella cabeza! De fijo no le predica para que en primer término se gane el dinerito…
—No por cierto… —repuso riendo otra vez el pintor—. No es eso lo que me predica. A mí tampoco el interés, así, descarnadamente, como interés, me arrastra. No voy para millonario. Quisiera ganar, a ver si junto para estudiar en Francia, en Inglaterra, donde se pinta… en gordo. Tengo necesidades; pero al mismo tiempo sé pasarlo mal, y hasta ayunar…
—¡Ayunar! ¡Eso es locura! Lo primero, la buena comida.
—¡Si viese usted qué poco me dura un duro! —continuó Silvio con indolencia indiferente—. Ahora venderé unas finquillas…
—¡Vender! —clamó la baronesa, horripilada—. ¡Por Dios, conserve usted lo que haya heredado, poco o mucho! Su madre tenía alguna renta. Casitas…
—¡Pch! Casi no recojo un céntimo de ellas. Entre reparos, contribuciones, administración… En fin, para que no ponga usted esa cara tan asustada, conservaré una casa, muy pequeña, en Zais, donde mi padre pasaba los veranos. Tiene su huerto, ¡vaya! y agua, y tres perales… Si algún día me hago célebre y opulento (dos bicocas), ahí me vendré a disfrutar. Su hija de usted dice que si he de acabar retirándome a Zais, que empiece por el final y me ahorraré un mundo de penas. ¡Tal vez!
—¡Sí, sí, tal vez estoy en lo firme! —exclamó Minia, apareciendo precedida de Votán, el corpulento danés—. ¡Votán, al agua, pícaro! —mandó imperiosamente. El perro ladró de entusiasmo, tomó vuelo, y se oyó el chapoteo de su zambullida en el estanque—. ¿Pues quién lo duda? ¿No espera usted en Zais tranquilidad y reposo? Cóbrese usted adelantado. Ninguna cosa buena debemos aplazar: nos la podría escamotear el destino. No, no; por si acaso… ¡Eh! ¡Votán! ¿Qué es eso de querer salir? Quietecito en el agua. Así; ¡guapo perro!
—¡Qué afán de desalentar a la gente! —exclamó la baronesa.
—¿Desalentar? Sí; ¡cualquiera desalienta a cualquiera! No vaticinamos para desalentar; se habla, como se grita cuando se recibe un golpe: es involuntario. ¡Afuera, Votán! Basta de baño, buen mozo… Y a sacudirte lejos, ¿eh? lejitos, que nos rocías. ¡Allá, allá! Oiga usted, haragán de artista, ¿no quería ilustrarme hoy un plato al humo?, ¿hacerme una caricatura?
—Con la cabeza enorme y los pies invisibles —respondió Silvio—. En cambio, me interpretará usted al piano una de sus Sinfonías campestres.

Silvio, recostado en el sillón, entornados los párpados, se encontraba todavía bajo el conjuro de la música, mejor dicho, de las músicas interiores que una combinación de sonidos evoca. La compositora, sin alardes de virtuosismo, sin descoyuntar las notas ni obligarlas al paso al través de aros ni al salto mortal; sencillamente, de corazón, acababa de derramar en las ondas del aire, temblantes aún, el aroma rústico de la tierra germinatriz. Silvio había percibido el olor húmedo de las fragas, después de que la lluvia las viste con una capa de hongos de terciopelo castaño y fulvo; el de los saúcos en floración, equívoco, extraño; el de las agridulces fresillas silvestres: el de la recién guadañada hierba; el de las colmenas, que reúne el deleite de la miel al misticismo del cirio; el de madera apolillada, caduca, que se exhala de los viejos Pazos; el del humo que envuelve a las casuchas sin chimenea en túnica de gasa gris; el del mosto nuevo, que emberrenchina; el del rancio Borde, que conforta; y, dominando a todos, hercúleo, bravío, el del mar de Cantabria, sal, yodo, fósforo, vitalidad disuelta en la respiración, y también nostalgia, la melancolía de las playas y las costas; sentimiento de penumbras, inquietud de las razas antiguas superiores y decadentes… Y Silvio escuchaba la cavernosa risa de Poseidón, agrandada hasta el bramido al retorcerse en las volutas de la caracola, y recordaba estrofas de Heine, la Pregunta del mar del Norte: «Explicadme el arcano…».
A lo lejos, en la paz de la tarde, el chirrido de un carro de bueyes penetró por la ventana abierta; a distancia no es inarmónica la queja interminable del eje sin ensebar. Silvio creyó que oía tan familiar ruido por primera vez, y lo escuchó con alma, con sentimiento, asociándolo a la música. Su imaginación se pobló de imágenes conocidas que, en aquel momento, eran rudimentos de arte; vio labriegos y labriegas de duras piernas desnudas, arrancando del pardo terruño la patata; javanes sudorosos, dejando caer el mallo sobre la extendida mies, viejas rugosas, a frunces, como manzanas tabardillas, rezuqueando o pidiendo limosna; vio en el playal a los pescadores, negruzcos de cuello y cara, blancos de espalda y pecho, jalando del bou, que, como bolsa rellena de monedas de plata, quiere reventar al peso argentado de la sardina… Un transporte, una especie de deliquio de un instante, puso al artista de pie, le obligó a acercarse a la ventana, porque en la habitación no entraba aire suficiente para respirar: ahogábase; pero el dogal era tan suave que la sofocación parecía caricia.