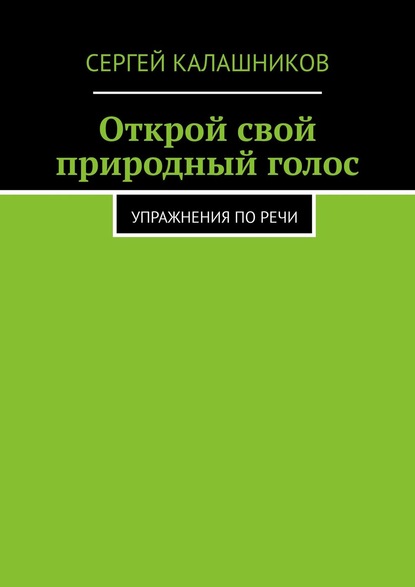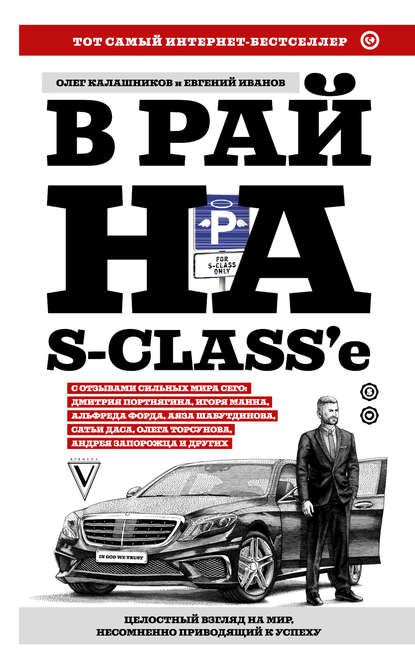La tiranía del mercado. El auge del Neoliberalismo en Chile
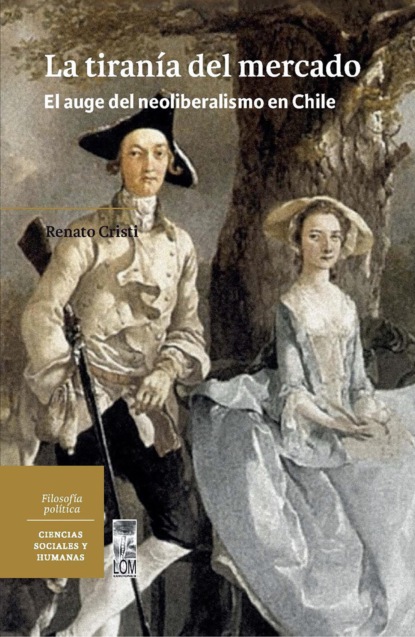
- -
- 100%
- +
Un segundo elemento esencial de contractualismo es la idea de apropiación sin límites. Hay que tener en cuenta que lo que motiva la acción de estos individuos atómicos es perseverar en su existencia (in suo esse perserverare, dice Spinoza), es decir, sobrevivir físicamente. Para ello deben encontrar bienes naturales que aseguren esa sobrevivencia. Las cosas de este mundo, que buscamos usar o poseer individualmente, se encuentran a nuestra disposición. El problema reside en que esos bienes están también disponibles para otros individuos. De ahí la necesidad de apropiarse de esos bienes en forma exclusiva. Esto significa que no es posible asegurar su plenitud, su supply, como dirían los economistas, y que lo seguro es la escasez. Los problemas de distribución que se generan implican que nuestro deseo de apropiar no puede tener límites.2
La razón instrumental es un tercer elemento esencial del contractualismo. Según Hobbes, filósofo contractualista por antonomasia, la razón solo nos permite encontrar los medios para satisfacer nuestros deseos y lograr una máxima utilidad. Debe entenderse nuestra racionalidad, por tanto, como subordinada a nuestros deseos y servir para maximizar nuestras utilidades. Hume dirá que la razón es esclava de las pasiones. No hay un orden natural antecedente que guíe a la razón. No es posible pensar, como reconoce Gauthier, en la Cosmópolis estoica, en la ley eterna del Dios cristiano o en el reino de los fines de Kant (ver ibid: 151). Presos de su subjetividad, los apropiadores infinitos enfrentan una condición de mutua hostilidad. Ello es así porque para individuos que buscan maximizar su acceso a bienes necesariamente escasos, no es posible acordar esquemas de cooperación. Están forzados a desertar porque no pueden resolver el Dilema del Prisionero, ni en primera instancia, ni reiterativamente. Caemos así en un estado de naturaleza hobbesiano donde reina la tiranía de las preferencias, o lo que Streek llama «la dictadura de las siempre fluctuantes ‘señales de mercado’» (Streek, 2017: 76). Esta es la miseria del contrato porque, como afirma Hegel en su Filosofía del Derecho, «en el contrato los participantes aún conservan su voluntad particular; el contrato no ha, por tanto, abandonado todavía el estadio de la libertad arbitraria (Willkür), y por ello está entregado a la injusticia» (FdD §81, Agregado; ver §258, Obs.).
El miedo a la muerte violenta aconseja evitar la inevitable guerra del estado de naturaleza. A falta de un orden natural y objetivo que estipule las condiciones de la paz, la única salida posible es crear un orden convencional. Por medio de un contrato social se puede generar una agencia colectiva, lo que denominamos Estado, que proteja nuestros derechos posesivos. En este contrato todos transfieren libremente la totalidad de sus derechos propietarios al soberano. El resultado es un Estado absoluto y todopoderoso, un leviatán de autoridad ilimitada que sirve para asegurar la paz. A un costo muy alto, sin embargo. Si insistimos en que la propiedad privada es un derecho absoluto, y no limitado por el soberano, se debilita sin vuelta su autoridad. Si pensamos que el contrato social es, en verdad, un contrato todavía anclado «en el estadio de la libertad arbitraria», tenemos un nuevo Dilema del Prisionero en nuestras manos.
Nos topamos aquí con la incoherencia teórica que Gauthier detecta en el contractualismo. Si, como señala Hegel, la figura del contrato se funda en la arbitrariedad que abre las puertas a la injusticia, es necesario un aparato legal que asegure el cumplimiento de los contratos. Pero si ese orden legal se funda también en un contrato, no hemos dejado atrás, según Gauthier, el ámbito del mercado (ibid: 155). La lógica del argumento contractualista podría fortalecerse si se concibe un Estado absoluto, como el hobbesiano, que escape a la reciprocidad exigida por la relación contractual. Pero ello no es aceptable, ni hoy ni antes. Ya Locke objetaba que podemos defendernos de hurones y zorros injustos, pero no del león, que termina por devorarnos.
La incoherencia práctica del contractualismo consiste en no reconocer las disposiciones y sentimientos que desde un comienzo aseguran la autoridad estatal. Locke, a diferencia de Hobbes, piensa en un estado de naturaleza en que existen familias constituidas y las relaciones entre sus miembros son anteriores al contrato social y no pueden concebirse como contractuales. Hegel da un paso más allá: enmarca los contratos en la sociedad civil, y niega la naturaleza contractual, no solo de la familia, sino también del Estado.3 Para el contractualismo radical, el amor familiar y el patriotismo son mitos que deben ser exorcizados. Le está vedado, por tanto, acudir a esos sentimientos y disposiciones que tradicionalmente han sostenido el orden coercitivo que impone el Estado. Lo que el contractualismo consigue con ello es minar los fundamentos que sostienen a la autoridad estatal. Gauthier puede así augurar que «el triunfo del contractualismo radical conduce a la destrucción, y no a la racionalización, de nuestra sociedad» (ibid: 163).4
Llegado a este punto, Gauthier apela a Hegel y su rechazo de la idea de que el amor y el patriotismo puedan ser entendidos contractualmente. Gauthier reconoce que la discusión de Hegel acerca de la propiedad y el contrato es la «fuente fundamental para cualquier articulación de la ideología contractualista a pesar de que Hegel rechaza la idea de que todas las relaciones sociales son contractuales» (ibid: 164, nota 26). Ciertamente Hegel defiende la idea de un Estado fundado en nuestra disposición patriótica republicana, por la cual subordinamos nuestros intereses individuales al bien común. Cree así posible escapar del abismo anómico y nihilista que se abre al interior de la sociedad civil de mercado, y retoma el republicanismo greco-romano donde cree encontrar los sentimientos y disposiciones que pueden proyectarse hacia un ámbito situado más allá de la sociedad, y que trascienden su característica disposición anímica. Se trata de un Estado republicano transido del espíritu de la familia trocado ahora en patriotismo. La manera de superar la lógica contractualista exige la adopción de una concepción cívica del bien común (ver Sandel, 2020: 208-9).
¿Es posible afirmar que la crítica anticontractualista de Hegel nos sitúa en la senda que conduce a la superación del neoliberalismo? ¿Tiene sentido hoy en día revitalizar el patriotismo republicano para detener la progresiva erosión de los vínculos sociales? ¿Es viable pensar que una crítica al contractualismo, como la que elabora Hegel, puede engendrar una política del bien común?5 Hegel es crítico de Rousseau y de la idea de un contrato social; el régimen político que favorece no es la democracia, sino la monarquía. ¿Es posible una democracia republicana que tome en cuenta la crítica anticontractualista, pero también antidemocrática de Hegel? ¿Es posible una política del bien común que sea a la vez democrática?
II
Para desentrañar el sentido de la crítica anticontractualista de Hegel apelo a la noción de eticidad o Sittlichkeit. Esta noción aparece en Hegel como superación de la moralidad (Moralität) kantiana (FdD §33; §142-157). Mientras que la moralidad se refiere al ámbito interno del individuo, a las intenciones, a la conciencia y los deberes del individuo aislado, la eticidad es comunitaria en tanto que toma en cuenta el contexto social que sostiene a los individuos. Si la moralidad es abstracta en tanto que considera al individuo como independiente y autónomo, la eticidad es concreta, pues lo concibe como parte de un todo social, como atado involuntariamente a la comunidad de que forma parte. «Respecto de lo ético (Sittlichen) solo hay, por lo tanto, dos puntos de vista posibles: o se parte de la sustancialidad, o se procede de modo atomístico, procediendo sobre la base de individuos aislados. Este último punto de vista carece de espíritu, porque solo establece una yuxtaposición, mientras que el espíritu no es algo aislado, sino la unidad de lo individual aislado y lo universal» (FdD, §156, Agregado).
Hegel critica a Kant por reducir toda comunidad, aún el matrimonio, a acuerdos voluntarios entre las partes contratantes. Los contratos forman la red de acuerdos que configuran la arquitectura de la sociedad que, por esta razón, debe entenderse esencialmente como un mercado. En esto consiste precisamente lo que Hegel denomina sociedad civil o burguesa, en la que las relaciones de mercado ocupan un lugar primario. Hegel rechaza la universalización de la sociedad civil (bürgerliche Gesellschaft), pues sostiene que las relaciones de mercado no tienen lugar ni en la familia, ni el Estado, pues en la constitución de estas instituciones no tiene cabida el contrato.
El servicio que presta la noción de eticidad es fijarle límites al contractualismo que impera al interior de la sociedad civil, y que, desde allí, busca invadir las relaciones de familia y la formación del Estado. Hegel le teme al ánimo libertario que impera en ese momento dialéctico de la sociedad civil que denomina «Sistema de Necesidades», por la inminente posibilidad de que conduzca a «la libertad del vacío»6, y el consiguiente «fanatismo de la destrucción». Es la voluntad negativa que «solo alcanza un sentimiento de su propia existencia al destruir algo» (FdD §5). La eticidad aparece como la salvación frente al abismo nihilista que se abre al interior de la sociedad civil, y que no puede resolver internamente, a pesar de las mediaciones proto-estatistas, tanto judiciales como administrativas, que Hegel toma en cuenta. Apela a la eticidad para retornar a la familia en busca de los sentimientos y disposiciones que puedan proyectarse hacia un ámbito omnicomprensivo situado más allá de la sociedad civil y que trasciendan su característica disposición anímica. Concibe, en principio, un Estado republicano en que se anida el patriotismo. El contractualismo rechaza la disposición patriótica como un mito peligroso. Según Hegel, no se toma en cuenta que la ideología contractualista erosiona sin vuelta el tejido comunitario que sostiene la posibilidad misma del contrato. De ahí la incoherencia ideológica de contractualismo que detecta Gauthier.
En sus lecciones de filosofía de la historia Hegel define la eticidad del siguiente modo:
La realidad viviente del Estado en sus miembros individuales es lo que he llamado eticidad (Sittlichkeit). El Estado, sus leyes e instituciones, pertenece a esos individuos; gozan de sus derechos en su interior y sus posesiones externas se sitúan en su naturaleza, su territorio, sus montañas, su aire y sus aguas, porque esa es su tierra, su patria (Hegel, 1980: 102).
En su Filosofía del Derecho, Hegel insiste en la naturalidad y objetividad de la Sittlichkeit, y al mismo tiempo en su interioridad y subjetividad. El territorio, las montañas y los ríos que sentimos frente a nosotros como realidades inamovibles sin admitir duda alguna, ilustran la autoridad de los imperativos éticos. Pero esta normatividad ética no es puramente externa, sino que opera internamente en cada sujeto.7
La sustancia ética, sus leyes y fuerzas, tiene para el sujeto, por una parte, en cuanto objeto, la propiedad de ser, en el más elevado sentido de independencia. Constituyen, por lo tanto, como el ser de la naturaleza, una autoridad absoluta, infinitamente fija… El sol, la luna, las montañas, los ríos, los objetos naturales que nos rodean, son… Por otra parte, estas leyes éticas no son para el sujeto algo extraño, sino que en ellas aparece como en su propia esencia, el testimonio del espíritu (Hegel, FdD §146-§147).
La eticidad, por tanto, incluye los derechos de los individuos. En ella se reconcilian la comunidad y el individuo, y se sintetizan los derechos de la subjetividad y los derechos de la objetividad. Las leyes éticas son autónomas e independientes de la voluntad de los individuos a las que estos deben someterse. Pero a la vez Hegel las concibe como internas al individuo, «no son para el sujeto algo extraño, sino que en ellas aparece como en su propia esencia, el testimonio del espíritu» (FdD §147; ver Cordua, 1989).
Cabe preguntarse si el equilibrio que busca establecer Hegel entre los derechos de la subjetividad y los derechos de la objetividad, es decir, entre individuo y comunidad, entre Moralität y Sittlichkeit, es estable. Este es el punto central del debate en torno a la filosofía moral y política de Hegel. Para algunos, como Ernst Tugendhat, el hecho de que Hegel indique que el punto de vista de la Moralität es superado (aufgehoben) por la Sittlichkeit, significa la extinción de la conciencia individual. La eticidad no permite una relación crítica con la comunidad y el Estado, y les reconoce una autoridad absoluta a las leyes (Tugendhat, 1979: 349). Por el contrario, Joachim Ritter observa que lo superado (das Aufgehobenes) es al mismo tiempo conservado (Aufbewahrtes) (ver Taylor, 1975: 119). Por ello el Estado ético no invade el ámbito de la autodeterminación moral de los individuos. Escribe Hegel: «No se puede invadir esta convicción del ser humano; no se le puede ejercer ninguna violencia, y eso hace que la voluntad moral sea inaccesible» (FdD §106; ver Ritter, 1977: 284).8
La defensa de Ritter parece confirmarse al rechazar Hegel la eticidad propia de la república platónica. Hegel menciona a Platón en el parágrafo §185 de la Filosofía del Derecho. La sociedad civil aparece ahí como «un espectáculo de extravagancia y miseria, con la corrupción física y ética (sittlich) que es común a ambas» (FdD §185). La describe como una sociedad radicalmente desigual, una sociedad de extrema riqueza y extrema pobreza, donde se atrofian la eticidad y sus disposiciones. El espectáculo de una sociedad desigual y dividida es el que Hegel observa cuando dirige su mirada a Platón. Los Estados de la Antigüedad se fundaban originalmente en una eticidad simple y substancial. Cuando Platón aparece en escena, esa eticidad patriarcal y religiosa está ya en vías de extinguirse, debilitada por el surgimiento y expansión incontenible de la libertad subjetiva. En esta disolución del Estado ético Hegel percibe «el comienzo de la corrupción de las costumbres y la razón última de su decadencia» (ibid). El diagnóstico de Platón es adecuado, pero le parece que yerra en el remedio que propone, y que significa reprimir las manifestaciones del principio de particularidad por medio de un Estado puramente substantivo, sin espacio para la subjetividad propia de la familia y la propiedad privada. Le reconoce mérito a Platón por haber aprehendido en su pensamiento el principio que obsesiona a la Grecia de su época y que, en su opinión, Platón busca herir mortalmente.
Pero Tugendhat no deja de tener razón, pues, en la eticidad, los individuos aparecen como accidentes adheridos a la sustancia ética (FdD §145 & §163). Según Hegel, las leyes éticas tienen «una autoridad absoluta, infinitamente fija…» (FdD §146). La eticidad le parece ser un motor inmóvil dotado de la autoridad para exigir la obediencia de sus sujetos, a la vez que ella misma carece de obligaciones (FdD §152). Aunque la intención de Hegel es establecer que esas leyes e instituciones éticas «no son para el sujeto algo extraño» (FdD §147), y que los individuos «tienen derechos en tanto que tienen deberes, y deberes en tanto que tienen derechos» (FdD §155), no cabe duda de que esto ocurre en un contexto conservador que le otorga primacía al deber y la autoridad. Hay un autoritarismo implícito en Hegel que favorece el derecho de la objetividad por sobre el derecho de la subjetividad. Después de todo, Hegel reconoce que «en una comunidad ética es fácil señalar qué debe hacer el ser humano, cuáles son los deberes que debe cumplir para ser virtuoso. No tiene que hacer otra cosa que lo que es conocido, señalado y prescrito por las circunstancias» (FdD §155).
Este autoritarismo aparece en forma explícita cuando Hegel invoca los oficios de un monarca hobbesiano para asegurar la autonomía e independencia del Estado frente a las fuerzas de la particularidad desatadas al interior de la sociedad civil. En la sección que trata del Estado, Hegel entrega la decisión política última a la persona del monarca quien reúne «los diferentes poderes en una unidad individual, que es por lo tanto la culminación y el comienzo del todo» (FdD §273; ver Cristi, 2005). Esto garantiza, en última instancia, la real posibilidad de impedir, o por lo menos moderar, el bellum omnium contra omnes que bulle y hierve al interior de la sociedad civil.
III
El contractualismo es clave para entender los supuestos de la filosofía económica y política de Hayek y Friedman, y es por ello que mantienen una distancia crítica frente al anticontractualismo de Hegel que, según Popper, conduce al autoritarismo. Los neoliberales adoptan así una postura radicalmente antiestatal, y esto me parece, como indiqué más arriba, que abre un espacio para desarrollar una crítica de su pensamiento a partir de la noción de eticidad.9 Pero en vistas del autoritarismo implícito y explícito involucrado en la eticidad hegeliana, no parece posible afirmar que el anticontractualismo nos sitúe en la senda que conduzca a la superación del neoliberalismo. No parece viable pensar que una crítica al contractualismo, tal como la que elabora Hegel, pueda engendrar una política del bien común.10
El instrumental que ofrece Hegel para la construcción de un aparato crítico capaz de interpretar y superar la moral neoliberal se encuentra en la estructura tripartita de la eticidad. Esa estructura la componen tres figuras éticas: familia, sociedad civil y Estado. La esencia de la familia, la primera figura en el desarrollo dialéctico del sistema de la eticidad, reside en las relaciones de amor, abnegación y fidelidad que atan a sus miembros. En la familia, tal como la entiende Hegel, no hay lugar para las relaciones contractuales propias del mercado. «El matrimonio no se puede subsumir bajo el concepto del contrato; esta subsunción, que solo puede ser descrita como vergonzosa, es propuesta por Kant en sus Principios metafísicos de la teoría del derecho» (FdD §75).
En la figura de la familia se encuentra la raíz de la comunidad (Gemeinschaft) y el espíritu comunitario. Hegel comprueba su natural disolución, y la de los sentimientos que la constituyen, y observa la emergencia de individuos libres que se definen como propietarios relacionados por intereses mercantiles. Es en el ámbito propio de la sociedad civil donde esos intereses pasan a ser la figura primera y primordial. Es el reino de la libertad preferencial que conduce a la anomia, es decir, a la extinción de la eticidad. Hegel deja entrever que, en el Sistema de Necesidades, correspondiente al primer momento en el desarrollo dialéctico de la sociedad civil, aparece un residuo o resto (Rest) del estado de naturaleza (FdD §200). Cuando escribe «la sociedad civil es el campo de batalla del interés privado individual de todos contra todos» (FdD §289), es difícil no ver en esto una referencia al estado de naturaleza hobbesiano, donde mejor se puede apreciar la tiranía de las preferencias.11 Este punto marca una división de las aguas. Para algunos comentaristas, al introducir una tajante separación entre Estado y sociedad civil, el argumento político de Hegel reproduce el argumento de Hobbes y se adelanta al que más tarde propondrá Schmitt. La sociedad civil misma es incapaz de controlar y moderar las corrientes centrífugas que se desatan en su interior. Hegel determina que solo un Estado ejecutivo fuerte, definido por el ‘principio monárquico’ (Ilting, 1984: 98, nota 19), puede detener el desorden espontáneo que genera el contractualismo de la sociedad civil. Otros autores, Jean-François Kervégan entre ellos (Kervégan, 1992), enfatizan al Hegel dialéctico, al Hegel que busca mediar entre Estado y sociedad civil de modo que su articulación orgánica pueda contener las fuerzas centrífugas de la sociedad civil. Esto se logra confiando en los recursos jurídicos y administrativos internos a ella, lo que hace innecesario exacerbar el momento ejecutivo del Estado monárquico que presenta Hegel, y que sería genuinamente liberal y constitucionalista.12
En su extenso y muy bien documentado estudio crítico de mi libro acerca de Hegel (Cristi, 2005), Andrés Jiménez Colodrero (Jiménez, 2009) adopta el segundo punto de vista. Comparte el argumento que expone Jean-François Kervégan acerca de la relación entre la sociedad civil y el Estado en Hegel (Kervégan, 1992) y se propone así identificar limitaciones y distorsiones en mi propio argumento. Mi lectura de Hegel, en cambio se inspira en la interpretación de Karl-Heinz Ilting, y así opto por el primer punto de vista.13 Hegel observa cómo al interior de la sociedad civil se genera un Estado instrumental, con funciones tanto judiciales como administrativas (Polizei), y que busca paliar los efectos de la degradación ética y la fractura del tejido social que produce ineludiblemente el mercado posesivo. Extrema pobreza y extrema riqueza son la manifestación más evidente de la disolución comunitaria. Hegel reconoce que la sociedad civil presenta «un espectáculo de exceso y miseria, y de la corrupción física y ética que es común a esos dos extremos» (FdD §185). También advierte que cuando la sociedad burguesa funciona sin impedimentos ello genera gran progreso industrial y gran acumulación de riqueza, al mismo tiempo que aumenta la dependencia y miseria de los trabajadores (FdD §243). «El hundimiento de una gran masa bajo la medida de una subsistencia mínima… y el consiguiente detrimento del sentimiento del derecho, la integridad y el honor que genera vivir de su propia actividad y trabajo, conduce a la formación de un proletariado (Pöbel)» (FdD §244). Están dadas las condiciones para una revolución, para esa «íntima rebelión en contra de los ricos, la sociedad y el gobierno» (FdD §244).
La debilidad e insuficiencia de las figuras estatales que operan al interior de la sociedad burguesa anuncian la aparición del Estado ético, como momento final del proceso dialéctico. Aunque en apariencia encontramos aquí el punto de remate y la culminación del desarrollo de la eticidad, en realidad se trata de su principio o primer paso. El Estado, reconoce Hegel, junto con Aristóteles, es «lo primero (das Erste)» (FdD §256), clara señal de su anticontractualismo. Queda en evidencia la intención republicana clásica que lo anima y que lo lleva a exaltar la disposición patriótica de ciudadanos en favor del bien común como manera de restaurar la solidaridad que no puede emprender vuelo y se extingue al interior de la sociedad civil (Ilting, 1971: 101). Lo define como «la disposición que, en las circunstancias ordinarias de la vida, considera habitualmente a la comunidad o república (Gemeinwesen) como el fin y fundamento substancial» (FdD §268). Al igual que el amor familiar, la virtud patriótica exige sacrificar el bien individual en aras del bien común.
Pero no hay que olvidar el autoritarismo implícito y explícito de la eticidad hegeliana que anotamos más arriba. Hegel defiende enérgicamente, en su Filosofía del Derecho de 1820, tanto una concepción absolutista de la propiedad privada, como una concepción absolutista de la autoridad pública. Enfatiza la consolidación del derecho privado romano durante el ancien régime. El derecho privado romano defendió la noción quiritaria de la propiedad14 que la cual definió como absoluta e incondicional. Esto hizo posible el nacimiento de la sociedad civil en la modernidad. Tanto Locke como los republicanos romanos están de acuerdo con respecto «a la inviolabilidad de la propiedad privada» (Nelson, 2004: 198). No puede sorprender que las monarquías absolutas modernas introdujeran el derecho público romano para consagrar una soberanía real incondicional.15 El hecho de que Hegel luego traicione su republicanismo de juventud al introducir un monarca absoluto como «culminación y principio (die Spitze und der Anfang)» del todo estatal (FdD §273; Ilting, 1971: 107), no altera la intención original de su argumento dialéctico.