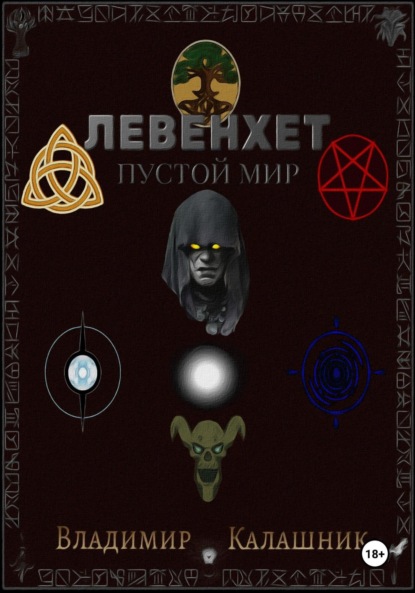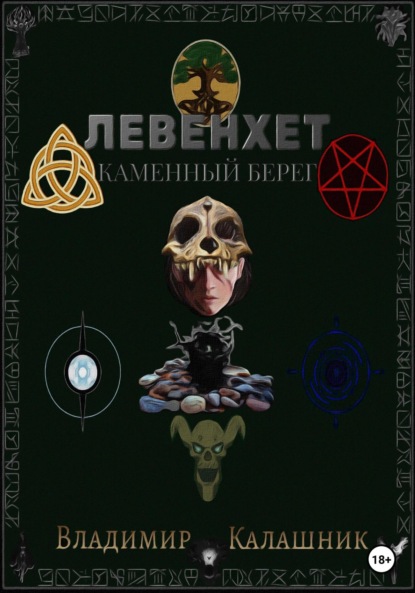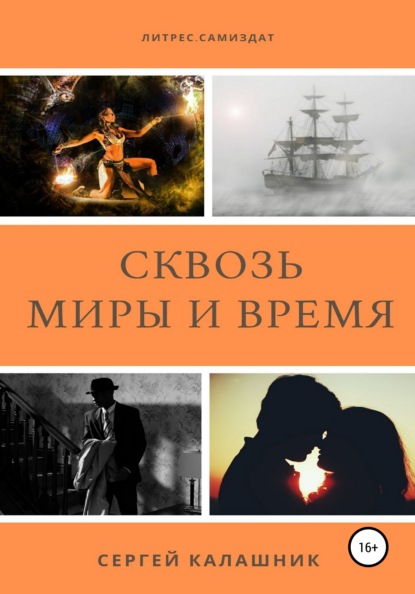La tiranía del mercado. El auge del Neoliberalismo en Chile
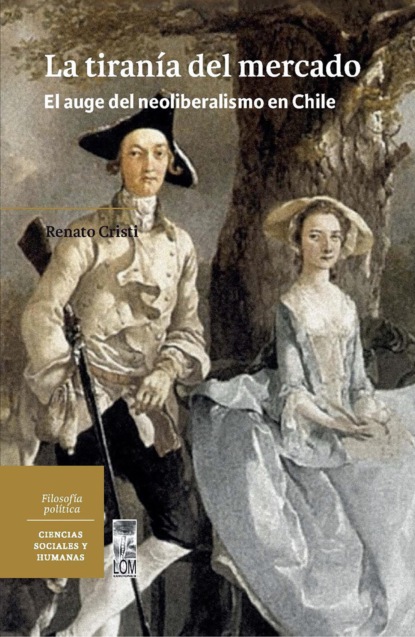
- -
- 100%
- +
¿Es viable, por tanto, tomar en cuenta la eticidad hegeliana para evaluar críticamente al neoliberalismo? La respuesta tiene que ver con las figuras del derecho abstracto, propiedad y contrato, pilares que sostienen el contractualismo de la sociedad civil. Como indiqué más arriba, concuerdo en este sentido con Gauthier, para quien «la discusión acerca de la propiedad y el contrato en la primera parte de la Filosofía del Derecho [de Hegel] es una fuente fundamental para cualquier articulación de la ideología contractualista» (Gauthier, 1977: 164; ver Rawls, 1971: 521). El contrato aparece en la sociedad civil desde el momento en que salimos de nuestro ensimismamiento propietario. Comenzamos a reconocer a otros, a regirnos por otros, e iniciamos también la producción «de medios para la satisfacción de otros» (FdD §192). El contrato sirve para sellar esa relación. Pero es una relación arbitraria e intrínsecamente disoluble de tal modo que en cualquier momento podemos retornar a nuestro ensimismamiento. No es posible, en esta esfera, un desarrollo de sentimientos personales más íntimos como el amor familiar o de virtudes cívicas como el patriotismo. La propiedad exclusiva de cada uno permite solo aspirar al bien individual y no a un bien común.
Gauthier, como se vio más arriba, augura que «el triunfo del contractualismo radical conduce a la destrucción de nuestra sociedad» (ibid: p. 163).16 Cree también que esto es inevitable porque piensa que un monarca hobbesiano no está disponible para protegernos de la guerra de todos contra todos que desencadena el contractualismo al interior de la sociedad civil. Gauthier no toma en cuenta que Hegel presenta dos posibles soluciones para ese fracaso: una hobbesiana y la otra republicana. Desecha la segunda porque involucra una democratización del Estado, lo que puede allanar una solución revolucionaria. Acepta la primera solución pues está disponible la figura de Federico Guillermo III, rey de Prusia, quien no titubea en afirmar el «principio monárquico» y la facultad de decidir fuera de los márgenes constitucionales (ver Cristi, 2008). Me parece que, hoy en día, la solución republicana está disponible, lo que hace viable la aplicación de la Sittlichkeit para una crítica del contractualismo.17
Una política republicana orientada hacia el bien común y la justicia social me parece ser una clara alternativa frente al neoliberalismo que aún determina a la institucionalidad chilena. Para la política económica neoliberal solo existen las preferencias individuales y la justicia conmutativa, y por ello desestima medidas redistributivas para reducir la desigualdad social. Hay que recordar las declaraciones de Hayek durante una de sus visitas a Chile. A una pregunta acerca de la manera de resolver el problema de la pobreza, la respuesta de Hayek es clarísima: «Eso no se soluciona con redistribución. Como he sostenido otras veces, si la redistribución fuera igualitaria habría menos que redistribuir, ya que es precisamente la desigualdad de ingresos la que permite el actual nivel de producción» (Hayek, 1981: 28). Este diagnóstico coincide, en sus líneas gruesas, con el de Michael Sandel, un pensador de orientación republicana. Sandel observa: «si aumenta la brecha entre ricos y pobres, se erosiona la solidaridad requerida por la democracia: a medida que crece la desigualdad, ricos y pobres viven vidas que no se cruzan» (Sandel, 2009: 266). Sandel advierte que las «instituciones que anteriormente reunían a la gente y servían como escuelas informales de virtud cívica se han hecho escasas. La evacuación del ámbito público hace difícil el cultivo de la solidaridad y el sentido de comunidad del que depende una ciudadanía democrática [...] La desigualdad puede corroer la virtud cívica» (ibid.: 267).
Un republicanismo democrático, como el de Sandel, debería oponerse, en aras de la igualdad cívica, no solo a la privatización de la educación, sino también a la privatización de los sistemas de salud y seguridad social. En el caso de la salud, exigir a los de mayores ingresos el pago por servicios médicos, abre la puerta para la expansión de establecimientos privados. Cuando esto sucede, el sistema público inevitablemente empeora. Los programas que se dirigen al servicio de los pobres se convierten en programas deficientes. Por el contrario, cuando todos tienen acceso por igual a un sistema público de salud, los ricos tienen que usar su poder político para asegurar que el financiamiento del sistema público satisfaga sus necesidades. Es por ello que la perspectiva republicana, orientada hacia el bien común y la justicia social, serviría para paliar la fractura social en Chile y los efectos desestabilizadores que ello ha significado.18
En suma, una vez que dejamos de lado los compromisos políticos que Hegel tuvo que forjar con su entorno histórico, y que han servido para justificar a quienes lo acusan de idolatrar el Estado prusiano y de ser un precursor del fascismo, creo posible reconocer el valor que tiene la noción de eticidad en sí misma. En esto sigo a Charles Taylor, quien identifica esa idea con la disposición republicana de los habitantes de las antiguas ciudades griegas. Según Taylor, los valores fundamentales que perseguían esos ciudadanos «se encarnaban en la vida pública. Y por ello su mayor deber y virtud era contribuir a esa vida pública. En otras palabras, vivían en plenitud su Sittlichkeit» (Taylor, 1975: 385). Por mi parte, he defendido la idea de una democracia republicana como alternativa frente al neoliberalismo. Esta posición se nutre en una tradición de pensamiento que encuentra sus raíces últimas en el comunitarismo de Aristóteles, Santo Tomás y Hegel, y sus raíces próximas en el republicanismo democrático de Brough Macpherson, Taylor y Sandel.
IV
Si Hegel nos permite acceder al criterio desde donde juzgar la filosofía moral del neoliberalismo, la teoría constitucional de Schmitt, y su influencia en la labor constituyente de Jaime Guzmán, permite entender por qué y cómo se genera el proceso constituyente que constitucionaliza el neoliberalismo en Chile. De Schmitt tomo su interpretación de la noción del poder constituyente. Schmitt piensa que no solo el pueblo puede ser su sujeto o titular, sino que también pueden serlo monarcas y dictadores (Schmitt, 1934: 95-99).19 Esta interpretación hace posible entender cómo fue destruida la Constitución del 25, interrumpiéndose la tradición republicana y la legitimidad democrática de que gozaban todas las constituciones de Chile desde su independencia.20 Schmitt presta particular atención a lo sucedido en la Revolución Alemana de 1918/19, cuando el pueblo alemán asume el poder constituyente, que hasta ese momento estaba en manos del káiser Guillermo II, y crea una nueva constitución, la Constitución de Weimar. El proceso inverso ocurre en 1933, cuando Hitler despoja al pueblo de su poder constituyente y se lo arroga a sí mismo. Esto último es el resultado de la interpretación que avanza Schmitt de la Ley de apoderamiento (Ermächtigungsgesetz) promulgada por el Reichstag el 24 de marzo de 1933 (Cristi, 1998: 38-45). Interpreta esta ley como transfiriendo el poder constituyente originario del pueblo a la persona de Hitler. En esta decisión se encuentra el origen de la dictadura nazi, una dictadura que más que comisaria fue absoluta, como más tarde lo serían las de Franco y Pinochet (ver Schmitt, 1985: 178-181). Aunque Schmitt, durante los días postreros de la república de Weimar, se manifiesta en contra de las tácticas políticas del Partido nazi,21 está de acuerdo, en general, con su estrategia que consiste en una crítica del Estado administrativo y en el proyecto de instaurar un Estado ejecutivo en Alemania. Podría afirmarse que Schmitt concuerda con el autoritarismo nazi, pero no con su totalitarismo cuantitativo. Algo similar podría decirse de Guzmán, quien se manifiesta en contra del Estado administrativo instaurado, bajo el alero de la Constitución del 25, durante la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, y profundizado durante los gobiernos de Eduardo Frei y Salvador Allende. El Estado ejecutivo que Guzmán tiene en mente busca desmontar la maquinaria del Estado administrativo en Chile, de lo que Pablo Ruiz-Tagle denomina nuestra Cuarta República (Ruiz-Tagle, 2008 & 2016).22
Si Schmitt nos ayuda a entender el cómo de ese proceso constituyente, también nos ayuda a entender su por qué. La clave se encuentra en la aspiración de Guzmán, coincidente con la de Schmitt, de instaurar un Estado ejecutivo como única posibilidad de desarticular y sobrepasar al Estado administrativo (ver Schmitt, 1932: 19).23 En esto Schmitt coincide con el ordoliberalismo, la versión alemana del neoliberalismo. Guzmán capta que se trata de un vuelco verdaderamente revolucionario en Chile, que exige la destrucción de la Constitución del 25 y la creación de una nueva. El ideario del joven Guzmán es el gremialismo carlista, que explica su acendrado antiestatismo. Durante la campaña presidencial de Jorge Alessandri, en cuyo comando electoral Guzmán es una figura central, y luego como líder de la oposición gremialista al gobierno de Allende, traba contacto con jóvenes economistas de la Universidad Católica, conocidos más tarde como los Chicago Boys (ver Appelbaum, 2019: 254-284). Su antiestatismo carlista encaja perfectamente con el antiestatismo neoliberal. No es de extrañar entonces que sea Guzmán quien, en 1978, durante las discusiones al interior de la Comisión Constituyente, reformule el OPE (Orden Público Económico), para compatibilizarlo con el neoliberalismo de Chicago. No es de extrañar tampoco que Hayek haya declarado su afinidad con el conservatismo de Juan Donoso Cortés, importante filósofo carlista, y haya sido también asiduo lector de Schmitt, quien fue admirador del conservatismo de Donoso Cortés.24
La coincidencia de Schmitt con el neoliberalismo alemán tiene su origen en la aguda tensión que se manifiesta durante el periodo de Weimar entre capitalismo y democracia. El capitalismo requiere un régimen político estable y un sistema jurídico reconocido para funcionar adecuadamente. Colin Crouch reconoce que solo un régimen democrático puede cumplir esa función, aunque ciertamente «no la democracia conflictiva de los comienzos del siglo XX, en que la oposición a la propiedad privada era generalizada, sino una democracia ‘domesticada’ en la que las fuerzas opositoras rara vez tienen oportunidad de acceder al poder» (Crouch et al., 2016: 504). La tarea de domesticar la democracia para someterla a los dictados del capitalismo es lo que buscan conjuntamente Schmitt y neoliberales como Alexander Rüstow durante Weimar. Su programa se puede caracterizar como liberal autoritario en tanto que recomienda una economía libre y un Estado fuerte.25 Mientras Schmitt cruza el Rubicón en 1933 para embarcarse en la aventura totalitaria nazi, Rüstow y otros neoliberales como Walter Eucken y Wilhelm Roepke se distancian de Schmitt y del nazismo. El quiebre se produce luego por el rechazo que experimentan frente a la Kristallnacht el 9 de noviembre de 1938 (ver Manow, 2001: 185). En el periodo de la posguerra los neoliberales alemanes se agrupan en torno a la revista Ordo en Friburgo, se autodenominan «ordoliberales» y aceptan la invitación de Ludwig Erhard para instaurar una economía capitalista en Alemania que funcione bajo la tutela de una democracia ‘domesticada’ constitucionalmente. El papel que le cabe jugar a Guzmán en Chile coincide con esta domesticación de la democracia. En 1973, Guzmán prepara el camino para el pronunciamiento militar que destruye la democracia chilena que, en su opinión, se había desbocado. Instaura la dictadura de Pinochet para proceder a domesticar la democracia, es decir, para convertirla en un instrumento dócil y funcional al desarrollo de una economía capitalista.
Cabe preguntarse si en la nueva Constitución, que surgirá de las deliberaciones de la Convención Constitucional elegida el 15 y 16 de mayo del 2021, será preciso constitucionalizar el derecho de propiedad como ha sido el caso del constitucionalismo chileno desde sus inicios. Por su parte, Arturo Fermandois afirma que «el derecho de propiedad ha sido siempre un eje de los sistemas constitucionales del mundo» (Fermandois, 2010: II 211). Esta afirmación contrasta con el sistema político canadiense, que ha resistido la constitucionalización del derecho de propiedad. La Carta de derechos y libertades (Charter of Rights and Freedoms) de Canadá no contiene una cláusula que proteja la propiedad, su uso y goce. En un trabajo que examina las razones históricas de por qué ello ha sido así, Alexander Alvaro observa una tensión entre propiedad y democracia. Hay sistemas políticos que privilegian la propiedad y otros que privilegian la democracia. «En un sistema democrático, la propiedad privada no desaparece, pero está subordinada a la voluntad democrática». Canadá corresponde al sistema que otorga prioridad a lo democrático (Alvaro, 1991: 310). Jennifer Nedelsky, comentando esta situación, considera que la propiedad, en las modernas economías de mercado, es «fuente primaria de desigualdad» (Nedelsky, 2011: 255). Esto significa generar una tensión entre el poder que otorga la posesión de propiedad y la demanda por la igualdad de derechos. Pero el derecho a la igualdad, la vida, la libertad y la seguridad son valores de primer orden, en tanto que la propiedad tiene solo un valor instrumental con respecto a esos valores primarios. «Si el derecho de propiedad es constitucionalizado, las leyes que busquen promover la igualdad pueden ser anuladas por violar el derecho de propiedad» (ibid: 255). Esto no significa dejar desprotegida la propiedad otorgando una licencia indiscriminada para decretar confiscaciones punitivas o expropiaciones no compensadas. Estas acciones podrían considerarse como violaciones de un derecho fundamental, a saber, la seguridad de los individuos (ibid: 256).
V
El tema genérico de esta colección de ensayos, que buscan exponer lo que podría ser una filosofía pública chilena,26 es nuestra historia política a partir de 1973. Para decirlo de otra manera, estos ensayos encuentran en las controversias sociales y constitucionales de las últimas décadas la ocasión para intentar una reflexión filosófica (ver Sandel, 2005: 5). Mi justificación para afirmar que estos ensayos acerca de nuestra historia reciente son un ejercicio filosófico, se funda en lo que entiendo por el historicismo filosófico de Hegel.27 En el Prefacio de su Filosofía del Derecho (FdD), Hegel escribe: «La tarea de la filosofía es concebir lo que es, pues lo que es, es la razón. En lo que respecta al individuo, cada uno es… hijo de su tiempo; del mismo modo la filosofía es su época aprehendida en pensamientos» (FdD Prefacio). Esta fijación en el tiempo histórico no implica detenerse en la variedad de eventos concretos y circunstancias que se manifiestan en el curso actual de la realidad. Ese «infinito material y su regulación» que nos entrega el día a día no es objeto de la filosofía (FdD Prefacio). Hegel desestima así, como irrelevantes filosóficamente, las prácticas que Platón recomienda a las nodrizas, o los particulares detalles que Fichte requiere en la factura de carnés de identidad para personas sospechosas. Pero tampoco piensa Hegel que, en la República, Platón diseñe un ideal político puramente abstracto y vacío. En cumplimiento de su tarea filosófica, lo que logra en ese diálogo es «captar la naturaleza de la Sittlichkeit griega» (FdD Prefacio).
Estas observaciones de Hegel me sirven, en primer lugar, para justificar la disposición filosófica de estos ensayos, a pesar de su fijación geográfica y temporal. Me resulta natural así identificar al neoliberalismo como la filosofía pública quintaesencial que define a Chile a partir de 1973. En nuestro caso habría que decir que el mismo espíritu que construye salud y educación privada, AFPs, Isapres y malls, construye sistemas constitucionales en las cabezas de nuestros juristas, políticos y filósofos.28 En segundo lugar, la arquitectura conceptual de la sociedad civil hegeliana, que encauza la rápida disolución del Estado ético tradicional, coincide con la extraordinaria aceleración que adquiere la economía en Chile luego de desanclarse y soltar sus ataduras con el Estado territorial. Es preciso reconocer también que lo sucedido a partir del 18 de octubre del 2019 (ver Pérez, 2020), y luego esta pandemia que se extiende por el mundo desde enero del 2020, han puesto en cuestión todo el enjambre de ideas que sostiene nuestro actual edificio constitucional, concretamente la Constitución neoliberal del 80. Nadie podría referirse a esa Constitución como una realidad viviente, como nuestra sustancia ética. Sería difícil defender la idea de que esa Constitución es algo que pertenece a los chilenos en su interioridad. Ello es así porque la matriz de la Constitución hay que buscarla en el neoliberalismo, y por ello se distancia de la idea de una eticidad. La lectura neoliberal de Hegel no puede ver en su filosofía política sino un colectivismo que amenaza la libertad individual, y un estatismo que ahoga la libertad económica.
La estructura argumentativa de cada uno de estos siete ensayos de filosofía pública se define por ideas inspiradas por, y desarrolladas a partir de Hegel, y en parte también a partir de Schmitt. En el Ensayo I me pregunto concretamente si lo sucedido a partir del 18 de octubre de 2019 debe ser considerado, desde el punto de vista constitucional, como una revolución o una mera reforma. El criterio para distinguir entre reforma y revolución lo obtengo de Schmitt y su concepción del poder constituyente (Schmitt, 1934: 93ss). En este ensayo fijo la atención en el momento constituyente de 1988/1989, que interpreto como un momento revolucionario que extingue el poder constituyente de Pinochet y permite su recuperación por parte del pueblo. Pienso retrospectivamente que quienes negociaron la transición a la democracia con el gobierno de Pinochet debieron haber exigido la abrogación de la Constitución del 80, y la restauración y reforma de la Constitución del 25. Dicho de otro modo, si en 1973 Guzmán destruye la Constitución del 25, debió ahora haberse destruido esa obra destructora. Reformar en profundidad el texto de la Constitución del 25, restaurada por esa revolución del 88/89, habría permitido completar la transición a la democracia que quedó incompleta a partir de entonces. Esto puede explicar la raíz del malestar ciudadano que ha acompañado todo el curso de esa transición.29
El Ensayo II examina un período acotado de la página editorial del diario El Mercurio, a saber, seis meses, a partir de septiembre de 1973, que marcan el inicio de la refundación constitucional que llevan a cabo Pinochet y la junta militar en Chile, bajo la conducción de Guzmán. Un tema central en los editoriales de este periodo es la necesidad de minimizar la acción del Estado. Se trata de dejar en pie un Estado fortalecido en su función ejecutiva, pero con una drástica limitación de sus tareas administrativas. Para expresarlo en los términos de la taxonomía de Schmitt, se enfatiza el Estado ejecutivo o Regierungsstaat y se minimiza el Estado administrativo o Verwaltungsstaat (ver Cristi 1998: 181-182).30 Se distingue así lo que se denomina «poder político superior», que debe quedar a cargo de las relaciones internacionales, la defensa nacional, las funciones policiales, el régimen monetario y el cuidado de la infraestructura. Todo lo demás queda en manos de entidades o actividades autónomas. Esto coincide con el ideario carlista que busca minimizar la soberanía política o estatal elevando el perfil de la soberanía social. Un editorial del 5 de octubre de 1973 logra la formulación adecuada para identificar esas dos soberanías, que ahora pasan a denominarse «poder político» y «poder social». Los editorialistas consideran que es un error desconocer la autonomía de los cuerpos intermedios, el ámbito propio del poder social, e intentar controlarlos políticamente desde arriba. Esto también coincide con el ideario neoliberal. El Mercurio ha abierto sus páginas editoriales a economistas chilenos expuestos a la influencia de la Escuela de Chicago. El neoliberalismo de los Chicago Boys busca la minimización del control estatal. Esta minimización afecta solo al Estado productivo, es decir, el Estado que «produce» educación, salud, seguridad social, a la vez que fortalece al Estado protector de la propiedad privada. El tema de la libertad de precios es el ariete empleado para demoler el Estado productivo y controlador. El editorial del 17 de abril de 1974 reconoce que «el Gobierno está dando los pasos necesarios para llegar a la integridad de la economía libre. Ha reducido los controles y se propone seguir reduciéndolos».
El Ensayo III examina el plan económico y social preparado para el gobierno militar por economistas contrarios al gobierno de la Unidad Popular. Ese plan es bautizado como El Ladrillo y tiene dos vidas. En 1970, economistas de la Universidad Católica, liderados por Sergio de Castro, preparan un programa económico para la candidatura de Alessandri. En 1972, a este mismo grupo de economistas se integran otros economistas afines a la Democracia Cristiana, y en cuyas reuniones participa también Guzmán. El hecho de que oficiales de la Armada soliciten la preparación de un programa económico para la junta de gobierno que se constituiría después del golpe militar, le confiere a este documento un claro sentido político. El Ladrillo es un texto híbrido en el que se pueden distinguir tres líneas de pensamiento: el neoliberalismo de Chicago, el humanismo cristiano con puntos de aproximación al ordoliberalismo, y el pensamiento social de tradicionalismo carlista. El neoliberalismo de Chicago es el que finalmente se impone y logra consagrarse constitucionalmente. Tener a Guzmán como aliado es de gran relevancia, pues se trata de alguien que tiene un peso decisivo en el diseño constitucional del gobierno militar. En junio de 1978, las Actas de la Comisión Constituyente reportan la asistencia de Sergio de Castro y Pablo Barahona, ministros de Hacienda y Economía, respectivamente. A partir de ese momento Guzmán inicia la tarea de constitucionalizar el llamado Orden Público Económico (OPE), que coincide con los parámetros establecidos por el neoliberalismo de Chicago.
Examino, en el Ensayo IV, cómo Guzmán tempranamente percibe que la legitimidad democrática de la Constitución del 25 es fuente de estatismo, que ve como un obstáculo para el ejercicio irrestricto del derecho de propiedad y la libertad contractual. Apropiación sin límites y libertad para contratar son pilares fundamentales del orden económico espontáneo que postula Hayek. Guzmán advierte que una nueva constitución de corte gremialista puede servir para ese nuevo orden económico. Este ensayo fija la atención en la actividad del primer año de la Comisión Constituyente encargada de esa creación constitucional y examina el sentido de la discusión que tiene lugar en torno a la redacción de su Art. N°1. Según Guzmán, es necesario incluir la idea de bien común que define Juan XXIII en Mater et magistra, para reforzar el derecho de propiedad y encuadrar su función social en estrechos límites. Con esto le cierra el paso al estatismo y se lo abre al neoliberalismo. Queda en evidencia la familiaridad que tiene Guzmán con la economía neoliberal por su colaboración, y también queda en evidencia que Guzmán y los demás constituyentes están profundamente marcados por la Doctrina Social de la Iglesia que interpretan como favoreciendo el capitalismo y rechazando el socialismo.
La primera sección del Ensayo V debate con Carlos Frontaura acerca de la figura de Guzmán. Frontaura defiende el principio de subsidiariedad tal como lo entiende Guzmán, a saber como una manera «de hacer frente al individualismo y al colectivismo», y poder combatir así la «atomización social». En particular, Frontaura busca refutar a quienes piensan que Guzmán desarrolla una interpretación liberal del principio de subsidiariedad. Afirma que su defensa de la subsidiariedad se ajusta a las doctrinas pontificias, y ello le «permite articular la relación entre Estado y las personas que lo aleja de visiones colectivistas o individualistas». Por mi parte, pienso que la subsidiariedad concebida por Guzmán es negativa en tanto que prohibe funciones estatales que pueden realizar mejor individuos y asociaciones libres. Esto coincide con la primacía ontológica que les reconoce a los individuos y el estatus puramente accidental o adventicio que le otorga al Estado. No se trata de afirmar que Guzmán conciba un Estado ausente, abstencionista y puramente espectador. Piensa en un Estado ejecutivo fuerte coincidente con el Estado mínimo del neoliberalismo, que es meramente protector, y no productor. Se trata de un Estado al que le está vedado «producir» salud, educación y seguridad social. Para Guzmán, estas son funciones que les competen a las familias y a la Iglesia, y que deben organizar empresas privadas. Para reforzar mi argumento acerca de la subsidiariedad apelo a la concepción hegeliana de la subsidiariedad positiva que se funda en la eticidad.