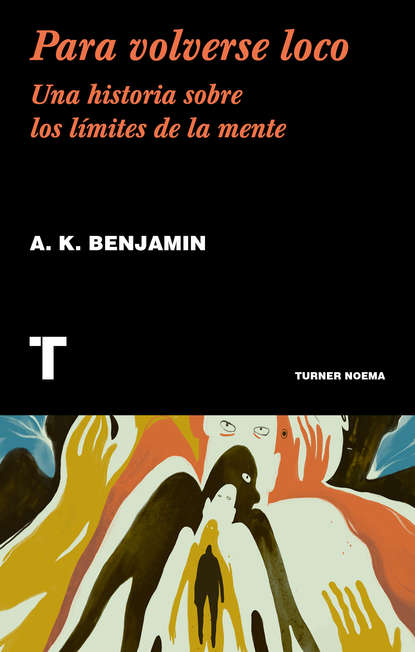- -
- 100%
- +
El segundo y el tercer intento no salen mejor que el primero. Al cuarto, te acuerdas de dos nuevas palabras y te olvidas de una que habías recordado antes.
—Lo he hecho fatal, ¿verdad?
—Lo calcularé después.
—¿Soy la peor de la clase?
—Cuesta un poco. Sigamos.
Tus ojos brillan. Puedo ver el pulso en tu cuello.
—Siempre he odiado los cuestionarios. Un amigo me dijo que ordenara las palabras como si fueran una historia.
Te acerco suavemente la caja de pañuelos, pero me gustaría poder hacer más.
—Que estúpida soy… por lo menos todavía se me da bien dibujar.
Treinta minutos después volvemos a la misma lista y esta vez aguanto la respiración igual que hacía de pequeño cuando estaba debajo del agua, durante el trayecto entre dos farolas cuando iba en coche, mientras recibía una reprimenda o al oír que alguien comía una manzana. Practicaba para aprender a prescindir de las cosas y para que el mundo hiciera lo que yo quería…
Pero no, vuelve a salir fatal.
Somos expertos en cráneos, nuestra capacidad identificadora no tiene límites. Tu cara, tu voz y tu respiración están en constante evolución, cada una es diferente a la anterior, totalmente irreconocibles desde que nos encontramos por primera vez hace dos horas. Mirar a alguien es mucho más íntimo que cualquier exploración física.
La tensión cambia de nuevo, los síntomas empiezan a acumularse, como tramas secundarias que forman parte de una historia mayor jamás contada; una comedia, un asesinato, un romance. Mariposas en el estómago, el ritmo cardíaco palpitando a una velocidad terrorífica: 145 latidos por minuto, 150, 155, al límite de la zona 4. Tengo la respiración desbocada, me tiemblan las manos, imito tu postura sin quererlo, intentando esculpir simpatía en mi cuerpo de barro… La intensidad de la activación neuronal se procesa a través de estructuras límbicas profundas, y cuando la intensidad excede el umbral definido genéticamente se activa el sistema nervioso autónomo, que desencadena cambios automáticos inconscientes en el sistema cardiovascular y respiratorio, preparándonos para luchar, huir, bloquearnos o amar. Somos seres sensibles, no tenemos otra opción.
Mírate, no eres ningún accidente. Por una vez, mi primitivo compañero tenía razón: eres realmente “encantadora”. Hemos pasado toda la mañana juntos, y eso es más tiempo de calidad del que ninguno de los dos dedica a sus hijos o pareja en una semana cualquiera.
¿Podría ser que el hecho de desear que todo les vaya bien (porque por algún motivo más o menos inextricable el paciente te conmueve con su docilidad o te entusiasma con su presencia) o desear que todo les vaya mal (porque te roban demasiado tiempo, son extranjeros, desagradecidos, insistentes, o porque tienes dolor de cabeza, te han puesto una multa de aparcamiento, o tienes un bulto oscuro bajo la axila) influya en pequeñas cosas que se van sumando hasta adquirir una coherencia capaz de transformar nada en algo? ¿O viceversa? Nunca lo sabremos. Al menos por ahora no podemos tener esta conversación porque no existe un lenguaje médico que admita que los sentimientos podrían interponerse a los hechos en vez de servirlos a ciegas. Existe la intuición, pero yo hablo de algo muy por debajo de la intuición. Algo de allí abajo, al oscuro alcance del hielo, donde solo tenemos sentimientos.
—Peón, problema, pipí, ¿pene?
Hace un rato que nos hemos desviado del estilo de John Ashbery. Afuera una paloma está intentando aterrizar en la estrecha repisa antipalomas de la ventana.
—Preston, pendejo, patético…
—Me temo que se ha acabado el tiempo.
Di en un minuto todas las palabras que se te ocurran que empiecen por la misma letra, excepto nombres propios y palabrotas.
—Oh, Dios mío. ¿Es así como actúan los que tienen un proceso orgánico incipiente? —preguntas—. ¿Estoy posmórbida?
En el tiempo que tardo en evadir la pregunta veo pasar tu futuro ante mis ojos. Primero serán las pérdidas de memoria: olvidarás los nombres de los amigos de tus hijos, por qué has ido hasta el salón, a qué hora encendiste el horno, preguntarás a la chica de la limpieza si ha dado de comer al gato y se lo volverás a preguntar cinco minutos después. Luego empezará la “dispraxia”: llegará un día en que olvidarás cómo funciona el mando de la televisión, hacia dónde girar la llave dentro del cerrojo, cómo atarte los botones de la blusa. (“¿Despistes?”). Siguiendo el patrón más frecuente, después vendrá la “anomia”: olvidarás el nombre de la ciudad de Caerphilly, después Cheddar, luego el nombre del queso, de los niños, de tus niños. La confusión incrementará constantemente: ¿Por qué el fin de semana empieza en martes? ¿Dónde está la sala de estar? (“¿No estamos en todas las salas?”) ¿La limpiadora ha asado el gato? ¿Para qué sirve una llave? (La excusa de que eres “despistada” ya se aguanta por los pelos). Miedo a pasar mucho tiempo fuera de casa, a estar con más gente, a estar sola. Una obsesión con las gominolas, el chucrut, las mandarinas, y de repente pierdes el apetito. Habrá veces que no llegarás a tiempo al baño, o llegarás pero el váter habrá vuelto a cambiar de sitio, otra vez. Pretenderás estar leyendo, dejarás de pretenderlo. Te volverás paranoica y creerás que los crucigramas cada vez más simples que te da tu marido son deliberadamente imposibles o que los ha codificado con un mensaje vengativo. Serás incapaz de escribir tu propia dirección, de leer los recordatorios que has escrito para ti misma, de recordar para qué sirve un bolígrafo. Así hasta quedarte sentada en el salón hora tras hora, sin televisión, ni radio, ni móvil (dejaste de decir lo de que eres “despistada” hace tiempo), y aun así estarás casi totalmente distraída de la menguante sensación de que lo estás perdiendo todo, incluso a ti misma y a todos los que están a tu alrededor, quienes, muy a su propio pesar, se quejarán, se lamentarán y protestarán. Casi… Me miras sin pestañear, con ojos apremiantes. Me gustaría darte algún consuelo, pero no puedo.
Cuando un médico se pone a redactar casos de estudio, podría muy bien estar escribiendo ficción dada la similitud que mantiene lo que escribe con lo que realmente ocurre en la sala. Tal y como dice Philip Roth, si juzgas equivocadamente a alguien antes de conocerlo, si lo haces de nuevo cuando lo conoces y una vez más cuando rememoras el encuentro, entonces cuando empieces a escribir estarás empezando de cero. Debemos cambiar los nombres y los detalles, pero esto no es todo lo que deberíamos hacer. Es inevitable dramatizar, es igual de necesario que contaminante. La imaginación podría ser de ayuda para el próximo paciente.
Pero eres realmente tú quien está aquí y ahora, inimaginable y aún por escribir. Estamos sentados cara a cara en un largo escritorio gris. Lo que tenga que ocurrir no va a detenerse; tú, la persona en sí, sencilla, indefensa, suplicante, silenciosamente devastada y sin embargo radiante. Sin que nadie lo note, hay una cadena de proteínas rebeldes que va a seguir creciendo hasta ensombrecer la parte blanca radiante de las imágenes de contraste.
—Tendré que acudir a consulta de nuevo.
—¿Cuándo?
—Dentro de doce meses.
—De acuerdo.
—Quizá nueve.
—De acuerdo.
—En recepción le darán cita.
Estoy alargando la situación con la esperanza de que comprendas lo que no puedo decirte.
—Bien.
—Bien.
—Se supone que tengo que hacer sudokus, ¿no?
—Solo si le gustan los sudokus.
—No.
—Entonces no.
—Bien, de acuerdo.
—Bien.
—Gracias. Bien. Lo siento.
Yo sí que lo siento.
II JB
—Tiene un umbral del dolor muy alto —dice Milner, el padre, sonriendo (no sé por qué) a través de una barba tan densa como un enjambre de abejas.
—No es verdad. No soporta el dolor —dice hoscamente la madre, que está sentada muy coqueta en el sofá de la esquina—. Es un crío.
—Ya tiene casi diez años.
—Es un delincuente infantil.
—Más bien un adolescente precoz.
—Se parece un poco a su padre —afirma ella, mirándome directamente a los ojos.
—Pero más a su madre —responde él, mirándome directamente a los ojos.
Se supone que yo debería estar centrado en la conversación, pero mi mente está divagando. Pretendo tomar nota de algo importante:
Están sentados uno al lado del otro, con sus abrigos de lana a conjunto para él y para ella, la nieve en sus botas aún no se ha fundido, los separa un mundo entero.
—Me gustaría saber por qué no ha venido él mismo.
—Se ha negado a venir, doctor.
—Tú has dejado que se niegue —replica ella.
—Es casi lo mismo.
—Sí, claro, casi lo mismo.
Llevaba menos de dos minutos en esa visita de una hora, menos de un mes en esa nueva profesión. No solo los pacientes son vulnerables. No había dormido casi nada en las últimas noches preguntándome cómo sería él en persona. Lo habían derivado para una valoración preliminar al CAMHS (Servicio de Salud Mental para Niños y Adolescentes, por sus siglas en inglés) donde acababa de establecerme. Se me heló la sangre leyendo los posibles diagnósticos que había escrito el médico de cabecera: TDAH, autismo, trastorno de la conducta, epilepsia juvenil, trauma sin diagnosticar, y muchos otros derramados sobre el informe como si fuera un cuadro de Jackson Pollock. Era evidente que el padre, un entomólogo, los recordaba todos. No es lo mismo estar en un seminario de la carrera y recitar las últimas críticas más o menos fundamentadas de los diagnósticos psiquiátricos: “acto de habla opresor”, “los que lamen el culo a las empresas psicofarmacéuticas”, “el último desconcierto total de una profesión terminal”; no es lo mismo que conocer a la persona a la que intentan diagnosticar. Y el hecho de que solo fuera un niño hacía que todo fuera aún más perturbador.
Pero llegado el momento va y ni se presenta.
—Y entonces, ¿por qué han venido ustedes?
—Sí, ¿por qué hemos venido? —Mira a su marido—. Cuéntaselo, cuéntaselo —dice mientras sus labios palidecen—. No te atreves, ¿verdad?
Cuando los padres traen a un niño extremadamente perturbado, la norma general es no perder el tiempo evaluándolos a ellos; es más que evidente que el “anormal” es el niño. Pero como el niño no estaba ahí, no tenía otra opción.
—Bueno, es un poco revoltoso y se mete en líos. No sabe lo que le conviene, ni sabe cuándo parar… —Sus palabras caen dentro de un pozo, y aunque espera un poco, no parece que lleguen al fondo. Por un segundo, la sonrisa pegada en la cara de Milner se desprende por las comisuras. Años atrás debió de tener un atractivo oscuro, como de cosaco, pero ahora está más bien regordete y tiene un cierto aspecto de fracasado, lentamente va perdiendo su esencia.
—Hace poco le compramos un tren eléctrico Hornby con la esperanza de que le ayudara a desarrollar su imaginación.
—No, tú tuviste la idea, tú se lo compraste…
—De acuerdo, yo lo compré.
Y mientras él me cuenta la de horas que de pequeño pasó jugando a lo mismo con su padre, ella lo subtitula desde su lado del sofá poniendo los ojos en blanco, apretando la mandíbula, chasqueando la lengua y negando enérgicamente con la cabeza, por si acaso no me estoy dando cuenta de lo irrelevante y estúpida que es la explicación.
—¿Qué tipo de líos? —interrumpo.
—Su uniforme siempre está hecho un desastre, revienta bolígrafos de tinta con la boca, llega tarde a clase.
—Puso setas venenosas en las gachas de su hermano.
—Él creía que eran champiñones.
—Casi se rompe el cuello saltando por la ventana de su cuarto.
—Solo se rompió el pie, era un numerito para ganar amigos, es un diablillo.
—¿Diablillo? Es el Demonio.
—Solo quería impresionarles.
—Claro, igual que quería impresionar con su pene a la niña de dos casas más abajo, que solo tiene siete años.
Han tomado el control. Empiezo a tomar notas para simular que soy de utilidad, para sentir que todavía existo. Me pregunto hasta dónde es capaz de llegar el niño para sentirse igual cuando está con ellos.
Hay una copia impresa del historial clínico relevante junto al informe del médico de cabecera; al hermano, que entonces tenía cuatro años, lo hospitalizaron preventivamente por haber ingerido setas de origen desconocido. Anteriormente, ya lo habían hospitalizado dos veces: una por haber ingerido a la fuerza una chincheta y otra por haber recibido un golpe en la cabeza con un péndulo de plomo, después de que lo encerraran en un reloj de pie. Los ingresos al hospital de mi paciente incluían, entre otros, la inmovilización de un tobillo fracturado a la edad de siete años tras caer por la ventana de su cuarto a cinco metros de altura. También lo habían ingresado varias veces de Urgencias en los últimos meses. Cinco meses antes de nuestra cita, ingresó en el hospital por una operación relativamente menor, pero el día en que iban a darlo de alta se tiró deliberadamente de la cama, cosa que reabrió su herida quirúrgica y por ende alargó su estancia otra semana. Y tan solo dos semanas después, diez días antes de nuestra cita, el niño volvió a pasar la noche en el hospital por motivos no documentados.
Era obvio que el padre había borrado de su mente todas esas visitas al hospital. Un profesor de la carrera, un texano con inclinaciones al psicoanálisis, nos advirtió de que debíamos estar siempre atentos a la negación de nuestros pacientes: “Siempre habrá un elefante en la habitación, tendréis que haceros cazadores de elefantes”. (Nos reímos tanto de su prepotencia como de lo inapropiado que estaba siendo). “Uniforme desastroso”, “líos”: no eran más que su pobre manera de infravalorar la situación, una descripción eufemística en el mejor de los casos, conejitos en una habitación llena de elefantes. Mientras Milner ofrecía estos ejemplos de la delincuencia de su hijo parecía disociado y expuesto, y a duras penas conseguía dibujar su sonrisa de pega. Recuerdo pensar que no había ningún indicio de lo que había leído sobre el niño en la cara de este hombre tan tenso y mojigato, y viceversa. Sin duda eso era parte del problema.
—Tiene un umbral del dolor muy alto —dijo, dando la misma explicación por segunda vez.
—No es verdad. Además, eso no existe, ¿verdad? —me pregunta ella.
—Técnicamente sí que existe, ¿verdad? —me pregunta él.
—¿Verdad? —me pregunta ella de nuevo a mí, el árbitro.
Sigo garabateando un torrente de ideas a medio concebir, más pretenciosas que perspicaces. Por ejemplo:
B no asiste a la valoración preliminar, pero son los padres los que realmente están ausentes.
Y:
Se sienten completos en la miseria… completos, pero dependientes. Si B no existiera tendrían que inventárselo.
En realidad, solo estoy evitando los dos pares de ojos que me miran inquisitivamente.
—Bueno, es complicado —respondo.
Y es que, tal y como he aprendido durante el doctorado, nadie puede negar que el dolor es complicado. En términos darwinianos, se asocia con el peligro, el principio primario de organización del comportamiento humano. Su significancia se ve reflejada en su complejidad, ya que tiene más matices excepcionales que cualquier otra percepción sensorial, y sus parámetros apenas se están empezando a esbozar en la literatura (Crittenden, 2008). Los umbrales solo tienen sentido en el contexto de la tolerancia, la magnitud, la sensibilidad, el historial del dolor, las expectativas, el temperamento y la predisposición. Existen varias motivaciones potenciales; no se puede asumir que siempre se evitará el dolor cuando hay acciones motivadas por la búsqueda de experiencias nuevas o por la obtención de recompensas que también pueden controlar el comportamiento. Y todo esto sin tener en cuenta que las causas de nuestro dolor, potencialmente ilimitadas, pueden ser cualquier cosa sobre la faz de la tierra: los estudios muestran que los posibles estímulos que pueden generar dolor resultan únicos en cada individuo. La pelea del señor y la señora Milner es parte de una gran disputa en medicina que las especialidades de neurología, psiquiatría, anestesiología, ortopedia y psicología intentan evitar, resentidas por las negativas a ceder en sus restrictivas opiniones, aunque cada una sigue afirmando que es el origen intelectual de la disputa. El dolor es como un leproso, un paciente por el que todo el mundo se preocupa pero que nadie quiere tocar.
—Es un ladrón, nos ha estado robando a los dos durante años, y también a nuestros vecinos, y en las tiendas —dice la madre—. Cigarrillos, bolígrafos, pegatinas, chocolatinas, patatas fritas; come un montón de patatas fritas, se las come como si fuera un tiburón devorando una lancha motora. Y también come cosas vivas: insectos, gusanos, arañas, ranas, incluso una vez un gorrión que aún agonizaba. ¿Por qué lo hace? —me pregunta.
Para montar un “espectáculo horrible y que os dignéis a mostrarle caridad…”, aunque también podría tener algo que ver con el umbral de dolor…
Sigo escribiendo en vez de hablar. Por aquel entonces me faltaba tener más confianza en mis propias convicciones. Lo que quería decir era que en un triángulo progenitores-hijo distorsionado en que el niño es incapaz de ver y comprender los factores que motivan el comportamiento de los adultos, como por ejemplo un conflicto marital arraigado e ignorado, podría dar como resultado actos dramáticos de interiorización compulsiva (¡¿gorriones?!) o espectaculares escenas de suicidio (saltar desde la ventana), en un intento de generar en los progenitores comportamientos más sencillos de interpretar. (Casi puedo oír al niño decir: “¡Tachán! ¡Aquí estoy! ¡Eh, aquí! Queredme… Odiadme si preferís, pero ¡miradme!”). Por otro lado, también podría inducirlo a tener una consciencia más entumecida en forma de extrema tolerancia al dolor.
—Es difícil saberlo con certeza. —Es todo lo que soy capaz de decir.
La madre me explica que al llegar del colegio su hijo se encierra en el salón y empieza una especie de ritual para recolocar cualquier objeto que quede en el campo de visión entre su silla y el televisor: patos de madera, elefantes africanos, una cigüeña de Lladró con una sola pierna, una alfombra de oso polar falsa… todo tiene que estar apilado al otro lado del salón junto con docenas de libros, discos, varios objetos de latón de los inicios de la industrialización, todo escondido detrás del sofá: “Lo hace cada día tan solo para ver la tele. ¿Por qué lo hace?”.
Una especie de representación impulsada por la ansiedad… La casa ya estaba vacía, pero ahora B la está vaciando físicamente… aunque nunca podrá sacar toda la ansiedad de dentro.
Ella ya no se para a esperar que yo diga algo.
—Nadie se atreve a entrar. De vez en cuando abro un poco la puerta y lanzo un paquete de Fantasmikos o ganchitos como si fuera una vigilante del zoo —la pena le quiebra la voz—. Y me quedo allí, escuchando cómo come… Yo soy quien deja que lo haga… porque mientras esté ahí significa que su hermano pequeño está a salvo y que habrá paz…
Se ha agotado a sí misma hasta quedarse en silencio. Nadie habla, pero de repente:
—Por eso le compré el tren, para poder recuperar el salón para nosotros —afirma Milner.
—AAAAAAGHHHHHHHH —grita, igual que el aullido de un gato desesperado—. ME CAGO EN DIOS…
Le va a arrancar los ojos…
Su dolor era auténtico, pero la señora Milner no fue del todo honesta en esa primera visita. Más tarde supe que había tenido una aventura con un psicólogo cuarenta años mayor que ella que le daba clases nocturnas semanales.
Siguiendo las instrucciones de su profesor personal implementó en casa técnicas de control de la conducta en forma de economía de fichas, es decir, si te portas bien recibes puntos y si te portas mal los pierdes. Habían adaptado la técnica de la bibliografía sobre niños con dificultades de aprendizaje. Pero su hijo no era lento aprendiendo sino más bien rápido, como un ladrón. Además, ella demostró ser incapaz de establecer ni las reglas más básicas; siempre tenían fallos, vacíos legales que el niño trampeaba antes incluso de que terminara de implantarlas. Cada semana amasaba una pequeña fortuna que gastaba en “vicios” y cigarrillos, y más adelante en cola, butano y Southern Comfort. (“Todos los demás niños quieren ser Batman o Superman, pero él quiere ser Sue Ellen Ewing”). Para desgracia de la señora Milner su novio murió a mitad de la intervención (cosa que siempre es un riesgo si te saca media vida), así que tuvo que lidiar sola con su hijo y su pena, y finalmente abandonó el proyecto. El señor Milner lo sabía y no hizo nada al respecto hasta que una tarde le compró a su hijo el tren, justo tres meses antes de su cumpleaños, solo para mear el territorio: el regalo no era más que otra arma en la informe guerra que habían empezado años atrás, antes incluso de casarse.
Pasan los minutos y no me atrevo a anotar nada. Ella se tapa las orejas con las manos, enmarcando su rostro desencajado, y su marido sigue sonriendo, a apenas unos pasos de ella.
Como si fueran un díptico titulado “Juntos”. ¿Cuánto de todo esto es una actuación en mi honor?
Ahora que rememoro la visita me parece extraño que Milner me contara lo del juguete y su finalidad (y después su otra nueva finalidad) sabiendo lo que luego hizo el niño con el tren. Es como si fuera cosa de una amnesia particular: cuando la gente rememora el pasado se produce un momento de excitación que les hace olvidar cómo termina su historia y lo que este final puede revelar sobre ellos. Puesto que a mí me pasa con frecuencia, mis amigos y compañeros bromean y dicen que se trata del síndrome de Benjamin, mi única contribución a la creación de diagnósticos. Pero no solo me ocurre a mí, todos contamos historias que nos perjudican.
—Se nos está acabando el tiempo —miento. Apenas ha pasado la mitad. El chico tampoco vino a la siguiente cita. Era extraño, pero me sentí más decepcionado que aliviado cuando la señora Milner se presentó sin él. En vez de eso me trajo una fotografía de una cara anodina y redonda, frente prominente, dientes torcidos y superpuestos que no destacaba en nada más. Quería que yo viera algo. ¿Una locura monstruosa? ¿Un dolor excepcional? ¿La posibilidad de redención? Pero solo era una fotografía. Aún consciente de que ella tenía su mirada fija en mí esperando a que dijera algo, lo único que me impactó al mirar los pequeños ojos grises apagados del niño fue lo vacío que me sentí.
Con el permiso de mi superior, se me permitió verla durante las semanas siguientes con el supuesto de que podría influenciar positivamente en la crianza del niño. Yo creía que, a pesar de su ausencia, él encontraba la manera de comunicarse conmigo mediante un comportamiento que aseguraba la presencia de sus padres en la consulta, quizá una alternativa a la terapia matrimonial, y si eso no funcionaba, por lo menos sería un apoyo para su madre.
Si se le daba espacio, la señora Milner hablaba torrencialmente hasta quedarse sin aliento. Siempre hacía la misma pregunta: “¿Por qué, por qué es así?”. Lo preguntaba, se respondía, desmontaba su propia respuesta y luego lo preguntaba de nuevo. Sus historias cada vez se volvían más íntimas y cercanas, y de repente un día retrocedimos en el tiempo. Me contó que mientras estaba embarazada tenía unas fantasías sorprendentemente vívidas sobre lo unidos que estarían ella y su hijo durante los primeros años de su vida, que sería el sustituto de un matrimonio que hacía aguas; en su imaginación, el bebé sería su compañero. Y por ironías del destino la fecha prevista del nacimiento era la misma que la de su aniversario de bodas. Pero el parto se alargó diecisiete horas (“¡Y me habla a mí de umbrales de dolor jodidamente altos!”), por lo que acabaron compartiendo la misma fecha de nacimiento, no podían estar más unidos. Por un instante, es como si volviera a tener veinticinco años y estuviera bañada en los opioides del amor de las madres primerizas, pero enseguida se le vuelve a endurecer el rostro.
—Luchó con uñas y dientes para quedarse dentro, ¿pero por qué lo hizo? ¿Por qué?
Los fetos no tienen dientes.
Al final tuvieron que usar los fórceps y cuando por fin consiguieron sacarlo, su enorme cabeza, causante del problema, estaba aplastada y amoratada, como si fuera un enorme huevo negro de dinosaurio. Menudo regalo de cumpleaños, el monstruo de la laguna negra.