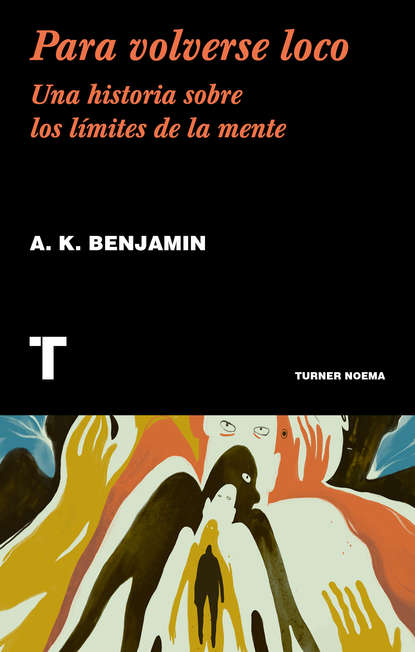- -
- 100%
- +
Y aquella cara, mirándola por primera vez como si le preguntara algo, al igual que ahora ella me mira preguntándome algo a mí. Y ninguno de los dos (ella y ahora yo) sabemos lo que significa, somos incapaces de apaciguar esa mirada…
—¿Y qué hay de su cara de antes? —pregunta.
Se refiere a la prenatal, a cuando aún estaba dentro de ella. Nunca podrá saberlo con certeza, pero ella se imagina que mientras él se iba formando en su interior registraba uno a uno los amortiguados ritmos de la desesperación y las lúgubres cadencias de la guerra fría que se estaba librando a su alrededor.
—No me extraña que sea como es… Ni siquiera tenía nombre. Él quería que se llamara Ben, pero yo no.
Llorando, me confiesa que a pesar de que lo abrazaba y lo besaba con pasión, le empezó a llamar por un nombre que no sentía que fuera el suyo, luego probó con otro, y luego con otro hasta que ninguno le pareció lo suficientemente bueno y se tuvo que conformar con Ben, pero por entonces ya era demasiado tarde. Toda esa incertidumbre, esa falta de intuición, ya había causado daños irreparables.
Diez años más tarde apenas se hablan, excepto por esas noches extraordinarias, máximo tres al año, en que él la despierta y se la lleva a su habitación, lejos de su padre, en un estado de seminconsciencia, como si fuera sonámbulo, y le abre totalmente su corazón. A la mañana siguiente, él no recuerda nada y retoma la distancia, pero ella se consuela rememorando sus confidencias. Y ahora ella hace lo mismo conmigo. Me sentía como si estuviera cumpliendo los deseos del niño, como si fuera mi responsabilidad convencer a la madre de que, matanzas aparte, esos extraordinarios encuentros en mitad de la noche eran la prueba de que aún quedaban vestigios de su conexión y, por lo tanto, por muy frágil que ahora fuera su vínculo, cabía la posibilidad de que un día se fortaleciera.
Muchos años más tarde asistí a una conferencia en Leeds y me la encontré justo afuera de la estación de tren. Me alegró verla de nuevo. Ella sonrió y recuerdo darme cuenta —aunque no podía ser la primera vez— de que tenía los mismos dientes torcidos que él. ¿Sería que sus padres eran igual de despreocupados, que se olvidaban de las revisiones del dentista y de Dios sabe qué otros cuidados? Era el tipo de posible signo diagnóstico que había aprendido a detectar con los años, pero que no se me había ni pasado por la cabeza en los inicios de mi carrera.
Ben acababa de cumplir treinta años.
—¿Y a qué se dedica? —pregunto.
—Trabaja en una organización benéfica para los sin techo. Ayudó a ponerla en marcha.
—Parece que aquí el sinhogarismo es un grave problema. —Mientras daba un breve paseo por una galería comercial victoriana, donde una de cada dos tiendas es de depilación o bronceado, me habían preguntado si quería el periódico benéfico Big Issue cuatro veces.
—Efectivamente es un problema, especialmente para él. Tiene el mismo aspecto que ellos, huele como ellos y siempre está pidiendo dinero para dárselo corriendo a ellos. —Seguía manteniendo un equilibrio entre su lado más duro y su lado más tierno. Parecía que él aún la obligaba a ser caritativa, como si fuera su mendigo bedlam particular.
—¿Puedo hacerle una pregunta rápida, doctor? —Aún conservaba el mismo impulso de decir más.
Siempre he sido muy laxo con los límites profesionales, por lo que accedí y nos fuimos a tomar un café en la media hora que me quedaba antes de subir al tren. Por aquel entonces la había derivado a un psicoterapeuta que según ella fue “más que inútil” (aunque no especificó el porqué), pero de algún modo la experiencia le había dado las energías para finalmente dejar a su marido, a su terapeuta y a los hombres en general. Además de tener a sus hijos, tenía un grupo de amigas íntimas, disfrutaba de su trabajo y había encontrado su hogar en un grupo budista del barrio.
Me habló de él, del caos que había sido su adolescencia y su primera juventud, completamente increíble y a duras penas soportable, de lo convencida que estaba de que acabaría muerto o loco, y de lo mucho que aún la angustiaba esa posibilidad.
—Vive como si estuviera haciendo equilibrios con dinamita encima de la cabeza. O quizá soy yo la que vive así. Pero él ni siquiera se da cuenta de que hay dinamita de por medio.
Algunas cosas no cambian. Al igual que antes, llena todo el espacio que nos separa con su preocupación, esclavizada por los mismos ritmos de ansiedad y remordimiento.
—Si hubiera sabido todo lo que sé ahora lo habría hecho mejor.
—Siento que su hijo haya tenido una vida tan dura y difícil.
Me cuenta que no para de leer libros de psicología y autoayuda. ¿Sabía que hay tres tipos de niños? Los que están suficientemente bien cuidados, los que están perdidos para siempre (a causa de una “perturbación fundamental de la estructuración básica”, lo recuerda bien), y los que están entremedio, los que pueden ir hacia cualquiera de los dos lados.
—¿De qué tipo es él? —Su inteligencia ilimitada siempre se atasca en el mismo punto.
Me gustaría haber respondido que solo existen dos tipos.
—Aún hay tiempo —mentí. Dado su historial de trauma prenatal y de apego temprano, era muy probable que tuviera problemas graves. Era probable, pero no seguro—. Nunca llegué a conocerlo, señora Milner.
—Es verdad.
—Debería irme.
—Es curioso que nunca quisiera venir teniendo en cuenta la cantidad de psiquiatras, terapias y rehabilitaciones a las que ha asistido, además de AA, NA, CA, SLAA[1] y no sé cuántas aes más… Pero ellos no lo conocen como Ben, sino como “Caja Eléctrica”.
“Juntos”, un díptico del que formo parte aunque sea un personaje invisible. Juntos, pero no por mucho tiempo. Milner dejó la casa familiar pocas semanas después y se llevó a su hijo mayor consigo, aunque no era lo apropiado para ninguno de los dos. Juntos, pero no por mucho tiempo; nos quedaban siete minutos de visita y aún estaba esperando a que me dijeran por qué habían venido realmente.
No tuve que esperar mucho más. El grito la había liberado, como si fuera un tren sin frenos, y empezó a contar cómo su marido montó una vía de cualquier manera en un tablero enorme en la habitación de su hijo, le dijo que el motor no arrancaría a no ser que completara el circuito y lo dejó solo. Ella vio con gran satisfacción que la locomotora, una preciosa replica de una Mallard azul oscuro, no salió nunca de la caja. Su hijo construyó el circuito más básico y poco imaginativo posible. Nunca colocó en el tablero el paso a nivel con su semáforo operativo, ni la colina realista con su túnel. Había trabajadores amputados y aldeanos desparramados por el suelo como si hubieran pisado una mina o se hubieran emborrachado; el alcalde decapitado montaba un cerdo y la muñeca Barbie (una recomendación de su novio psicólogo para fomentar la feminidad del niño, ¡ja!) estaba despatarrada en las vías de tren como una estrella porno. Si fuera una terapia de juego cumpliría todos los ítems de riesgo proforma.
Pero todo aquello no era más que una maniobra de distracción, pues resulta que su imaginación estaba centrada en otra parte.
Me contó que el niño siempre iba directo de la escuela a casa y nada más llegar se encerraba en su habitación con paquetes de tamaño familiar de Oreo y Doritos. Puso una pegatina en la puerta de su habitación: “Zona desnuclearizada – ¡Prohibido entrar!”. (El psicólogo también la había animado a dejarle pasar tiempo en su habitación para fomentar su capacidad de estar a solas. De nuevo, ¡ja! ¿Qué sería de nosotros sin la psicología profesional?). Se negó a que sus amigos fueran a jugar con sus locomotoras. Durante los días siguientes, Milner llegaba a casa del trabajo y se encontraba el salón en orden y al hijo pequeño viendo tranquilamente los dibujos animados, por lo que miraba a su mujer con aires de suficiencia.
Como suele ocurrir en estos casos, la experimentación empezó de forma casual. Estaba jugando con las vías distraídamente cuando de repente un pequeño calambre le recorrió el brazo. La caja eléctrica tenía un dial que controlaba la velocidad del tren: a más velocidad, más alta la descarga. Puso todos los dedos, uno tras otro, examinándola con cuidado y descubriendo todas sus distintas características.
¿Buscaba una correlación física a su perturbación emocional?
Siempre llegaba a un punto en que el placer y el dolor estaban en perfecta armonía, pero era momentáneo y diferente para cada dedo. También variaba si antes se los chupaba o si llevaba puestos sus calcetines de piscina de látex.
¿Quería crear un ambiente sensorial fiable como sustituto de la madre como ambiente?
Había muchas variables, el punto de armonía siempre cambiaba, por ejemplo, las sutiles diferencias del tiempo en que el calambre tardaba en recorrerle el brazo. Y cuando terminaba el brazo, ¿hacia dónde seguía? Parecía que le llegaba hasta el corazón.
¿Podría estar comprometiendo futuras relaciones íntimas?
Lo más importante era ser lo más sistemático posible. Sistemático y dedicado, como si fuera un toxicólogo del siglo xix experimentando sobre su propio cuerpo. Si su padre el científico lo hubiera sabido habría estado orgulloso.
¿También podría ser una forma de atacar su propia sensibilidad?
Su experimentación lo llevó intuitivamente a una dimensión más íntima de la experiencia sensorial, tumbándose medio desnudo encima de las vías como si fuera el gigante Gulliver o una descomunal heroína en apuros como las que salen en las aventuras mudas de Harold Lloyd, las que ponen antes del noticiario: “¡Socorro!¡Socorro!”.
Nombres… Cambios de nombre… Ella nunca pudo encontrar un nombre que le quedara bien… así que Caja Eléctrica se crea su propio nombre, imponiéndose a sus padres ausentes de formas intensamente imaginables. Ha tomado su regalo vacío, el arma que han usado para luchar entre ellos, y lo ha convertido en algo suyo, algo evocativo, erótico, peligroso, impactante, tanto que se convierte en su Nombre Propio.
Hice esa última nota en el tren de Leeds para casa. Por más que había intentado interpretar su comportamiento, hasta ese momento no había logrado entender en absoluto el objetivo del chico. A través de los años me he ido familiarizado más con el dolor y he descubierto por mí mismo que, en momentos de gran excitación, aquellos que tienen umbrales altos pueden sufrir una repentina inversión de carga contradictoria y experimentar el dolor como si fuera placer.
—Creo que fue la primera vez que realmente se sintió como él mismo. —Hace una pequeña pausa—. Le estaba haciendo un té. Los panqueques precocinados aún estaban medio congelados en el horno, pero olía a quemado. Oí gritar al pequeño. Lo primero que pensé es que esta vez lo había matado. De verdad, incluso en ese momento antes de saber lo que estaba pasando, una parte de mí estaba aliviada de que por fin hubiera sucedido algo, de que la idea del tren fuera una mierda. Me encontré a James al pie de las escaleras gritando que su pelo estaba en llamas. Pero su pelo estaba bien, no le pasaba nada.
El dolor se puede experimentar por empatía, puramente por observación, así como por estímulos físicos o emocionales directos; las tres formas producen la misma actividad cerebral.
—Y de repente lo vi en lo alto de la escalera, con los pantalones del colegio bajados hasta los tobillos, riendo y llorando a la vez… Sostenía su colita chamuscada entre las manos y decía: “Lo siento mamá, lo siento mucho”.
Y mientras ella llora en silencio contra el pañuelo que le he dado, me giro para mirar al padre que se ha ocultado aún más tras su abrigo de lana, como si este lo estuviera devorando; y aun así sigue sonriéndome de forma inexpresiva. Pienso en lo mucho que se parece al padre de Los chicos del ferrocarril, con su pelo moreno, su barba y sus ojos azules, aquel al que meten en la cárcel injustamente y que desaparece hasta que finalmente vuelve.
[1] N. de la T.: Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Cocainómanos Anónimos, Adictos al Sexo y al Amor Anónimos (aunque el colectivo utiliza las siglas en inglés de Sex and Love Addicts Anonymous).
III LUCY
—¿Podría levantar su mano izquierda?
—¿Mi mano izquierda?
—Sí, por favor, levántela.
Esta vez lo hace bien, ya van dos de tres.
—¿Ha tenido dificultades para conducir?
—No, no lo sé… ¿Debería?
—¿Como usaría unas tijeras?
—¿Qué tipo de tijeras?
—De cortar el pelo.
—Yo voy a la peluquería.
—Pues unas tijeras cualesquiera.
—¿Así? —pregunta mientras corta el aire con su segundo y tercer dedo—. ¿Lo he hecho bien?
No lo ha hecho bien; quería que me mostrara cómo se usan unas tijeras, no cómo se representan. Tomo una nota mental, mi escritura ahora solo la pondría más nerviosa.
—Por favor, salude.
—¿Que haga qué?
—Salude para decir hola.
Alza su brazo con indecisión y saluda como si estuviera probando una mano prostética.
—¿Así? ¿O eso es para decir adiós?
La paciente tenía Alzheimer, o demencia vascular, o degeneración corticobasal, o quizá nada. Se llamaba igual que mi madre, tenía una edad parecida y llevaba el mismo vestido de flores que hubiera llevado mi madre. Tenía un largo día por delante. Tras mi visita le esperaba un análisis de sangre, una punción lumbar, una resonancia magnética, un electroencefalograma y por último una visita al neurólogo especialista encargado de tomar una decisión.
Lucy no estaba superando las pruebas y era consciente de ello. Las arrugas en su rostro envejecido formaban un mapa isobárico. Estaba sudando en plena mañana de noviembre en una consulta tan fría que hasta podía ver mi propio aliento. Incluso los pequeños y arrugados lóbulos de sus orejas estaban plagados de gotitas. Sus explicaciones eran confusas; o bien había confundido la casa del vecino con la suya, o bien solo le estaba regando las plantas como favor; o bien inundó la cocina mientras hablaba con un vendedor telefónico a la vez que limpiaba, o bien su lavaplatos se había estropeado. Tardó quince minutos en encontrar el camino de vuelta del baño, donde ya había estado dos veces en menos de una hora. Había agua por todas partes. Sus historias hacían aguas, sudaban, se inundaban, eran incontenibles. Se parecía a mi madre y a la vez no se le parecía en nada.
Las palabras se le pegaban en la lengua como si fueran mantequilla de cacahuete. Transformó una batidora en una bebedora, luego en una mecedora y también en una nadadora. No recordaba quién había sido primer ministro antes que Cameron.
—¿Es Blair…? —pregunta, buscando pistas en mi expresión—. No es Blair… Es el malhumorado con papada… No lo sé, todos son igual de malos.
La mayoría de nuestras facultades disminuyen con la edad, y los cerebros que hasta entonces han estado sanos empiezan a atrofiarse. La última vez que fui a casa de mi madre me sorprendí por la frecuencia con que utilizaba la palabra “cosa” o “cacharro”. Podría deberse solo a la edad. Durante estos últimos años nuestra relación se había ido estrechando, pero siempre será frágil.
—Por dios, Lucy, ¡venga ya! Es tan poco memorable… —Mientras su versión de los hechos cambiaba de catástrofe a negación en la misma frase, me inunda un sentimiento de familiaridad. Madre e hijo reflejando la confusión del otro.
Me explicó el mundo de donde venía. Dieciocho meses antes se había jubilado tras una larga carrera ayudando a los demás, pero de repente perdió al que había sido su marido durante cuarenta y tres años por culpa de un cáncer de páncreas, así que tuvo que renunciar a su plan de pasar los primeros años de su jubilación trabajando con los niños indígenas de Bolivia (había estado quince años preparándolo todo, incluyendo clases de español y un par de viajes). Sus hijos hacía tiempo que se habían ido de Londres en busca de viviendas más asequibles y la mayoría de sus amigos estaban enfermos o muertos. Le acababan de diagnosticar diabetes de tipo 2, enfermedad que se sumaba al intestino irritable, al dolor crónico, al herpes y a la movilidad reducida debido a una cadera deteriorada. En sus ojos llorosos y trémulos por el miedo aún se podía ver la sombra de todo lo que había amado. Con una honestidad aplastante y siniestra me contó que, a pesar de las frecuentes alegrías que tenía, su vida había sido una lucha constante para no hundirse. Pero nada podría haberla preparado para lo mucho que sufrió durante los últimos meses mientras esperaba a que llegase la visita “urgente” al ambulatorio. Insomnio, ataques de pánico, pérdida del apetito, agorafobia. Todo esto en una mujer cuyos planes de jubilación incluían practicar espeleología e ir en Vespa por la zona 3 de Londres.
No podíamos ignorar esos factores. Diagnósticamente hablando, cabía la posibilidad de que esas graves perturbaciones la preocuparan hasta tal punto que fueran las causantes de los síntomas. Y a eso debíamos sumarle el hecho de que su cerebro y vías neuronales habían sufrido años de erosión emocional, cosa que debía de haberle afectado de alguna forma. Pero el hecho de que su vida estuviera desmoronándose y que eso estuviera afectando a su cerebro no impedía que tuviera también otra maldición en forma de Alzheimer o cualquier otra enfermedad, incluso podría haberla vuelto más propensa a sufrirlas.
Cargadas de años y penas: Lucy y mi madre.
—Es un… est… ese… er… sirve para escuchar.
Estoy señalando mi estetoscopio.
—Este… No, no me sale. ¿Puedo decirle algo?
—Por supuesto. —Pero en realidad mi mente está en otra parte. Veo por la ventana una columna de humo que sale de la chimenea del crematorio y pienso en mi madre, quien recientemente ha cambiado de opinión y ahora quiere que la incineren.
—Siempre quise ser francesa… no… Siempre quise… hum… hum… Francesa…
Ella está confusa y yo distraído. Las marcas de sudor se expanden poco a poco por su vestido, como si fuera un mapa viviente con continentes a la deriva o como si alguien se ahogara a cámara lenta.
—Quería un chisme francés… hum… Quería cartas francesas…
Yo era parcialmente culpable de lo que estaba ocurriendo, era un ingrediente activo. La literatura dice que si un médico desconecta en un punto crucial de la explicación del paciente, su discurso puede dejar de ser fluido y volverse semánticamente confuso. Entonces, ¿soy yo quien está causando esa confusión o es ella misma? Otra posibilidad es que su diagnóstico diferencial incluya una afasia progresiva primaria, una variante del Alzheimer que empieza con una alteración del lenguaje. Pero también es posible que sus vacilaciones y errores sean solo efectos de nuestra interacción, coágulos en la sangre que nos conecta. No hay una perspectiva externa, una tercera persona que no seamos ni “yo” ni “tú” en este camino incierto e impresionante.
Debería visitarla alguien más. Concéntrate, mantén el contacto visual, haz pausas analíticas, ten paciencia, muestra apoyo, sé su reflejo, consuélala, háblale amablemente, y confórtala sin engañarla; rituales, como el puyá hinduista, como el amor, el amor que de hecho garantiza de alguna manera aquello que ocurre entre nosotros.
—¿Alasdair…? ¿Me está escuchando?
Solo mi madre me llama Alasdair.
—Sí. Por favor, tenga paciencia —le digo.
Más tarde, mientras voy a la enorme piscina al aire libre tras terminar las visitas de la mañana, el sol proyecta mi sombra en el suelo de la piscina. Veo mi silueta dando largas brazadas para abarcar más agua y así ganar más velocidad. ¿Para atraparme? ¿Para escapar? ¿Qué significa todo este esfuerzo si mis años buenos como nadador ya hace tiempo que han pasado? Un metro más abajo, mi mente es una maraña enredada y deforme, imposible de leer. A veces, cuando llega el momento del diagnóstico, tengo la sensación de que todo ocurre sin mí. Dejo de escuchar, de ser escuchado, escondido lejos de todo. A pesar de lo que ella o cualquiera diga para intentar cambiar el resultado, las decisiones (si es que podemos llamarlas así) ya se han tomado, aunque las capas que las forman son tan delgadas y frágiles que apenas tienen sustancia.
De vuelta a la consulta con el dictáfono ya pegado a la boca, aún tenía mis dudas. Su vestido era igual que el de ella. Algunos aspectos de sus resultados eran deficientes, muy por debajo de lo esperado. Mi madre estaba demasiado delgada. Su habla se está deteriorando. Si no se daba un diagnóstico enseguida, podría perder unos valiosos meses de tratamiento con antineurodegenerativos. No estaba seguro. Sería normal que después de tantos años en contacto constante con traumas y enfermedades terminales terribles me hubiera ido al otro extremo, y normalizara demasiado rápido síntomas patológicos, especialmente en amigos y familiares.
Apreté el botón de grabar y empecé a llenar el silencio:
—Querido doctor R, muchas gracias por derivar a esta simpática pero nerviosa señora de sesenta y nueve años diestra y bien vestida…
Nueve meses después, el único parecido que mantenían era el nombre. Mi madre seguía más o menos igual, y parecía que por ahora estaba bien. Pero la otra Lucy había caído en picado; su cara había perdido color, su pelo era más fino, se balanceaba al andar como si tuviera diez años más y los botones de su chaqueta no estaban abrochados simétricamente.
Se había tomado una decisión.
La tarde del mismo día en que la había evaluado originalmente, encontraron en su neuroimagen una “hipoperfusión en su lóbulo frontal”, una disminución del flujo de sangre en esa parte del cerebro que podría ser un biomarcador temprano del cambio neurodegenerativo. Aunque el radiólogo dijera que no era concluyente, el doctor R, el neurólogo, tenía otra opinión. Había estado revisando mi detallado informe en que recomendaba una derivación de un año y por sí solo concluyó que las diferentes líneas de investigación apuntaban con la contundencia suficiente a una demencia temprana como para realizar un diagnóstico.
Y le comunicó sus conclusiones a ella.
—Me temo que son malas noticias…
Supongo que le explicó los mecanismos básicos de la enfermedad, los síntomas, el pronóstico, las limitadas opciones de tratamiento. Es posible que la enfermera especialista en demencia se reuniera con ella para informarle de las ayudas existentes, de las posibles indemnizaciones, de cambios dietéticos, etcétera. Seguramente una vez en casa sus amigos le contarían sus propias historias: una sobre un hombre joven de unos sesenta años que vivía dos calles más abajo (“le ocurrió porque se acababa de jubilar”) o una mujer del gimnasio (“sus ojos se volvieron blanquecinos de la noche a la mañana”); anécdotas directas a medio construir cuyo contenido y ritmo se basaban indudablemente en el Daily Mail, Jeremy Kyle o algún foro de internet pasado de vueltas. Así empieza inmediatamente una nueva historia, empieza pero no acaba.
Nueve meses más tarde, la ansiedad que había marcado nuestra primera visita se había endurecido, el agua se había transformado en piedra. La revaluación indicaba una degradación significativa en el dominio del lenguaje y la memoria, conforme con su nuevo diagnóstico.
Cuando después de mi evaluación le hicieron otro escáner, la hipoperfusión había desaparecido. En la visita de la tarde el mismo neurólogo le dijo que lo que vieron en la RMN original podría deberse a un fenómeno transitorio como la depresión reactiva. Podríamos llamarlo “sufrimiento”. No tenía demencia, ni ahora ni entonces. Se había cometido un gran error. Es algo inusual, muy inusual, pero es posible. En su caso la RMN no era más que un fuego fatuo. Dados los brillantes detalles emulsionados y la belleza del cerebro en esas imágenes, es difícil recordar que en realidad no se trata del propio cerebro, sino de una analogía limitada por la física nuclear; ambivalente, con muchos artefactos en el proceso, esotérica como la cábala, que se puede interpretar y por lo tanto también malinterpretar. Quizá ese día el neurólogo estaba distraído, preocupado por su madre, su mujer, su amante o el pago de su segunda residencia. A diferencia de sus colegas, siempre había pensado que él era una persona honesta, bien intencionada y dedicada. Imagino que se disculpó sinceramente y que se enfadó consigo mismo en más de una ocasión. En los quince minutos que tenía asignados con ella seguro que le explicó que los síntomas del lenguaje y la memoria se debían a la combinación de estar “un poco mayor” y “un poco tristona”, y rápidamente le dio el alta. Ella se iría a casa con los mismos amigos y vecinos para confirmarles lo que siempre habían sabido: “Típico de los matasanos”.