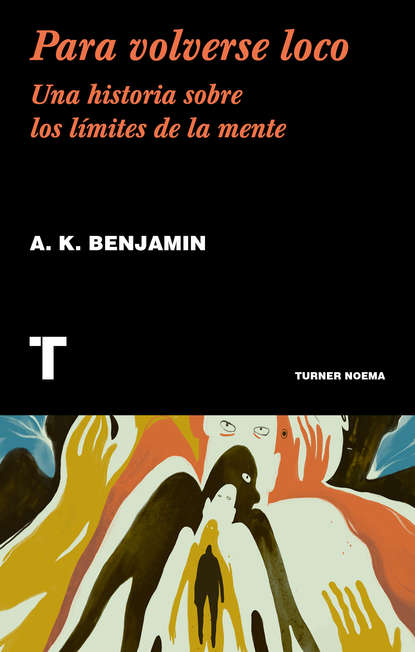- -
- 100%
- +
Seis meses más tarde, derivada por su furibundo médico de cabecera, vuelve a mi consulta para decirme que su deterioro ha aumentado y que tiene signos funcionales significativos de demencia moderada o severa. Más bien me lo dice el vecino, la única persona que no se ha alejado de ella en estos últimos meses, mientras que a Lucy parece que la hayan atornillado a la silla, como un muñeco ventrílocuo horrorizado, su boca articulando en silencio, las lágrimas corriendo por las mejillas, incapaz de pronunciar una sola palabra. Todos los músculos y nervios de su pequeño cuerpo están visible y dolorosamente contracturados, como si la hubieran azotado. Su cuero cabelludo, visible entre sus cabellos lacios y débiles, está recubierto por una costra amarilla, la piel de su cuello está llena de ampollas, y sus dientes son de un gris mortecino. Lleva un abrigo nuevo con la etiqueta aún puesta por encima de su vestido manchado de heces. Un año antes los expertos ya habían tomado una decisión. Por aquél entonces encajaba con su percepción de sí misma hasta un punto que ni ellos hubieran podido imaginar. Pero ella se lo había imaginado y se había transformado tan profundamente que ya era irreversible, como Electra, como Ofelia, y eso viniendo de una mujer que siempre había estado cómoda entre bambalinas. Por mucho que intentemos aducir que goza de buena salud, esta posibilidad ya no tiene cabida en su mente; la audiencia se ha apoderado del teatro, la realidad se ha transformado en fantasmas o sombras.
La derivan a psiquiatría.
Estoy muy comprometido con erradicar esta cepa de desinformación, lo que se conoce como presagio diagnóstico. A mis veintimuchos años fui a ver a un psiquiatra de mediana edad que me había recomendado un amigo. Aunque ahora le quito importancia, por aquel entonces estaba aterrado. Mi vulnerabilidad emocional, cuyas raíces se pierden en mi más tierna infancia, había resurgido a causa de una secuencia de desgracias ordinarias: la ruptura con mi primera relación seria, mi lento fracaso en una carrera de letras, y la gran revelación de que la vida avanza tanto si me gusta como si no, algo muy normal a mi edad. A medida que pasaban las semanas iba aumentando la gravedad de la situación, y el poderoso magnetismo del colapso no paraba de atraer a miedos sin ninguna relación entre sí, cosa que puso de manifiesto que no tenía la red de seguridad de la que disponen los que son psicológicamente fuertes, una desgracia que había asumido como parte de mi herencia, parte de ser un burgués blanco con educación (¿no estaba escrito en alguna parte con letra pequeña?). Hasta que una noche cualquiera de finales de verano de 1999 tuve que sacarme a la fuerza del andén de Tottenham Court Road, escoltarme por las escaleras mecánicas hasta la salida de la estación, y arrastrarme de vuelta a casa, porque me obsesioné pensando en que podría saltar. Lo que recuerdo de la visita es la sensación de que en mi dolor y frustración bajé la guardia sin reservas; estaba desesperado porque alguien me escuchara e hiciera justicia a mis sentimientos con precisión y convicción. Aunque era evidente que le apremiaba el tiempo, el doctor fue bastante simpático y pareció creerme. De vez en cuando marcaba ruidosamente alguna casilla con el bolígrafo y dejaba a mi imaginación saber lo que estaba señalando. Y entonces terminó todo.
Días más tarde, en una visita de seguimiento con mi médico de cabecera, me dijeron que cumplía los criterios de un trastorno psiquiátrico. Los sentimientos difíciles, opacos y desorganizados se habían verificado, ordenado y medicalizado; es decir: los habían simplificado. Me habían creído, me habían comprendido, pero en sus propios términos, como si la comprensión fuera algo que te hicieran a ti pero sin contar contigo. El psiquiatra me prescribió una combinación de fármacos que debía tomar indefinidamente. Nunca llevé la receta a la farmacia. Nunca volví al psiquiatra, pero durante años tuve dificultades para entender mis cambios de humor y mis pensamientos ilimitados bajo una perspectiva que no fuera la suya, y aún me sigue costando hoy en los días malos. Aunque la etiqueta era errónea, me perseguía y hacía que le atribuyera cualquier estado emocional o de comportamiento que en otras circunstancias me habría parecido inocuo. Y otra de las peculiaridades de esta energía maligna y complaciente que acompaña a los diagnósticos (erróneos) es que estaba convencido de que todo el mundo me veía de esa misma manera. Marcando una casilla tras otra. A veces he tenido que ejercer una resistencia extraordinaria para mantener a raya este nombre, que acarrea sus propios costes y distorsiones. Esa experiencia es parte del motivo que me empujó a elegir esta profesión. Pero la tentación de saltar nunca se aleja demasiado, debes aceptarla como si estuvieras intentando encontrar la parte positiva a un matrimonio concertado, hasta que con el tiempo te olvidas de que no tuviste ninguna elección. Además, aceptar tus problemas y vivir en consonancia con ellos también tiene sus ventajas.
Yo, Lucy, mi madre.
El diagnóstico erróneo está a un extremo de un amplio espectro que incluye los deslices, las exageraciones, las tergiversaciones más o menos conscientes, las medias verdades, los sesgos y las mentiras flagrantes. Organicé un pequeño grupo de investigación clínica para estudiar los parámetros de la información errónea deliberada para ver si podía arraigar en los corazones y las mentes de gente corriente, no solo de los que están enfermos o son visiblemente frágiles. Lo más crucial era averiguar si tendría la suficiente fuerza como para que pasaran de no tener nada a mostrar síntomas diagnosticables.
En nuestro primer estudio pedimos a un grupo sano de voluntarios, la mayoría jóvenes estudiantes de medicina, que se autoevaluaran con una lista de síntomas potenciales para detectar dificultades físicas, cognitivas y emocionales. A continuación completaron una serie de simples ejercicios de memoria y atención, usando instrumentos frecuentes en el diagnóstico neuropsicológico. Después, entraron en una consulta con un especialista sénior (que en realidad era un licenciado en psicología maduro con talento para la actuación, dientes blancos, un traje caro y una voz grave y firme), quien les preguntó por los síntomas que ellos mismos habían marcado. Sin que ellos lo supieran, algunas de las puntuaciones de sus síntomas se habían modificado siguiendo una plantilla predeterminada. Por ejemplo, “no declara problemas de memoria” se cambió por “declara algunos problemas de memoria”, la ansiedad “leve” se cambió por ansiedad “moderada”, y así con el resto. Basándose en eso, el doctor falso les preguntaba por los detalles de unos problemas que en realidad nunca habían experimentado.
Las personas pueden expresar sus creencias y preferencias, o bien aceptar descripciones de sí mismas sin ni siquiera comprender lo que significan. El hecho de que lo hagan indica que estas creencias se pueden manipular, incluso aunque formen parte de los aspectos más íntimos que nos definen. Nuestro sentido más profundo de nosotros mismos puede tener huecos que otros pueden llenar sin saberlo. Si durante la visita los pacientes se atrevían a decir que ellos no habían indicado tener problemas de memoria, como realmente era el caso, no eran “sugestivos al cambio”. Pero atreverse a decir que todo iba bien significaba contradecir la autoridad del médico, cuyo poder, que se remonta generaciones atrás en las civilizaciones más importantes del mundo, estaba concentrado en aquellos ojos endiabladamente atractivos y llenos de convicción. No solo eso: también implicaba anteponerse a ese sentimiento incipiente de que algo siempre va mal que más de uno escondemos en nuestro interior.
Casi el 90% de los participantes eran “sugestivos al cambio”, por lo que aceptaron esa información errónea de sí mismos.
Cuando la mentira hacía mella, nuestro especialista animaba a sus pacientes a elaborar aún más sus respuestas:
—Señora Atkinson, aquí dice que usted experimenta dificultades con su memoria. ¿Podría ponerme ejemplos concretos?
Todo el mundo puede encontrar ejemplos recientes de despistes si los busca.
—Oh, ya veo, se olvidó toda la compra y no se dio cuenta de su error hasta veinte minutos más tarde, ¿veinte?
Un poco de incredulidad implícita con una pizca de preocupación patológica —“… sí, esto parece ciertamente preocupante”— mientras marcaba las casillas con una pluma estilográfica que parecía cara.
Las preguntas se encadenaban hasta lograr su objetivo; la paciente veía que se estaba tomando una decisión delante de ella, pero a pesar de ella.
—¿Y con qué frecuencia le ocurren este tipo de cosas? Intente ser lo más precisa posible, es muy importante. Ya veo… ¿Alguien más se ha dado cuenta? ¿Su novio o su familia? ¿Sí? ¿Y sus amigos? Oh, ya veo.
Él lo ve todo, el gran adivino, el oráculo. La señora Atkinson se ve forzada, con miedo creciente, a contar una historia que según ella es congruente con las expectativas del doctor, el experto, incluso aunque la historia no sea suya.
Tras la visita, los sujetos completaron unos ejercicios de memoria y atención equivalentes a los que habían realizado anteriormente. En los más sensibles obtuvieron unos resultados mucho peores que la primera vez. Aunque el margen de estos cambios no era abismal, era el suficiente como para llegar a cumplir con los criterios diagnósticos de una condición neurodegenerativa incipiente. (Más tarde, un terapeuta calificado les explicó con tacto a los participantes en qué consistía el experimento). Concluimos que los malos resultados estaban directamente relacionados con el grado de sugestión al cambio y las falsas creencias que habíamos reforzado en relación a sus malos resultados en los dominios cognitivos elegidos. En otras palabras, bajo las circunstancias adecuadas la mayoría de nosotros tan solo necesitamos un pequeño empujoncito para comportarnos como si hubiéramos perdido los contenidos más fundamentales de nuestra mente. Los resultados eran provisionales, el tamaño de la muestra era demasiado pequeño y estaba sesgado, pero al menos apuntaban a que existían varios aspectos potencialmente subjetivos (más bien intersubjetivos) en el proceso de diagnóstico.
Los errores existen, eso es inevitable. También existen los que cometen los errores, cómo los cometen, con qué convicción. Lo importante es saber juzgar quiénes son. Un placebo no tiene por qué ser solo una pastilla, un médico también puede serlo, o en este caso lo contrario. También existen las diferencias individuales de los que sufren el error; su fragilidad, su sugestionabilidad, su neurosis, y la importancia que tiene para ellos estar bien o enfermos. Y por encima de todo, aunque a veces sea poco visible, hay una mise en scène médica; las paredes blancas como la nieve, las batas azules, el cartel que dice “Medicina Nuclear”, el martillo de reflejos, el olor rancio a linfa en los pasillos, y otros elementos varios de atrezo que se suman con una fuerza cultural acaparadora; el decorado sin el cual el doctor, el paciente y su relación carecerían de sentido.
Era como si la hubieran atado rápidamente a la silla de los pacientes, pero en realidad solo la retenían sus propias creencias. Era una imagen avanzada a cámara rápida de lo que podría haberle ocurrido a mi madre, pero no fue el caso. Y en realidad tampoco le había ocurrido a ella. Nos identificamos con los síntomas, pero nunca forman parte de nosotros. Nos identificamos con los síntomas incluso cuando no tenemos ninguno. El telón baja en el momento del diagnóstico, dejando al elenco igual que a esta horrible gorgona. Pero el mérito era todo suyo; era como una foto hecha en el preciso instante en que estalla una bomba, una imagen que solo puede escenificar quien la detona. Parecía que se ahogaba en sí misma, un cuerpo que ella había lanzado por la borda, hundiéndose como una piedra. “In the bleak midwinter, frosty wind made moan / Earth stood hard as iron, water like a stone”: en mitad del sombrío invierno, el viento helado gemía; la tierra estaba dura como el hierro y el agua como la piedra. El himno preferido de mi madre.
El diagnóstico no es el fin, aunque pueda serlo mediante la fuerza de voluntad. La conversación continúa hasta mucho después de salir de la consulta, un millón de sinapsis nuevas en una narrativa donde las verdades provisionales o las falsedades podrían volver a arraigar. Debemos encontrar maneras de defendernos por igual ante la certidumbre y la incertidumbre, y tenemos que saber que hasta los aspectos más importantes de nuestras decisiones, por muy meticulosos y conscientes que sean, escapan a nuestro control y posiblemente sean incorrectos; como si una sombra nos hubiera poseído sin nuestro consentimiento y hubiera tomado esas decisiones por nosotros.
IV MICHAEL
Habían ido juntos a Chamonix a pasar la semana. Era la primera vez que ambos recordaban irse de vacaciones sin los demás. Michael se sentía más fuerte que nunca. Iba y volvía del trabajo pedaleando veinte kilómetros por trayecto, y más que un paseo en bici era una cadena de peligrosos esprints de semáforo en semáforo que le dejaban sin aliento, compitiendo con el creciente número de ciclistas malhumorados que iban al trabajo con sus bicis de cinco kilos. Nadaba al mediodía si encontraba tiempo para hacerlo —algo que era cada vez más frecuente—, realizaba burpees en el ascensor del trabajo si no iba muy lleno y hacía “planchas” durante las reuniones telefónicas. El año anterior había regateado a la empresa cuatro meses de permiso para irse con un amigo (un exsoldado gurkha que perdió una pierna al pisar una bomba casera) a recrear la ruta de escape de un prisionero de guerra que fuera desde Siberia a Darjeeling.
El cumpleaños de Luke caía entre semana. Michael le había regalado un nuevo mono de salto, un modelo Rebel Freebird para saltadores de base avanzados, para conmemorar el momento único en la vida en que el hijo cumple la mitad de años que su padre. Naturalmente, tenían que competir.
Así pues, teníamos por un lado a un ave fénix de color rojo sangre, con llamaradas en las extremidades, compitiendo contra una ardilla voladora verde lima en cuya cola (¡sorpresa!) se podría leer feliz cumpleaños en pleno vuelo. Incluso Michael, conocido por su extravagancia, admitió que estaban un poco ridículos enfundados en monos de nailon con alas subidos en una ventosa cornisa bajo el pico del Aiguille du Midi, donde esperaban el momento perfecto para descender al fondo del valle situado a tres mil metros bajo sus pies, del cual les separaba una caída llena de obstáculos letales para amenizar el trayecto. El ave era ocho centímetros más alta y varios kilos más pesada que el roedor, y durante el último año se había dedicado básicamente a saltar en las Rocosas de Colorado, incluso con ese tipo de saltos a través de un agujero que acojonaban hasta a Michael. Tenía el instinto tan agudizado que cuando llegó el momento saltó de inmediato. Pero para cuando los reflejos más viejos de la ardilla reaccionaron, una corriente de cara había sustituido al viento en calma y el ave fénix ya no era más que una brillante llama en la distancia a doscientos kilómetros por hora.
Michael no recuerda los paisajes que vio ni nada de lo sucedido un mes antes del impacto y, al contrario que su hijo, era antiGoPro (para él el mundo se divide en dos grupos excluyentes entre sí: la gente que hace fotografías y la gente que sale en ellas), por lo que no hay una caja negra, ni humana ni electrónica, para poder analizar el momento exacto en que decidió saltar y salió volando directamente hacia el péage. Los testigos afirman que tuvo problemas para abrir el paracaídas y que se desvió hacia un camión aparcado en un área de descanso, como atraído por una fuerza magnética, justo al lado de un cartel que daba a los conductores la bienvenida a los Alpes en inglés, francés y alemán, cada letra escrita en una helvética de treinta centímetros. A unos cuarenta kilómetros por hora se golpeó la cabeza con un retrovisor (“menuda bienvenida”). Aunque llevaba casco, el espejo le abrió el vértice craneal sin esfuerzo y le arrancó treinta centímetros cúbicos de la parte frontal izquierda del cerebro. Para cuando Luke aterrizó a un kilómetro y medio, en el área designada, y se dio cuenta de que su padre no estaba, una joven veterinaria francesa ya había bajado del coche y hacía todo lo posible para detener la hemorragia de la ardilla con su chaqueta de plumas Marmot mientras su novio llamaba a los servicios de emergencias (“Soy la mayor ardilla verde a la que ha intervenido en su vida”).
Por aquel entonces, Michael tenía cincuenta y ocho años, pero en las fotografías parecía quince años más joven. Tenía una abundante media melena morena, los ojos azul claro y la complexión de un corredor de media distancia profesional, a pesar de que correr le aburría soberanamente, a menos que tuviera algo que perseguir. Una vieja amiga de la universidad había hecho una fotografía del grupo en su cincuenta y cinco cumpleaños a las afueras de Bruern, en la casa de campo de la familia en el distrito de Peak. La estoy viendo ahora mismo en el álbum que su mujer Catherine me ha preparado con todos los momentos relevantes de la vida de Michael. Al lado hay una foto tomada tres décadas antes en una fiesta de graduación con el mismo grupo de amigos, aunque con alguna persona de más y de menos. Me cuesta más de lo normal relacionar a las personas de ambas fotografías a causa de un extraño proceso de reversión. Por primera vez en la historia de la humanidad la mayoría de nosotros, la clase media con amplios conocimientos médicos, estamos en mejor forma a los cincuenta y cinco que a los veinte y cinco. A pesar de las canas, la calvicie y los inexorables pantalones chinos, cuesta relacionar a las personas bien peinadas, pulcras y aseadas con sus versiones jóvenes más pálidas, debiluchas y fumadoras, pues, si bien nuestro cerebro anticipa el cambio, lo hace en el sentido inverso. Salvo que Michael estaba exactamente igual, con su pelo aún asombrosamente negro, el rostro terso y con la misma figura atlética a pesar de tener un whisky en la mano, sin haber engordado ni un kilo, como si fuera Michael J. Fox pero más alto, con los mismos vaqueros y la camiseta de Regreso al Futuro. La única diferencia era el Rolex. Aunque los demás actuaban movidos por un inexplorado miedo a la muerte disfrazado de “salud” o por algún otro miedo incluso peor, Michael nunca había sentido la necesidad de tratar ese problema, no sabría ni distinguir la salud, al igual que un pez no sabe distinguir el agua.
Lo llevaron al centro de neurociencia más cercano, en Grenoble. El cirujano de guardia realizó una craniectomía descompresiva de urgencia, es decir, cortó un fragmento del cráneo para que el cerebro dañado tuviera espacio para hincharse, y todo en poco menos de siete horas. Lo intubaron y lo mantuvieron en coma en la NeuroUCI durante cinco semanas. Catherine llegó a la mañana siguiente. Juntos revivimos esas primeras horas una y otra vez. Incluso hoy, a Michael no le interesa saber exactamente lo que pasó (excepto para llamar la atención entre sus amigos en el White Bear) o lo que cambió tras el accidente; sencillamente es incapaz de interesarse por ello y por supuesto no puede fingirlo. Desde el primer momento, el trauma ya fue solo de Catherine, empezando por aquella fatídica primera noche en la que no recibió un mensaje suyo antes de acostarse (incluso cuando estuvo en Siberia la había llamado cada día con un teléfono por satélite), el inicio de una separación que no haría más que crecer.
Cuando finalmente despertó y pudo respirar por sí mismo, lo transfirieron al pabellón de neurología para pacientes graves. La mayoría de los demás pacientes le sacaban varios años de edad y sufrían complicaciones médicas debidas a enfermedades neurodegenerativas. Michael tuvo amnesia postraumática durante varias semanas, por lo que era incapaz de retener hasta los recuerdos nuevos más básicos, una función derivada del bloqueo neuroquímico programado de la corteza para facilitar una reparación de emergencia. Sufría dispraxia, anomia y perseveración. Catherine me contaba que se ponía pasta de dientes en las cejas (dispraxia), que llamaba “trucha” tanto a la televisión como a la enfermera (anomia) y prácticamente a todo lo demás hasta que se le metía otra palabra en la cabeza, por ejemplo “mantequilla”, y la utilizaba para todo (perseveración). Michael, ese ejecutivo de alto nivel, completamente normal y sin una pizca de imaginación (aún no sé exactamente a qué se dedica), conocido más por su gusto por la diversión que por su sentido del humor, se había transformado en un surrealista compulsivo; Michael, el Dalí inglés, el séptimo miembro de los Monty Python. Por suerte para Michael, no presentaba ninguna lesión ortopédica destacable. Por desgracia para el personal de enfermería y para los ancianos que descansaban en el pabellón, tan pronto como Michael se encontró mejor empezó a corretear por los pasillos (siempre perseguido por un auxiliar sanitario) en un estado de gran agitación, dando puñetazos, insultando, escupiendo, metiendo mano, masturbándose, dando patadas, meando… Un comportamiento al que eufemísticamente se referían como “problemático” y que —les aseguraba su mujer con su francés chapurreado—, quitando los insultos, no era nada propio de él.
Dada la prevalencia de los traumatismos craneoencefálicos (TCE) severos es escandaloso que haya tan poca investigación sobre los beneficios de la rehabilitación durante la fase aguda. Los procedimientos utilizados son muy rudimentarios: ambientes de baja estimulación, la orientación multisensorial estándar, hablar en voz baja y poner un poco de música; así de especializado es. En realidad, no hacemos más que aguantar la respiración todos juntos y confiar en que el cuerpo sabrá repararse a sí mismo. (La influencia cartesiana es tan fuerte que me siento extraño escribiendo “cuerpo” cuando me refiero al cerebro). Para los familiares es increíblemente duro, pero también es difícil para los profesionales que están acostumbrados a intervenciones urgentes, exigentes y complejas. Durante esta fase, cualquier interferencia puede empeorarlo todo; los antipsicóticos incrementan el comportamiento problemático en esta población, al igual que las expectativas del equipo de rehabilitación cuando el paciente literalmente no puede distinguir entre su culo (“cubo”) y su mano (“mango”). Se aconseja al personal de enfermería que no se tomen de manera personal las reacciones de los pacientes sobresaturados cuando su comportamiento se vuelve problemático. Pero, aun así, al equipo francés le costó no tomárselo personalmente cuando veían a un tipo tan rápido, fuerte y casi tan alto como John Cleese que iba a por ellos, enarbolando un andador, con los pantalones bajados hasta los tobillos mientras gritaba: “¡Guerra de pollas, mamones!”.
Con el tiempo Michael se tranquilizó. La resonancia magnética parecía correcta, excepto por el trozo de cerebro que le faltaba. No presentaba ni desplazamiento de la línea media, ni aumento de los ventrículos, ni daño axonal difuso evidente, ni ningún otro indicio de daños estructurales presentes en lesiones más graves. Ahora que la piel le ha vuelto a crecer por encima del trozo de cerebro sin cráneo, tiene una concavidad en la parte izquierda de la cabeza, como si un ser de otra especie gigante hubiera tomado una cucharada para desayunar. Parece que se ha “creído” todo lo que le ha pasado. Sabe que está en un hospital, pero no en qué ciudad o país. Sabe el mes y año en que estamos porque está escrito en la cabecera de su cama en rotulador, pero los días aún son escurridizos para él y no puede más que intentar adivinar la fecha.
Acostumbrado a los jets privados, Michael se traslada esta vez en ambulancia médica al Reino Unido para ser ingresado en una unidad de rehabilitación posaguda. Tras una semana de evaluación, el equipo multidisciplinar establece varios objetivos, supuestamente en colaboración con él y su familia. El terapeuta ocupacional quiere que Michael haga tostadas sin provocar una catástrofe (ya ha intentado meter su lengua en la tostadora dos veces). El psicoterapeuta quiere que deje de correr de un lado para otro, debido al elevado riesgo de caída. El terapeuta del lenguaje quiere que controle los insultos y que utilice el contacto visual para saber cuál es su turno en una conversación:
—Mírame a los ojos: me la suda… Te toca.
Pero los “objetivos” de Michael son muy distintos. Por ejemplo, quiere construir una pista de esquí en seco en una zona pantanosa, o plantar un jardín de bonsáis, o criar un rebaño de alpacas por la lana (pero sobre todo “por las risas”), y en lo que más insiste es en hacer un campo de croquet en uno de los campos de ovejas de Bruern, una locura para la fiesta de Navidad veraniega del día 27, justo después de la caza del Boxing Day.