Estándar ambiental y derechos ambientales en posacuerdos de paz : algunos estudios de caso
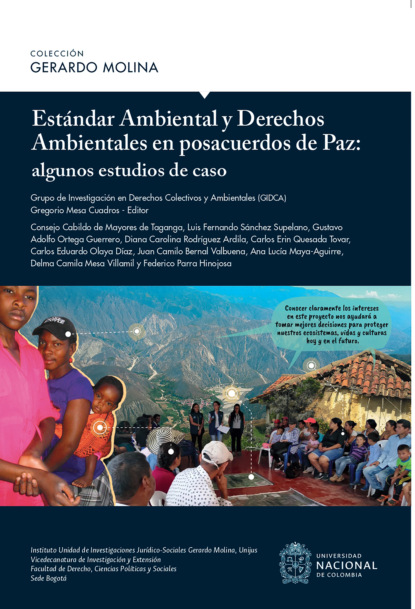
- -
- 100%
- +
De otra parte, especial atención merece el relato, publicado hace más de seis décadas, compartido por el pueblo indígena kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta al antropólogo Gerardo Reichel-Dolmatoff (1953, p. 18). En él los kogui distinguen una fase inicial de su desarrollo, denominada “fase mítica”, en la cual vivían en la sierra con otros grupos de hermanos menores venidos de otras partes y con los cuales entraron en una prolongada guerra, en la que vencieron; entre estas tribus estaban los ubatáshi, los kanxá y los béissi; después del exterminio de las tribus míticas, vivían en la sierra los tayronas, en las hoyas de los ríos Guachaca, Buritaca y Don Diego; más al este, en las riberas del río Palomino, vivían los kogui; en la costa cercana a la desembocadura de los ríos Buritaca y Don Diego habitaban los kashíngui; y al oriente de estos, en la desembocadura del río Palomino, estaban los sangaraména; en la costa cercana al río San Miguel vivían los gulaména y más allá de ellos vivían los guahíju, es decir, los wayúu o guajiros. En la región de Santa Marta, así como al sur y al este de la ciudad, habitaba el grupo de los matúna; entre las bahías de Gaira y Taganga, los péibu-tuxe, también llamados péibuni; es decir, se acepta la existencia en la zona de Taganga de un poblado indígena con características particulares, aun antes de la llegada de los españoles.
De acuerdo con el relato de los kogui, los péibuni, los durcinos y los papalis-tuxe, que vivían en el sector de la costa, presentaban tipos culturales diferentes, hablaban dialectos distintos y eran otra gente. Específicamente sobre los péibuni (péibu-tuxe) de Taganga y Gaira, se dicen que hablaban otra lengua y que tuvieron relaciones comerciales con los kogui de Hukumeiji (río Palomino) (Reichel-Dolmatoff, 1953, p. 92).
Tiempo después, en el año 2002, el abogado e historiador taganguero Ariel Daniels de Andreis publica en la Revista Taganga (n.° 4) un artículo donde plantea la hipótesis de que los tagangueros tienen su origen en los pueblos caribes y, apoyándose en diferentes historiadores, afirma que cuando los españoles llegaron a Santa Marta encontraron pueblos vecinos a la ciudad, entre los cuales estaba Taganga. Posteriormente, retoma la opinión de los historiadores Henao y Arrubla (1967, p. 27), quienes al referirse a las sociedades precolombianas se basan en las propuestas de Carlos Cuervo Márquez (1917, p. 2), quien reduce a tres los grandes grupos aborígenes en América: los pampeanos o parás, los andinos y los caribes; los pampeanos no tuvieron gran desarrollo y fueron reemplazados por los caribes –que se establecieron en las llanuras del Atlántico, en los Llanos Orientales y a lo largo de los valles cálidos de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú y Atrato–, quienes eran fuertes y robustos y sus viviendas eran bohíos circulares de techo de paja en forma cónica.
Según Cuervo Márquez, las tres grandes migraciones de los caribes hacia Colombia fueron: una migración oriental, efectuada por el golfo de Maracaibo y los afluentes del Orinoco, una gran migración central, que recorrió el Magdalena y sus afluentes, y una migración occidental, realizada por el Atrato y las costas del Pacífico, después de cruzar el Darién y Panamá.
Respecto a la migración oriental, este autor plantea la posibilidad de que se haya bifurcado, al entrar un flujo por el lago de Maracaibo, ocupando la península de la Guajira, torciendo al nordeste; y otro flujo debió seguir hacia el sur hasta Casanare. Con respecto a la gran migración central, se plantea la hipótesis de que la ciénaga de Santa Marta y los numerosos caños que la unen al río, por la banda oriental, y al dique de Cartagena, por la occidental, debieron favorecer extraordinariamente la migración, por lo cual por este flujo debió extenderse a todo el actual departamento del Magdalena, poniéndose en contacto con las comunidades que, entrando por el lago de Maracaibo, habían llegado allí por la región de Sinamaica, o transmontando la serranía del Perijá o de los Motilones.
Por otra parte, apoyado en los cronistas de Indias, Ernesto Restrepo Tirado (1953a), en su obra sobre los aborígenes de Colombia, indica que “los 73 miriámetros de costas comprendido entre la Punta Paijana y las Bocas de Ceniza estaban pobladas por lo general de indios flechero caribes, de la más recia gente que hay en tierra firme” (p. 5). Luego, citando a Gonzalo Fernández de Oviedo (1852, p. 133) en “La conquista de los indios, folio XXVIII” prosigue diciendo:
Muchos pueblos con distintos jefes vivían allí ya sean defendidos por los recios arrecifes, ya aislados de las orillas del mar por espesos bancos de arenas. Aquí se levantaban los bohíos en medio de terrenos anegados y cenagosos. Más adelante sus caseríos se extendían al pie de las serranías dominadas por las alturas cubiertas de nieves del Picacho y de la Horqueta. Las playas y ensenadas de la provincia de Citarna [tierras comprendidas entre Riohacha y Santa Marta], las orillas de los canales y de las ciénagas, las tierras anegadas por el río Grande estaban en poder de señores más o menos poderosos. (Restrepo Tirado, 1953b, p. 6)
Al continuar describiendo el litoral, Restrepo Tirado (1953b, p. 6) nos dice que pasando el río de Hacha quedaba Baronata, y al seguir bajando el litoral nos reportan al oeste los guanebucanes, los guacharos y caraibas (Fernández de Piedrahita, 1688, p. 49); en el valle de Buritaca habitaba la tribu del mismo nombre y sus poblaciones estaban conformadas por Bosingua, Alhosingua, Masinga y Gosringa, y las más pequeñas de Marubare y Arubare (Simón, 1981, p. 5). Siguiendo en la misma dirección tropezamos con las tierras que avecinan a Santa Marta, a ocho leguas de las cuales está el caserío de Ayaro, en la provincia llamada de Cinta (Cinto) y no muy distantes la tribu de los coronados.
Finalmente, apostilla “cuando Bastidas escogió la ciudad de Santa Marta como plaza de armas y punto de partida para sus conquistas, asentó las paces con los caciques de Gaira y Taganga” [...], que eran los más inmediatos vecinos a sotavento y a barlovento (Piedrahita, 1688, p. 45), y con los dorcinos más al sur y a cuatro leguas estaban los bondas.
Como corolario de toda esta descripción, es se puede concluir con Daniels de Andreis que los tagangueros son de origen caribe porque
geográficamente se situaron en un territorio poblado por tribus caribes, ya que su forma de vestir fue exclusivamente de esa familia indígena, porque su complexión física lleva todas las características caribes, la forma de sus viviendas bohíos con techos de palma diferentes a la de los tayronas, nos ponen de presente las diferencias con los tayronas. Todas estas características son legados con una marcada influencia hasta nuestros días de esa cultura que lleva el taganguero en su haber. (Daniels de Andreis, 2002, p. 5)
Retomando a Reichel-Dolmatoff, y dándole el valor que merece la tradición oral de los kogui, reconocemos que entre los taganga y los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta hubo un punto de encuentro, magnificado por el trueque de pescado salado y sal por ayú, yuca, sewas (aseguranzas), objetos de barro y oro, tinajas, piedras de moler. Así, en algún momento, estos pueblos fusionaron costumbres por la unión de un territorio compartido, como lo es el de Taganga, para cumplir los mandatos de la ley de origen y sus tributos a la Madre Tierra y al universo.
Algunas transformaciones sufridas por el pueblo de Taganga
En forma sucinta retomamos las notas inéditas de una investigación que viene adelantando el abogado e historiador Daniels de Andreis, titulada “La transfiguración étnica de Taganga”, donde el investigador se propone mostrar la forma como ha venido transformándose el pueblo indígena de Taganga, desde su territorialidad ancestral, costumbres, forma de vida, aspectos urbanos de la población, arquitectura, y algunos de los principales aspectos ambientales y económicos. En ella se enfoca en los procesos a través de los cuales se ha desarrollado el pueblo, las migraciones que ha tenido que soportar, los procesos de adaptación que han vivido, su aculturación, la alineación de sus ideologías, los grupos formados, la liberación sexual, el uso de sus espacios, su organización social, las necesidades básicas (alimentación, salud, vivienda, trabajo, educación), pero sobre todo la reconfiguración ancestral que se viene operando a través del tiempo.
Daniels de Andreis cree que en este caso de estudio es complejo pero necesario tratar de desentrañar y desenredar la compleja madeja que se viene tejiendo en Taganga, ya que son múltiples los factores que se están presentando. Estos factores están asociados a un desarrollo turístico desbordado del lugar, al cual se suman otros diversos componentes que sociológicamente han demostrado ser altamente perturbadores de la integridad física y cultural del pueblo taganguero como comunidad étnica con derechos especiales según la Constitución Política de Colombia. Proponemos, entonces, hacer un breve recorrido por todo el proceso evolutivo y de cambios que ha vivido la comunidad desde su origen prehispánico hasta llegar a la situación actual.
En el periodo prehispánico, o de la comunidad tribal, se tropieza con el obstáculo de no encontrar en Taganga un pueblo nucleado, sino que esta comunidad, como las demás de la zona, fueron tipo rancherías, cuyas casas no tenían ningún tipo de estructura urbanística.
Durante la conquista, Taganga estuvo situado como pueblo comarcano a Santa Marta, pero, como ya se ha señalado, los datos son escasos, pues los historiadores no estudian a fondo el tema ni hay investigaciones arqueológicas en el lugar.
Para el estudio del territorio apelamos a un mapa elaborado por reproducción de un documento del siglo XVI perteneciente al Archivo de la ciudad de Praga, capital de la República Checa. En este mapa, luego de identificar algunos accidentes geográficos –como los farallones en una línea recta a una ensenada dominada por una vigía sobre un cerro, una torre sobre un cerro contiguo, y en el otro extremo, el Cabo de la Aguja– se ubica el territorio de Taganga, pues la vigía que allí se identifica es la Vigía de San Gregorio, en territorio taganguero. Un segundo mapa identifica a Taganga a barlovento de Santa Marta. Un tercer mapa, elaborado en 1740, sitúa claramente a la bahía de Taganga y al pueblo con siete casas o chozas, y hay un censo que da cuenta de la existencia de cinco indios útiles y doce chinos de entre un año y diecisiete, con un alcalde y un cacique.
La reconfiguración del territorio de Taganga va unida a la dinámica de la provincia de Santa Marta. Luego de un rápido poblamiento sucedido en el siglo XVI, este empuje expansionista se detiene en el siglo XVII, originado por el descenso de la población aborigen, que se va extinguiendo por la sobreexplotación y el extermino que implicó el sometimiento de la Conquista. En 1750, Taganga se encuentra dentro de seis pueblos tributarios y su territorio es erigido en parroquia.
Taganga y la pesca: una actividad ancestral, cultural y colectiva
La pesca ha sido una actividad consustancial al origen y desarrollo del pueblo taganguero. El ingeniero pesquero, natural de Taganga, Lucas Romero Matos (2012) al hacer una breve reseña de la pesca en los pueblos originarios, afirma que la pesca
fue una actividad en los pueblos antiguos, que surgió por necesidad de alimentación y ha sido practicada por miles de años. Los antepasados pobladores de América mantuvieron actividades pesqueras y acuícolas importantes para su economía. Estás aseveraciones tienen respaldo en los muchísimos hallazgos y evidencias arqueológicas del mundo prehispánico, lo mismo que en las crónicas de los conquistadores que describieron los acontecimientos de la época. (p. 15)
Para Restrepo Tirado (1953a), “la caza y la pesca eran para el indio no solo el más agradable de los pasatiempos y la más de las veces una necesidad, puesto que de ella sacaban su sustento, sino que le servían de escuela para adiestrarse en todos los ejercicios corporales que de tanta necesidad tenía en su lucha permanente por la existencia” (p. 122). Así mismo, para este autor, en 1625 Taganga era una encomienda tasada en 800 ducados junto a Masinguita y Bodaca, con 48 indios útiles.
Según Romero Matos (2012), hasta 1558, cuando la Corona prohíbe definitivamente el empleo de indígenas, los encomenderos continuaron manejando a los indígenas en la pesca de perlas, tal como sucedió en la región de Santa Marta, en cercanías del faro en donde los indígenas de Taganga eran obligados a bucear perlas: “la población indígena de Taganga era encomienda pesquera y de extracción de perlas y corales; la pesca se realizaba especialmente con el chinchorro estacionario (diferente al chinchorro de jala)” (p. 22). Los indígenas tagangueros eran avezados pescadores con chinchorro; así lo demuestran las evidencias arqueológicas, como la descripción de los cronistas: era el arte empleado por los indígenas que podían obtener su subsistencia por este medio sin tener que abandonar tierra firme para pescar. Desde entonces, según Romero Matos (2012), “con el uso de este arte de pesca se perfila la primera organización comunitaria de pescadores artesanales, hoy conocida como Corporación de Chinchorreros de Taganga, también inicialmente denominada Junta de Padres de Familia” (p. 23).
En su tesis de grado, Daniels de Andreis (1980) reseñó este hecho, al indicar que en 1625 Taganga y Bondigua eran una encomienda perlera y de pescado compuesta por 48 indios útiles entre los 15 y 55 años, y que los encomenderos obligaban a los indios a sumergirse a una profundidad de casi 40 metros, cerca al morro de Santa Marta, en busca de las perlas. Además, afirma que en estas operaciones diarias morían muchos indígenas, unas veces asfixiados, y otras por la acción de los tiburones, porque el encomendero con látigo en mano no dejaba al indígena llegar al pequeño cayuco (bote) si no traía en sus manos las perlas.
Con respecto a la organización artesanal de los pescadores de Taganga alrededor del chinchorro, en las investigaciones recientes hechas por el Ministerio del Interior en el Archivo Eclesiástico de Santa Marta –en desarrollo de la fase etnohistórica del proceso de reivindicación identitaria de Taganga– se encontró que en el año 1840 fue establecida una cofradía en honor a Nuestra Señora del Rosario de Taganga, cuyo administrador o mayordomo fue el señor Sebastián Perdomo, y su alcalde, Emeterio Matos; por acción de esa cofradía se establecieron pesquerías con chinchorro en la ensenada de Bonito Gordo, jurisdicción del primitivo territorio ancestral de Taganga, conculcado por la creación del parque natural Tayrona. En el Archivo Eclesiástico reposan los documentos que demuestran que desde esa fecha hay una organización de las pesquerías en el ancón de la Cueva, ensenada de Bonito Gordo.
De acuerdo con lo que se extrae de este documento, el origen de una de las primeras organizaciones pesqueras de Colombia está en la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Taganga, nacida y organizada por mandato del numeral 2 del decreto del gobernador de la Provincia de Santa Marta el 15 de junio de 1837, que a la letra dice:
Según lo determinado en el punto anterior, quedan todos los vecinos de Taganga en la obligación de sostener el culto y gratificar al eclesiástico que haga las veces de párroco, hasta que mejoradas las circunstancias de pobreza en que se encuentran, pueda el cura sostenerse como lo ha estado anteriormente, y a mayor abundamiento excítese a la cámara provincial para que promueva lo conveniente en uso de la atribución 31.ª que le confiere el art. 124 de la Ley Orgánica del Régimen Político”. (Escritura n.° 27 de 1873)
De este documento también se colige que con esta cofradía se marca el establecimiento de las primeras pesquerías republicanas organizadas en Taganga, lo cual demuestra que la actual organización del sistema de pesca con chinchorro es muy antigua dentro de su primitivo territorio ancestral, delimitado por el decreto mencionado.
A continuación, se presentan algunos elementos centrales de la vida taganguera respecto de la incidencia de la pesca en: 1) la cultura, 2) la economía y 3) la educación del pueblo taganguero.
1.Pesca y cultura: la naturaleza brinda al ser humano ciertos elementos que en muchos lugares sirven como subsistencia o como medio para lograrla. La naturaleza premió a Taganga con un bello mar, rico en perlas, ecosistemas y pescados; el hecho de tomar el producto de consumo para poder subsistir, el pescado, creó unas condiciones muy favorables para que se creara una cultura en torno a la pesca, cultura que aún prevalece y muestra sus repercusiones en creencias muy típicas que han orientado el desarrollo en momentos históricos de la comunidad. Por ejemplo, los viejos mayores indican que: el pescado da fuerza, por la actividad artesanal de trabajo en el día a día; enriquece la inteligencia, tal como mostraban orgullosos los rendimientos de los estudiantes nativos en los colegios de Santa Marta; es higiénico para la salud, por ser un producto natural que se lleva “del mar a su boca”; por tanto, su consumo brinda una buena salud a los moradores de la comunidad. Con estas creencias, los hacían comer pescado a temprana edad; incluso hoy en día a muy poco tiempo del momento de nacer se acostumbra a saborear un delicioso caldo de pescado.
Todo esto ha hecho que el pueblo taganguero se levante con una serie de signos y símbolos que lo han caracterizado como pueblo de pescadores; su lenguaje es muy rico en nombre de implementos: chumacera, chinchorro, jao, cayuco, etc. Así mismo, diferentes elementos ha tenido una evolución: la construcción de las viviendas, los sitios históricos, las formas de ser y hacer las cosas, la religiosidad que profesan a los santos y la manera como convierten este fervor en algo creativo y lúdico; además, cuando hay pescado consideran que son mejores las fiestas, es decir, alrededor de la pesca se construyen un conjunto de saberes, usos y prácticas tradicionales.
Igualmente, de la pesca nació la Corporación de Chinchorreros, que ha dado muestra de solidaridad, y este valor ha hecho crear un sinnúmero de instituciones que propugnan por el bienestar del pueblo. La producción del pescado y la relación con el mar han marcado este desarrollo cultural muy firme, el cual permanece arraigado en sus mentes y corazones proporcionando el sentido de pertenencia que han mantenido sus mayores.
2.Pesca y economía: la pesca ha sido y es la mayor actividad económica del taganguero; de ella depende un gran número de personas y familias en toda la comunidad. Al ser una actividad artesanal, la pesca se ha convertido en el eje de la economía familiar; en ellas existía anteriormente el pescador o persona que extraía los productos de la mar, la vendedora de pescado o la encargada de venderlo en la ciudad de Santa Marta, y los consumidores, la familia compuesta que compartía la misma vivienda en la comunidad. Al ser una actividad familiar, el pescado se convertía en el mayor sustento de ingresos, los cuales se distribuían en los gastos de comida, ropa, educación, etc.
Al convertirse en una actividad imprescindible que tenía que ver con todo en la comunidad se fueron creando una serie de necesidades para su cabal desarrollo, como la provisión de anzuelos y otros instrumentos de pesca, que al ser resueltas generaron un desarrollo en la comunidad. El comercio hizo que se abriera la carretera que viene de Santa Marta, por la necesidad de transportar el pescado y facilitar la llegada a la capital; esta nueva vía produjo un mayor intercambio de relaciones y comunicaciones con los barrios cercanos de Santa Marta y la clase política de la ciudad. Los instrumentos de trabajo no han sido estáticos y han evolucionado al ritmo del desarrollo tecnológico. La necesidad de conseguir el pescado a mayor distancia y profundidad ha reclamado unos mejores aparejos de pesca que sean más técnicos, más rápidos, seguros y de fácil manejo.
La necesidad del comercio también ha hecho que se abran algunos negocios de pescadería, los cuales no han sido muy fructíferos por el poco conocimiento administrativo y de políticas de mercadeo. Sin embargo, Taganga ha cubierto las necesidades de formación de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad del Magdalena, en la cual se procesan productos derivados del pescado como la mantequilla, albóndigas, chicharrones, hamburguesas, entre otros. Igualmente, el atractivo de un mar cristalino y la posibilidad de conseguir un pescado fresco fueron abriendo las puertas a la actividad turística, convertida en la segunda actividad comercial del pueblo (Daniels de Andreis, 2011).
3.Pesca y educación: la educación es un factor primordial en los desarrollos de los pueblos, pues a través de ella se preparan los líderes del mañana; por eso, debe comprender la dinámica de la comunidad para defenderla exitosamente. En Taganga se propende por que el pescador sea educado en la comunidad, es decir, con sus compañeros, en la familia, porque las relaciones que ha adquirido este tipo de educación le han hecho entender la importancia de su entorno; por eso han luchado por su territorio y se han convertido, aun sin mucha escolaridad, en defensores de las causas comunitarias que lideran procesos de desarrollo y han sido mejores defensores de la territorialidad taganguera (tierra firme, mar y espacios de pesca).
De otra parte, la mayoría de los profesionales son hijos de pescadores con escasos recursos económicos; los educaron para ser buenas personas, y por ello se aprendió la perseverancia, el respeto, la solidaridad, la defensa de lo propio y el amor por la familia; muchos de estos profesionales han generado políticas de desarrollo del deporte, la cultura y la infraestructura.
Pero su riqueza cultural y natural paradójicamente no se ha traducido en mejores condiciones para los habitantes, ya que, si bien es cierto que en Taganga no puede hablarse de miseria, también es cierto que hay pobreza, pues más del 60 % de la población vive de la economía informal, y esta pobreza trae como consecuencia una serie de necesidades fundamentales insatisfechas que solo se logran cubrir en parte con una actividad nueva que tiene que ver con la venta de la tierra comunal.
Como consecuencia de esto, el desarrollo de Taganga hoy se perfila y direcciona hacia otros esquemas de manejo que no están propiamente en cabeza de la comunidad, ya que la pesca y el turismo tienen cada vez más restricciones por parte del Estado; de esta manera, el mar y la tierra están siendo apartados cada vez más de ellos, aunque son los elementos fundamentales en la cohesión social y cultural taganguera, porque a través de ellos fueron tejiendo las redes socioculturales comunitarias.
En todo caso, la pesca, para Taganga, es el eje generador de la identidad y articulación colectiva ambientalmente responsable, pues la pesca no puede entenderse solo como la extracción del pescado del mar sino como una acción o actividad orientada a la extracción limitada y con cuidado de los productos del mar (peces, caracoles, moluscos, etc.) a través de distintas prácticas culturales que sustentan una economía de supervivencia, que es alimentaria, artesanal, mobiliaria, estética y cultural en general. Esta actividad de subsistencia no depreda ni maltrata los productos del mar, sino al contrario: es una actividad ambientalmente sostenible que hacen los pescadores, y prueba de ello es la forma como se han mantenido intactos los sitios de pesca durante muchas décadas, haciendo que la gente en Taganga viva de una doble actividad: pesca y turismo, pero una pesca artesanal, fundamentalmente para la subsistencia.
En la pesca vemos cómo los aparejos de pesca y las faenas para los turistas se convierten en una forma de etnoturismo pesquero, en donde se utilizan, además de los instrumentos convencionales, las lanchas, y muchos de los pescadores son lancheros. En el turismo vemos cómo algunos artesanos confeccionan con productos del mar aretes, collares y sortijas que gustan mucho a los turistas. Así mismo, los ecosistemas marinos se han convertido en un atractivo por su biodiversidad en plantas, peces, y corales que los turistas buscan conocer, incrementando las empresas de buceo que viven de esta actividad. Además, los hoteles mantienen sus reservas permanentes de pescado y marisco para satisfacer las demandas de los restaurantes y de los turistas que a diario llegan a deleitarse en las playas, los centros de buceo y los hoteles que son parte del desarrollo de Taganga en los últimos tiempos, pero infortunadamente varias de estas prácticas y procesos económicos están en manos de terceros distintos a los integrantes de la comunidad étnica taganguera y no se rigen con reglas claras para que sean realmente sostenibles desde el punto de vista ecosistémico y cultural (ambiental).

