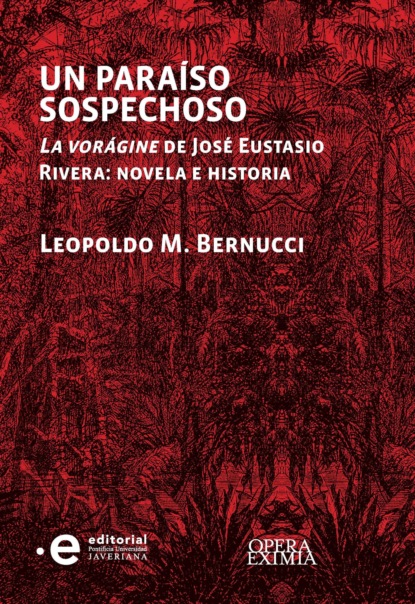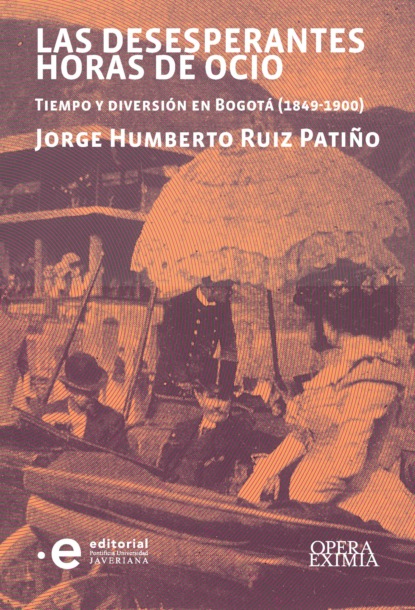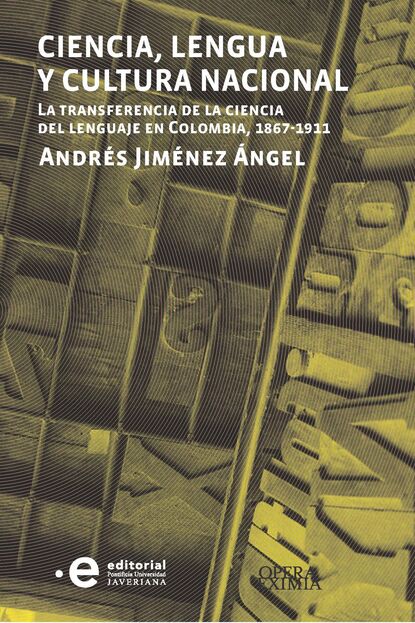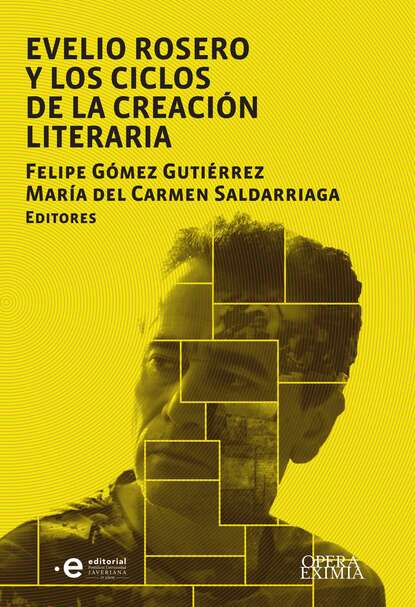- -
- 100%
- +
Desde su primera publicación, La vorágine disfrutó de gran popularidad entre sus lectores. Sin embargo, muchos de ellos, inclusive algunos críticos, no lograron comprender plenamente el papel de la novela en permanecer próxima a la verdad histórica sobre la violenta expansión del capitalismo y de la esclavitud moderna en la Amazonía. Una revisita a La vorágine en el siglo XXI nos trae a la memoria esa época olvidada de acumulación insaciable de riquezas en América del Sur y el genocidio que suscitó, principalmente, en las regiones de Putumayo, Caquetá y Orinoco, en el curso de los años 1900, 19107 y 1920. Desgraciadamente, los genocidios de este tipo en las tierras remotas que las potencias coloniales tildan de “no civilizadas” son frecuentemente ignoradas cuando se relatan las historias de las naciones. De esa forma, los crímenes en contra de la humanidad en la Amazonía se suman a los genocidios en el Congo en la década de 1890 y en el año de 1996, de los armenios en 1915, al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, a las masacres de Ruanda en 1994 y a muchos otros.8 Las sobresalientes lecciones sociales e históricas que provee La vorágine son valiosas para nuestra comprensión de los abusos en contra de los derechos humanos, de los genocidios cometidos y financiados por naciones “civilizadas”, y del poder de la selva tropical frente a la vulnerabilidad de los individuos que deciden explotarla con una agresiva velocidad industrial. Paradójicamente, la novela de Rivera también nos ofrece instrumentos vitales para aprehender la fragilidad de la selva amazónica, que en los días de hoy se ve amenazada por los llamados de diferentes gobiernos en el sentido de acelerar el ritmo del cuestionable progreso de la región.
Antes de lanzar la primera edición de La vorágine, Rivera hizo tres ruidosas denuncias públicas en contra de los patrones de aquellas caucherías: una, en un informe oficial al ministro colombiano de Relaciones Exteriores, y, nuevamente, en dos artículos de prensa.9 Con su novela, sin embargo, evitó los géneros del reportaje y de la narrativa histórica, y utilizó un medio más poderoso para llevarle al público la explotación y la masacre de los trabajadores practicados por la PAC.
En La vorágine, la representación de la Amazonía ocupa cerca del 75 % de la materia narrada. Aunque la primera parte de la novela transcurre en una única región —específicamente los llanos colombianos— nuestro foco se centró principalmente en la región transnacional de la gran selva tropical. La violencia sufrida por los caucheros en ese territorio desdeñó las fronteras nacionales, tal como señala esa deliberadamente inexacta cartografía de la América Latina fin-de-siècle. El genocidio de la industria del caucho reúne, de modo indiscriminado, a colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos y brasileños en un inmenso drama transnacional de opresión y explotación. Aunque ese genocidio tenga un significado histórico y cultural específico de esa región, este se extiende más allá de su periodo y su geografía. Los relatos de esos malos tratos y asesinatos en masa resuenan en las historias contadas por los testigos del nazismo, en el segundo cuarto del siglo XX, en la Europa Occidental y Central, teniendo en cuenta que ambos regímenes dejaron a las maltratadas víctimas que sobrevivieron espoliadas de su derecho a vivir o de su dignidad humana, y las aprisionaron en una cultura del terror.
Además de ofrecer un relato poderosamente cruento de un momento brutal en la historia de América Latina, La vorágine es una obra notoriamente difícil de clasificar en términos discursivos. Es tal vez una de las novelas más mal interpretadas de todo el canon latinoamericano. Algunos críticos que intentaron clasificarla descubrieron que el proceso es verdaderamente problemático y difícil. Carlos Alonso, uno de sus críticos más agudos, la sitúa entre las novelas de la tierra o novelas regionales, observando que Rivera se involucra en una representación “negativa” de una “concepción de autoctonía”.10 Los estudiosos vienen trabajando durante casi cien años para ofrecer una lectura definitiva de La vorágine, dedicándose solo a algunos aspectos del libro e ignorando gran parte de sus múltiples capas de sentido y su compleja composición. Por ejemplo, aunque le deba mucho a la poética del Romanticismo, esta novela de Rivera posee una importante filiación con la escuela naturalista. Aunque el lenguaje exquisito, a veces, aparezca en el texto, existe también una profusión de coloquialismos, notas de colorido local y regionalismos que coexisten con el preciosismo poético que tanto recuerda el estilo preconizado por el Modernismo hispanoamericano.11 Del mismo modo, considerar a Rivera solo como un penetrante crítico social es ignorar su notable desempeño como artista. Al contrario, insistir en que él es simplemente un maestro de la forma significa rebajar el contexto social e histórico de su libro.12 Solamente investigando el vínculo de esos aspectos estéticos y sociopolíticos puede reconocerse la verdadera dimensión artística de La vorágine como una de las novelas más importantes y elaboradas del siglo XX en América Latina.
Tracemos ahora algunos breves comentarios, de naturaleza más práctica, para explicar cómo fue estructurado Paraíso sospechoso. En el capítulo primero (“Rivera y sus lectores”), al intentar la revaluación de los aspectos principales de la larga bibliografía crítica de La vorágine, inevitablemente tuvimos que optar por una difícil selección de esos trabajos académicos que principalmente destacan la vitalidad de la novela de Rivera cuando ella es puesta a prueba. Pasado casi un siglo desde su publicación, ofrecemos una visión general de su recepción crítica, para demostrar la relevancia cultural y literaria de esa obra y por qué hoy es importante leer este libro. El segundo capítulo (“Rivera y el Brasil”) llamará la atención de los lectores hacia la relación de ese autor con Brasil, un tópico nuevo en la rica bibliografía sobre Rivera. En el curso de nuestra investigación de archivos de Bogotá, fue particularmente gratificante descubrir ese eslabón perdido. En general, los críticos de La vorágine ignoraron la relación intertextual entre la novela de Rivera y algunos textos brasileños. Algunos de ellos hicieron comentarios esporádicos, pero aquí presentamos una comparación textual más rigurosa que muestra, definitivamente, los puntos de contacto de Rivera con Da Cunha y otros autores brasileños leídos por él, revelando al mismo tiempo una rica documentación sobre el uso que el escritor colombiano hizo de las fuentes escritas. El tercer capítulo (“La novela como arma sociopolítica”), como ya lo revela el título, examina La vorágine como un texto literario que se transforma en un instrumento de acción política y social con todas sus ventajas y desventajas. El cuarto capítulo (“La mirada de un naturalista”) analiza los diferentes elementos nativos que componen la novela: narrativas históricas sobre la estructura de la industria del caucho, mitología indígena, observaciones naturalistas, etnografía, tradición oral y la representación que Rivera hace de las torturas y crímenes en las caucherías de la Amazonía. El quinto capítulo (“Los infortunios de la ficción”) discute el realismo de la novela como uno de sus aspectos fundamentales. Nuestro objetivo en este capítulo no es leer La vorágine como una especie de novela histórica; tampoco creemos que cualquier ficción pueda o deba reflejar la realidad de modo mecánico o especular. No obstante, queríamos leer esta novela como a Rivera le habría gustado que la leyéramos, es decir, como una narrativa ficcional históricamente convincente de las atrocidades cometidas en la Amazonía a inicios del siglo XX. Rivera dedicó un enorme esfuerzo en también intentar convencernos de que lo que se lee en su libro es ficción y no historia per se. Y para complejizar el asunto, su decisión inicial de jugar con la fotografía en su novela, agregándole una dimensión artística moderna, acentúa aún más su importancia literaria. Fue exactamente ese diálogo entre lo visual y lo textual, que no había sido investigado antes, lo que nos estimuló a examinar más de cerca el papel que la fotografía desempeña en esta obra en particular y en la literatura en general.
Imaginamos y esperamos que existan muchos otros tópicos por investigar en esta notable novela de Rivera. Trabajamos solo en aquellos que requerían expandirse, que habían sido relegados o que no habían sido planteados de ninguna manera por parte de los críticos. Tenemos plena consciencia del desafío que supone lidiar con una novela canónica como esta, estudiada por un buen número de excelentes especialistas en todo el mundo y esperamos, sinceramente, que nuestras contribuciones a un nuevo modo de leer La vorágine puedan alentar a que otros entren en su extraordinario universo ficcional, tomando también consciencia de este capítulo triste y lamentablemente descuidado de la historia suramericana: el genocidio de los pueblos amazónicos.
Davis, California, mayo de 2017
NOTAS
1 Véase Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil (São Paulo: Companhia das Letras, 2007), 192.
2 Para una completa y esclarecedora historia de la ininterrumpida migración hacia los territorios del caucho en la Amazonía durante el periodo de 1930-1945, véase el libro de Seth Garfield, In Search of the Amazon: Brazil, the United States, and the Nature of a Region (Durham y Londres: Duke University Press, 2013). También es esclarecedor el excelente estudio de Francisco Bento da Silva, Acre, a Sibéria Tropical: Desterros para as Regiões do Acre em 1904 e 1910 (Manaus: UEA Edições, 2013). Aunque Silva trata un asunto paralelo al nuestro, la inmigración forzada al territorio acreano durante las dos primeras décadas del siglo XX, su obra ilumina sobremanera nuestras discusiones en torno al tema de los “derechos humanos”.
3 Una completa discusión de los aspectos legales relacionados con el genocidio se encuentra en Bartolomé Clavero, Genocide or Ethnocide: 1933-2007 (Milano: Giuffré Editore, 2008).
4 Las fechas y el número de personas muertas en los esbozos biográficos de Funes son contradictorios. Véase Richard Gott, In the Shadow of a Liberator: Hugo Chávez and the Transformation of Venezuela (Nueva York: Verso, 2000), 214; Eduardo Neale-Silva, Horizonte humano: vida de José Eustasio Rivera (México D. F.: Fondo de Cultura Económica, 1986), 242-244, 248-249.
5 Véase Peter Gay, Savage Reprisals: Black House, Madame Bovary, Budden-brooks (Nueva York y Londres: W.W. Norton & Co., 2002).
6 Véase Flora María Rodríguez-Arenas, “Introducción”, en José Eustasio Rivera, La vorágine (Doral: Stockcero, 2013), IX-CLXX; Lesley Wylie, Colombia’s Forgotten Frontier: A Literary Geography of the Putumayo (Liverpool: Liverpool University Press, 2013); Doris Sommer, “Love of Country: Populism’s Revised Romance in La vorágine and Doña Bárbara”, en Foundational Fictions: The National Romances of Latin America (Berkeley, Los Angeles y Londres: University of California Press, 1991), 257-289; Montserrat Ordóñez Vila (comp.), “La vorágine”: textos críticos (Bogotá: Alianza, 1987).
7 Aunque el boom del caucho en la Amazonía haya perdurado por mucho tiempo, de más o menos 1890 hasta 1920, focalizamos en este libro su apogeo durante las décadas de 1900, 1910 y 1920.
8 Sugiero consultar los dos libros de René Lemarchand de nuestra bibliografía.
9 Hilda Soledad Pachón Farías, ed. José Eustasio Rivera intelectual: textos y documentos (1912-1928) (Bogotá: Empresa Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1991), 41-49, 62-65, 66-69.
10 Carlos Alonso, The Spanish American Regional Novel: Modernity and Autochtony (Cambridge: University Press, 1990), 136.
11 La expresión romántica más visible se manifiesta en la forma como el satanismo se vincula al angelismo en Arturo Cova, el protagonista de la novela; en diversos pasajes, en los que se enfatizan las escenas de color local y el folclore; en la trama de la obra, que comienza con una fuga temeraria de dos amantes, Cova y Alicia, hacia los llanos y, después, hacia la selva tropical para casarse en secreto; y en cómo una forma superior de lo grotesco, lo trágico y lo demoníaco resuelve las tensiones entre lo real y lo misterioso en la novela. Véase Cedomil Goic, Historia de la novela hispanoamericana (Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1980), 156-164. Los aspectos naturalistas de La vorágine se identifican principalmente por su exacerbado realismo y por la presencia en este de leyes severas del determinismo físico y del darwinismo social. Finalmente, las manifestaciones modernistas en La vorágine se le atribuyen al empleo refinado, precioso y a veces pedante de la lengua española por parte de Cova, a las descripciones primorosas y exóticas de pájaros y a la decadente atmósfera encontrada en una serie de escenas.
12 Alonso adopta un punto de vista semejante cuando, al hablar de la representación de la naturaleza en la novela, afirma que su “poder predominante [...] en el texto es de tal modo que al final compromete la supuesta intención denunciatoria que subyace a la escritura de La vorágine, o sea, la denuncia de la ganancia y de los abusos de los magnates del caucho” (Carlos Alonso, The Spanish American Regional Novel; Modernity and Autochtony [Cambridge: Cambridge University Press, 1990], 157).
JOSÉ EUSTASIO RIVERA Y SUS LECTORES
Mientras tanto, la obra se vende pero no se comprende…
J. E. Rivera
Durante casi un siglo, la incontestable crítica social y la imperecedera calidad literaria de La vorágine han fascinado a sus lectores. Su éxito editorial no es menos impactante, pues el libro fue traducido a innumerables lenguas: inglés, francés, portugués, alemán, holandés, italiano, rumano, ruso, sueco, checo, búlgaro, servo-croata, lituano, chino y japonés. Además, abundan en el mundo hispánico una variedad de ediciones, piratas inclusive, y reimpresiones de la novela de Rivera.1 Considerando que su enfoque se concentra en acontecimientos históricos y geográficos específicos, muchos de ellos olvidados dentro y fuera de América Latina en la actualidad, es sorprendente que esa obra haya logrado atraer la atención de tantos lectores transnacionales. Para una novela que luego los críticos rotularon de “regional”, pero también cuya calidad universal ayudó a volver accesible su lectura, es aún más sorprendente el hecho de que, hasta el día de hoy, continúe maravillándonos con esa paradoja. En su trama existen aventura, romance, etnografía, curiosidades de literatura de viajes, biografía y una poderosa crítica social al trabajo forzado y a los crímenes cometidos en contra de los caucheros de la Amazonía durante el apogeo de la extracción y del comercio del caucho a inicios del siglo XX.
Además de otras grandes realizaciones artísticas de este libro, bastaría la importancia por sí sola de un lenguaje impregnado de cierta crítica social, como instrumento para despertar la consciencia, para considerar La vorágine como una de las más grandes novelas latinoamericanas. Sin embargo, el libro de Rivera ofrece mucho más. En términos generales, las varias lecturas que se han hecho de esta novela no fueron lo suficientemente capaces de reconocer el esfuerzo pleno del autor para tejer artísticamente la historia y la imaginación desde el principio hasta el final de libro, a la vez que protesta en contra de esos crímenes en la Amazonía. En realidad, hoy poquísimas personas recuerdan los horrores ocurridos, en la década de 1910, en las caucherías colombianas, venezolanas, bolivianas, peruanas y brasileñas, un tema central de este libro. De hecho, un número muy reducido de lectores, inclusive críticos, logran apreciar la forma como Rivera usó las fuentes históricas ligadas a esas atrocidades, fuentes que le otorgaron a la novela un realismo único, pues a través de ellas el autor pudo encontrar una solución para llegar a la verdad por medio de la ficción. Afortunadamente, algunas lecturas más actuales de La vorágine representan una transformación en el reconocimiento de la crítica social en el libro. Los más recientes estudios, de Leslie Wylie y Flor María Rodríguez-Arenas, por ejemplo, demuestran que los críticos contemporáneos continúan valorizando su importancia artística y sociohistórica y sometiéndola a nuevas formas de interpretación.2
Iniciaremos nuestros comentarios con un resumen de la recepción inaugural de La vorágine y, después, siguiendo los diversos periodos en que los críticos reaccionaron de diferentes formas, aunque nunca de manera pasiva, llegaremos hasta los juicios críticos de los últimos treinta años. Desde su publicación en 1924, la vasta mayoría de los lectores de Rivera elogió a La vorágine como una de las novelas latinoamericanas mejor realizadas de todos los tiempos, de ahí que se haya transformado en un libro realmente canónico. Al inicio, gran parte de los reseñistas resaltó el enorme impacto del libro entre sus lectores justo después de que la novela fue puesta a la venta. Anteriormente a La vorágine, el libro de poesía de Rivera, Tierra de promisión (1921), también ya había tenido una acogida excepcional en Colombia. Con seguridad, al publicar esa novela, Rivera esperaba repetir su éxito anterior. Sin embargo, el hecho de ser un excelente poeta no le ayudó necesariamente a alcanzar los elogios unánimes por su prosa.
Argumentamos en este capítulo que la desigual recepción que la novela de Rivera ha tenido hasta hoy está relacionada más con sus críticos que con el libro propiamente dicho. La vorágine es una obra compleja, mal interpretada por un número considerable de lectores incautos, entre ellos algunos verdaderamente mordaces, cuyas evaluaciones se vieron influenciadas por sus preconceptos de una escuela literaria particular o agendas ideológicas, que resultaron en apreciaciones incompletas o incluso equivocadas. Tales limitaciones en perjuicio de una comprensión clara de los objetivos literarios del autor, lamentablemente, opacan las extraordinarias cualidades estética e histórica de esta novela.
A mediados de la década de 1920, las reseñas entusiastas de esa obra, hechas por Guillermo Manrique Terán, Antonio Gómez Restrepo, Horacio Quiroga entre otros, y los acalorados debates sobre las ideas políticas del autor catapultaron La vorágine a los ojos del público.3 El crítico y periodista brasileño Saul de Navarro, seudónimo de Álvaro Henrique Moreira de Souza, elogió al novelista colombiano en reseñas de periódicos y en su libro O Espírito Iberoamericano (1928), por haber sido capaz de combinar en su obra “belleza y justicia social”.4 Independientemente de cuál aproximación fue adoptada por los críticos, en la segunda edición de la novela, Rivera trató las reseñas más elogiosas de su libro como documentación de apoyo e instrumento de publicidad. De hecho, en una sección final titulada “Algunos conceptos de La vorágine”, incluyó pasajes de esos juicios críticos no solo en la segunda, sino también en la tercera, en la cuarta y en la quinta ediciones de su obra.5 Su deseo de promover la novela era tan fuerte que acabó publicando en esa sección no solo uno, sino dos comentarios críticos entusiastas de un mismo reseñista, Navarro: el primero, extraído de una carta que este le envió al novelista6, y el otro, publicado originalmente en la revista A Illustração brasileira7, que más tarde se publica también en su Espírito Ibero-Americano8. Esos primeros reseñistas se mostraron tan fervorosos que uno de ellos, Moisés Vicenzi, anunció: “¡No, no es un libro de vana literatura el suyo. Es un pedazo de carne que sangra y tiembla en las manos!”9.
Pese al inmenso éxito de La vorágine, algunos de los primeros críticos, como Luis Eduardo Nieto Caballero, Eduardo Castillo y Ricardo Sánchez Ramírez (este último conocido en el círculo literario de Bogotá como Luis Trigueros), optaron por enfocarse negativamente en los problemas compositivos de la novela, concentrando sus discusiones en cuestiones lingüísticas secundarias e insignificantes, casi al nivel de banalidades.10 Décadas más tarde, ciertos escritores del boom latinoamericano también vieron fallas en el libro, tales como un excesivo énfasis en la naturaleza latinoamericana y el empleo retrógrado de vocabulario regional. Para estos críticos más modernos, La vorágine simplemente no había abrazado la modernidad.
Los años treinta, prácticamente, no vieron ningún estudio relevante sobre esta novela, con excepción de un ensayo de Eduardo Neale-Silva y de algunos comentarios aislados.11 En la década de 1940, sin embargo, dejando de lado la crítica al uso inadecuado de un lenguaje poético en un libro de prosa, a la falta de sensibilidad del autor, al abuso de la lengua española, a la carencia “de método, de orden, de ilación” en sus fabulaciones —esta última es una cuestión que estuvo en el centro de la controversia que Trigueros había creado en los años veinte— los críticos pasaron después a concentrarse en el uso que Rivera hizo de las fuentes basadas en hechos y en el modo cómo se ocupó de los intertextos.12 Esa modificación en la aproximación crítica de esa obra refleja cambios más amplios en el contexto epistemológico, cultural y artístico que estaban ocurriendo en el plano internacional, muchos de los cuales fueron promovidos por la vanguardia europea. El crítico Antonio Curcio Altamar describe esa evolución en Colombia en los siguientes términos:
La exquisitez y el rebuscamiento idealista, así como la preocupación por exóticos salones académicos y por los temas o inspiraciones religiosos, se esfumaron de golpe para dejar aparecer lo orgiástico-demoníaco de las regiones inextricables y sin poetizar de Colombia.
No fue extraño, por tanto, que en la obra de Rivera se viese la primera novela específicamente americana y se registrase con su publicación el advenimiento de una literatura de verdad nuestra.13
Lógicamente, Curcio Altamar se refiere aquí al parnasianismo y al simbolismo, esos dos movimientos aparatosos que, a finales de los años de 1890 y durante la década de 1910, influenciaron a los escritores modernistas en todos los países latinoamericanos de habla española.
Una vez pasado el clamor vanguardista de las primeras dos décadas del siglo, alrededor de 1930 esos movimientos literarios fueron sustituidos por el regionalismo, con un nuevo énfasis en la representación naturalista. Curcio Altamar consideró positiva esa transformación literaria: de la orientación formal del modernismo hacia un naturalismo local que priorizaba la representación nacional. Él también defendió la novela de Rivera por reflejar ese nuevo rumbo. No obstante, en los años posteriores, el libro sería utilizado otra vez en otra transformación de las tendencias literarias. El elogio que la novela recibió en la década de 1930, de la pluma de uno de los más ilustres biógrafos del escritor colombiano, el estudioso chileno Eduardo Neale-Silva, fue, sin embargo, un tanto atenuado alrededor de 1945, por críticos como Otis H. Green, que definió La vorágine como “intrascendente e inferior”14; como William E. Bull, que afirmó, en su reseña, que “Rivera estaba un poco confundido en su tarea de novelista”15, y, por último, como Antonio Torres-Rioseco, que no consideró la obra de Rivera para el triunvirato formado por las grandes novelas regionales de su tiempo o, como fueron llamadas, novelas de la tierra.16 Alrededor de 1950, la mayoría de los críticos latinoamericanos se habían desentendido de La vorágine o ignoraban casi totalmente su relevancia. En un cuadro histórico de las novelas latinoamericanas elaborado en 1953, Luis Alberto Sánchez escribió solo algunas palabras sobre la importancia social de ese libro17 y, rápida y mecánicamente, incluyó la obra en la categoría de las novelas regionales.18 En el curso de esa década, comentarios agudos y positivos sobre la novela, como los de Agustín del Sanz, fueron una excepción a la regla.19
La diversidad de opiniones sobre La vorágine que vimos hasta ahora, indica que, independientemente de esta o de aquella inclinación que tenían los críticos, todos ellos demostraron fuertes sentimientos en relación con esa novela y, en algunos casos, incluso con respecto del novelista. Era la época en que un sentimiento visceral parecía haber dominado los círculos literarios hasta los años cincuenta, ya que a los críticos les gustaba trabar polémicas con los escritores, cuya actitud combativa parece hoy muy distante de nosotros, pero que, en el pasado, era relativamente común. En la posterior década, un número considerable de estudiosos obstinados prepararían la arena de debates para una nueva generación de escritores con fuerte sentido crítico literario. Algunos novelistas de esa época, los llamados escritores del boom latinoamericano, también se unieron al coro crítico, adoptando a veces una dura visión desaprobadora y un tono despreciativo hacia las belles lettres del pasado, en especial hacia la literatura regional, como lo veremos en los siguientes párrafos.