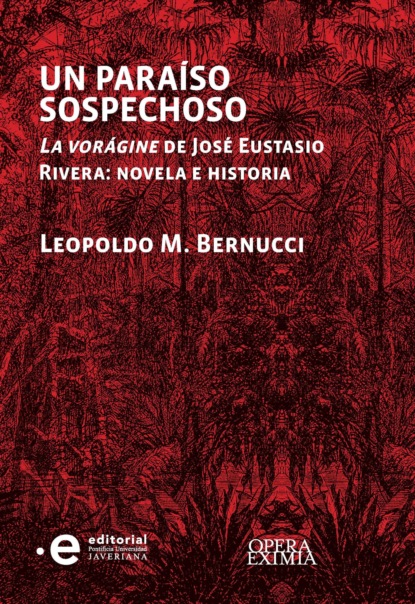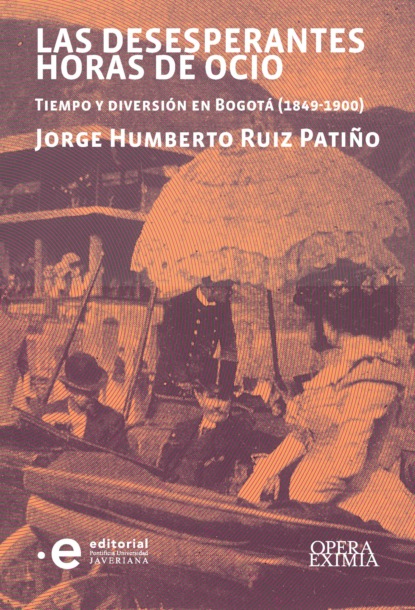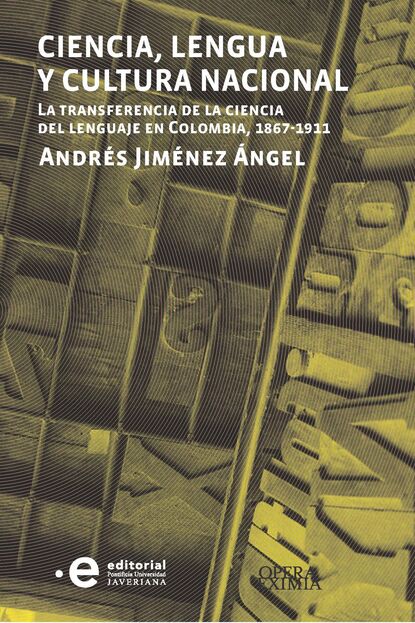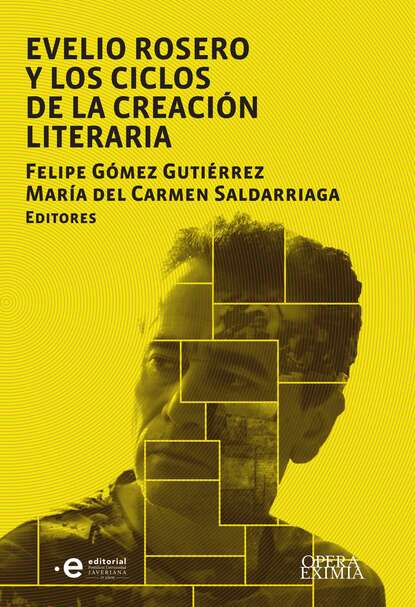- -
- 100%
- +
UNA CRÍTICA PROBLEMÁTICA
Durante el boom latinoamericano de las décadas de 1960 y 1970, algunos críticos censuraron duramente a Rivera y a otros narradores de ficción regionales por producir lo que, desde su punto de vista, era una literatura de tipo utilitario; una literatura que defendía un cierto nacionalismo o ideología política. En esos años se dio inicio a una guerra de ideologías, en la que la victoria le correspondía, en gran medida, al escritor o crítico que suplantara el pensamiento dominante del otro y asegurara el predominio de un nuevo conjunto de ideas. En 1968, por ejemplo, Luis Harss agregó La vorágine a su lista de novelas que eran “inocentemente autoritarias, declamatorias y hasta demagógicas. Era una literatura hecha más de vehemencia intelectual que de jugos gástricos, épica en su concepto, utilitaria en sus propósitos”.20 Muchos críticos de la generación del boom, hechizados por las seducciones de la modernidad, se rehusaron a reconocer a Rivera y a sus contemporáneos Rómulo Gallegos, Ciro Alegría y Jorge Icaza como novelistas notables, quienes en conjunto o separados abrazaban las estéticas románticas, modernistas, regionales o naturalistas. Criticaron al escritor colombiano principalmente por ser demasiado telúrico y passé. Otros nombres sobresalientes del boom, como el de Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, compartieron ese acercamiento de la obra de Rivera.21 Desde su perspectiva, un buen escritor debería seguir las tendencias literarias con el fin de evitar reproducir, simplemente, un ejercicio de escritura fútil y anticuado. El problema, como lo anotó un lúcido crítico, es que los escritores del boom presionaban a favor de “una escritura particularista con el fin de renunciar a la diferencia cultural en pro de un sentido universal”.22 Pero eso solo constituye una de las causas de su rechazo, pues sabían perfectamente que, si un escritor desea ser universal, como lo dijo un día León Tolstói, debe comenzar por pintar su propia aldea. De hecho, y aquí está la contradicción, eso era exactamente lo que estaban haciendo muchos de los escritores del boom.
Para adoptar solo un ejemplo, se puede observar que la lectura tendenciosa de la novela de Rivera hecha por Vargas Llosa, un maestro del experimentalismo, no le permitió evaluar con suficiente clarividencia las realizaciones estéticas de la obra. El novelista peruano argumentó que, del mismo modo que la novela de Rivera, las novelas regionales son “literariamente pobres, por la tosquedad rudimentaria y la estrechez provinciana de su visión”.23 Desde su mirada, este tipo de novelas “se ha vuelto censo, dato geográfico, descripción de usos y costumbres, atestado etnológico, feria regional, muestrario folklórico”.24 Otros escritores del boom aplaudieron esa perspectiva porque novelas similares a La vorágine no se ajustaban al modelo ideal y, debemos decirlo, lo limitaban por la poética que adoptaban. Según ese modelo, los novelistas deberían emplear técnicas narrativas sofisticadas, que habían aprendido mediante su experimentalismo con soluciones formales de vanguardia. El montaje, la superposición cubista de puntos de vista diferentes, la relativización temporal y espacial son solo algunos “requisitos” de ese nuevo arte de escribir.
Al hacer una evaluación opuesta y más productiva de las novelas regionales, o novelas de la tierra, D. L. Shaw afirma que “su exitosa incorporación a la ficción del admirable background natural, la pampa, la selva y el llano del subcontinente, representó una importante ruptura con la imitación de los modelos europeos y un gran paso hacia adelante rumbo a la autenticidad en la literatura latinoamericana”.25 La hipótesis de Shaw acerca de la ruptura con los modelos europeos está bien planteada, pero su defensa de la autenticidad es un tanto problemática. Aunque la mayoría de los autores latinoamericanos no haya logrado huir totalmente de la influencia de la literatura europea, muchos durante ese periodo buscaron alternativas para no adherirse a los modelos anteriores dictados principalmente por Francia e Inglaterra. Uno de esos autores era Rivera, quien intentó escribir un texto propiamente latinoamericano, más específicamente una novela, y no un libro de historia que fuera reconocido únicamente como un documento de crítica social por parte de la historiografía:
¿Cómo no darte cuenta del fin patriótico y humanitario que [La vorágine] tonifica, y no hacer coro a mi grito en favor de tantas gentes esclavizadas en su propia patria?
¿Cómo no mover la acción oficial para romperles las cadenas? Dios sabe que, al componer mi libro, no obedecí a ningún otro móvil que al de buscar la redención de esos infelices que tienen la selva por cárcel.26
Aquí, en una impugnación al excónsul colombiano Luis Trigueros, Rivera lo amonesta por mantenerse en silencio ante la crítica social de la novela. Si, por un lado, la referencia de Rivera a la Amazonía está implícita en la cita de arriba, por otro, la misión de Rivera en la novela se vuelve explícitamente clara, por su tono apasionado y vigoroso: el de denunciar crímenes en contra de la humanidad, cometidos en un área geográfica específica (es decir, la Amazonía). Esa especificidad sería suficiente para justificar sin dudarlo, natural y positivamente, el rótulo de “novela regional” que los futuros críticos le aplicarían a La vorágine.
Alfredo Bosi opina que “estar a favor o en contra de lo regional, a favor o en contra de lo universal, no tiene sentido como juicio literario: es, en el fondo, una proyección indiscreta de ideologías grupales”27. De manera general, ese desdén a la ficción regional manifestado por algunos críticos era una de las razones por las cuales no se sentían atraídos por la novela de Rivera.28 Es posible que esa crítica negativa haya sido también la responsable del hecho de que la mayoría de los estudios posboom hayan separado la novela de su contexto histórico y político29. Para algunos novelistas del boom, como Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa, La vorágine estaba demasiado preocupada por la naturaleza latinoamericana, descrita en un lenguaje “arcaico” que exigía un glosario regional, y repetía clichés encontrados en la época en novelas similares del regionalismo.
En 1969, Carlos Fuentes juzgó a La vorágine y a las novelas hispanoamericanas semejantes del periodo, por estar más próximas a la geografía que a la literatura e incluso las describió de forma despreciativa de la siguiente manera: “la novela de Hispanoamérica había sido descrita por hombres que parecían asumir la tradición de los grandes exploradores del siglo XVI”.30 Esa evaluación era común en los años de 1960, una época en que muchos críticos despreciaban las novelas regionales y elogiaban a aquellas escritas por los autores del boom. Jean Franco, no ignorando la relevancia social de ese libro, escribió que “si La vorágine tiene un mensaje, es el de que en América Latina la naturaleza es más poderosa que la civilización”.31 Del mismo modo, Fuentes declara:
“Se los tragó la selva”32, dice la frase final de La vorágine, de José Eustasio Rivera. La exclamación es algo más que la lápida de Arturo Cova y de sus compañeros; podría ser el comentario a un largo siglo de novelas latinoamericanas: se los tragó la montaña, se los tragó la pampa, se los tragó la mina, se los tragó el río.33
Ahora bien, si esos críticos no eran totalmente ignorantes del contenido social de la novela de Rivera, al menos deberían haberse hecho un mayor esfuerzo por entenderla. Como lo escribió Franco, “el novelista trató de justificar La vorágine ante la crítica, con el argumento de que la novela era un documento social”.34 La evaluación de Franco deja escapar los aspectos novelísticos del libro, y la manera cómo Rivera combinó la narrativa imaginaria con el mensaje sociopolítico.
Como contraparte, el escritor cubano Alejo Carpentier, miembro igualmente de la generación del boom, pero que defendía la novela regional como un género literario válido como cualquiera, elogió La vorágine por utilizar sus convenciones de lenguaje, convenciones que otros habían rechazado:
[C]uando apareció La vorágine, de José Eustasio Rivera, ocurrió algo notable. Al final del tomo aparecía un vocabulario de doscientas veinte [sic] voces americanas usadas en el relato. Confieso que cuando leí esta novela por primera vez, en 1928, no quise empezar por revisar el vocabulario, quise entrar de lleno en el relato. Y recuerdo que me fue ininteligible, por desconocer las palabras usadas por José Eustasio Rivera. Tuve que acudir al glosario, como se recurre a un diccionario. Aquel idioma usado por José Eustasio Rivera era algo singular, por no decir bárbaro. Auténtico, sí, y exacto. Pero localista. Usar tal lenguaje constituía una evidente limitación. Por lo menos ese era el criterio que compartían muchos escritores al ponerse en contacto con la obra maestra del gran colombiano. […]
Claro que se nos planteaba un problema. Yo personalmente opté por la solución de José Eustasio Rivera y cuando publico mi primera novela, escrita en la cárcel en 1927 y publicada en Madrid en 1932, ¡Ecué-Yamba-O!, novela de negros cubanos que se desarrolla principalmente en el campo de Cuba, en los alrededores de un ingenio de azúcar, puse al final del libro un glosario que incluye un gran número de voces usadas en Cuba y que yo sabía que no se conocían en el Continente […]. Recientemente, volví a leer La vorágine y me encontré con que cuarenta y dos palabras, de las doscientas veinte [sic] de que consta su vocabulario famoso, forman ya parte del idioma hablado por el hombre de América Latina, habiendo dejado de ser neologismos, localismos incorrectos, para enriquecer ya sin fronteras el idioma español.
De esa forma, a partir de la década de 1930-1940, fuimos perdiendo el miedo a los americanismos.35
De modo general, los escritores del boom entendieron mal no solo el deseo de Rivera de adoptar una sólida postura sociopolítica con su novela, sino también las sofisticadas soluciones formales que encontró para sustentarla. Al privilegiar obras que se destacan por su experimentalismo, por su imaginería surrealista, y por su representación paródica, todas estas características deudoras de la tradición cultural y artística europea, algunos escritores de la generación del boom no valoraron la exposición que Rivera hizo de las atrocidades perpetradas en el centro de la industria amazónica de caucho. Irónicamente, muchos de esos autores llegaron a escribir novelas sobre la dictadura en el continente que, como la obra de Rivera, se ocuparon de temas sociales y políticos modernos.36 Así, causa sorpresa que no reconozcan a Rivera como un precursor de sus propios esfuerzos políticos. Presagiando a muchas de las novelas del Boom, La vorágine examina convincentemente la relación entre derechos humanos, preservación ambiental, culturas indígenas, prácticas inhumanas de trabajo, injusticia social y corrupción política.37
La fina percepción de Carpentier fue la que destacó la representación regional de Rivera al resaltar su lenguaje, lo que ayudó a contrarrestar la incómoda crítica de algunos de sus colegas escritores del boom. La visión clara y la erudición genuina del novelista cubano ayudaron también a redefinir lo que algunos consideraron de mal gusto o soluciones mecánicas, y orientó el debate hacia direcciones que incluso hoy parecen sorprendentes. Las observaciones de Carpentier, además, constituyen una excelente respuesta a aquellos que criticaron, por ejemplo, como defectuosa o contradictoria la caracterización que Rivera hace de Arturo Cova, el héroe de La vorágine. Haciendo uso del concepto de maniqueísmo, del que se habían apropiado libremente los críticos que vieron soluciones artísticas fáciles y del tipo déjà vu en La vorágine, el novelista cubano logró elaborar un sólido argumento a favor de aquello que los críticos habían juzgado de ser polarizaciones maniqueístas o mecánicas, encontradas normalmente en representaciones de la novelística latinoamericana.
Nuestros críticos usan a menudo el término de maniqueísmo de modo enteramente erróneo, puesto que el maniqueísmo, en función de la doctrina misma de Manés o Mani, puede enfocarse de dos maneras: 1) De modo general, el mundo es el teatro de una perpetua lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, Ormuz y Ahriman […]. 2) Hay un maniqueísmo, de lucha individual, entre el bien y el mal situado dentro del hombre —lo que hace que el “personaje maniqueo” no sea el personaje tallado de una sola pieza […], sino el personaje complejo, alternativamente dominado por pasiones contradictorias […]. Sin embargo, aceptemos, por simplificar el concepto primero de maniqueísmo en su acepción más generalizada. Nos cuesta trabajo observar que la historia toda no es sino una crónica de una inacabable lucha entre buenos y malos. Lo que equivale a decir: entre opresores y oprimidos.38
En 1979, Carpentier comparó La vorágine con otras dos novelas de la tierra: Don Segundo Sombra y Doña Bárbara. En su concepción, esos tres libros eran narrativas de ficción que “trastruecan [sic] completamente el panorama que teníamos de la novela hispanoamericana […] entramos en el ámbito nuestro, propio, el verdadero, con esas tres grandes novelas”.39 En contraste directo con Fuentes, Carpentier elogió el hecho de que “Rivera rotundamente hace devorar a sus personajes por la selva americana, por la naturaleza. La naturaleza sigue siendo más fuerte que el hombre”.40. Carpentier también escribió: “Hay, sin embargo, un factor nuevo que interviene en esa novela, y es el factor de la denuncia. La denuncia ocupa un muy poco lugar en La vorágine […], pero, al contrario de otras novelas como El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, y Huasipungo (1934), de Jorge Icaza, no se ataca la cabeza, al sistema, no se ataca al régimen”.41
Es cierto que Rivera no atacó directamente al sistema responsable por las atrocidades del Putumayo, de la manera como Carpentier lo deseaba. Sin embargo, el escritor cubano agudamente identificó en La vorágine la representación de Tomás Funes Guevara como su principal crítica social y política. Esta tesis es importante, porque, y eso Carpentier debió haberlo olvidado o dejado pasar, Funes “es un sistema”, como afirma la novela.42
En su libro, cuando se enfrentaba con cuestiones sociales, Rivera tenía el cuidado de evitar la representación demagógica, fuertemente colorida o propagandística. Para él, atacar directamente a la cabeza, al sistema o al régimen, sería también arriesgarse a que el mensaje social de la novela se transformara en una denuncia idéntica a la encontrada en los documentos históricos en los cuales tanto se apoyó al escribir La vorágine. Desde su perspectiva, esa transformación resultaría en una pérdida artística que los novelistas deben intentar evitar a toda costa. Jennifer L. French, una de sus detractoras más encarnizadas, se sintió compelida a reconocer la “reticencia” de Rivera a mencionar directamente en su novela y a señalar a la Peruvian Amazon Company: “Rivera […] optó por contar una versión de la historia en lugar de otra, extrayendo su información histórica de las fuentes cercanas a Roger Casement y eligiendo suprimir totalmente la presencia británica en el Putumayo”.43
La presencia británica en los negocios del Putumayo estuvo en el centro de las investigaciones y denuncias de Casement, pero, finalmente, la PAC fue la escogida por Rivera como objetivo, pese a que los inversionistas británicos también fueran responsables por la expansión de esa compañía. Siguiendo esta lógica, los lectores de La vorágine, evidentemente, no están obligados a conocer los orígenes de la inversión en la compañía o los nombres de sus inversionistas británicos. Basta decir que, en otra novela o novela semejante, Joseph Conrad no menciona una única vez a Bélgica, al Congo o a Leopoldo II. No obstante, nosotros como lectores de Heart of Darkness [El corazón de las tinieblas] quedamos espantados con las fuertes denuncias de las atrocidades cometidas en África. En su crítica, French no considera el hecho de que las novelas tienen una responsabilidad en términos de las pruebas diferentes que tiene la historia con su método de encontrar la verdad. La afirmación de French es común entre aquellos que leen La vorágine no como ficción, sino como un documento histórico. Del mismo modo que la equivocada interpretación de la novela que French ofrece, Roberto Simón Crespi asevera que “en vez de eso, Rivera detalló la información sobre la participación de Gran Bretaña en la industria explotadora del caucho, y aún así se rehúsa a introducirla en su novela”.44 Lo que esos críticos ignoraron en sus análisis de La vorágine, como una novela que ficcionaliza textos históricos, es lo que Henry James denominó “la intensidad de la ilusión”. Wayne C. Booth, citando a James, argumentó que es exactamente esa ilusión “en la mayoría de los casos la ilusión de experimentar la vida como si fuera vista por una mente aguda sujeta a limitaciones humanas realistas”,45 que hace toda la diferencia en discernir la ficción de la historia.
Rivera tenía consciencia de que las exigencias de cualquier buena novela realista como género imponen soluciones sutiles y sugerentes. Ellas también prescriben que, aunque manteniéndose cerca del registro histórico, el autor debe igualmente guardar cierta distancia entre la novela y sus fuentes. Esta es una tensión productiva que tiene profundas implicaciones, de un modo general, en la realización artística de textos ficcionales, textos que usualmente acogen muy bien lo real y lo ficticio representados simultánea o aisladamente por un lenguaje connotativo.
Aunque Rivera no haya atacado directamente el régimen de esclavitud vigente en el Putumayo, como lo querían sus críticos, ciertamente suscitó una fuerte reacción de la Peruvian Amazon Company. Alfredo Villamil Fajardo, cónsul colombiano en Iquitos, revela este hecho en una declaración de 1924:
Otros de los medios que han utilizado los señores del Putumayo para granjearme enemistades en Iquitos es la versión ridícula de que he suministrado al señor José Eustasio Rivera —con quien no tengo relaciones— ciertas informaciones para que en su novela La vorágine reviviera infames escenas que tienen por teatro el Putumayo e hiciera figurar en ella a Julio Arana y a su socio colombiano Juan Vega, a quien, por intriga del primero y una muy lamentable ligereza del Ministerio, se le acreditó en esta ciudad como cónsul de Colombia por los años de 1904-1905. De esa ciudad me fue enviado por correo un ejemplar de la obra del señor Rivera, que no llegó a mis manos pero que sí está sirviendo de arma a mis enemigos, pues las familias Arana y Vega, emparentadas con las más sobresalientes de Iquitos se sirven de él para confirmar la ridícula conseja de espionaje y de mala voluntad para ciertos elementos de que se me acusa.46
Furiosas con las acusaciones de los crímenes cometidos por la PAC en el Putumayo y con las referencias a los nombres de Arana y sus compañeros encontradas en la novela, las familias Arana y Vega iniciaron, en 1924, una campaña difamatoria en contra del cónsul colombiano en Iquitos, Villamil Fajardo. En su novela, Rivera también agrede al predecesor de Fajardo, el excónsul Juan Bautista Vega, que también fue socio de J. C. Arana en los negocios, cuando estuvo al frente del consulado de Colombia en Iquitos (1904-1905). No había duda, en la mente de Rivera, de que Vega era un traidor de su país y de que La vorágine pretendía ser más que un libro inconveniente. En realidad, se volvió un serio problema para la familia Arana y sus compinches.
Con tanta frivolidad crítica concentrada en sus “defectos”, quedó evidente que La vorágine era un libro incómodo en la historia de la novela latinoamericana, por lo menos para la generación del boom. Quedó claro, incluso, desde su publicación, que, a pesar de que la novela hubiera suscitado mucho debate, ciertos críticos del boom no se habían familiarizado de ningún modo con la historia de esa diatriba o difícilmente entendieron la reacción de Rivera a sus primeros críticos.
Aunque la mayoría de los escritores del boom mantuvieran sus dudas sobre los aspectos regionales de La vorágine, Rivera vio un potencial de esta forma:
… crear, o mejor, descubrir una veta autóctona dentro de la literatura nacional es tarea muy ingente, escollo que no se atrevieron a sortear hombres de gran altura mental entre nosotros. Literariamente hablando, lo nacional es grande cuando posee un valor universal, porque afecta la sensibilidad, también, de los hombres de otras latitudes…47
Lo que percibió Rivera en la novela, y sus críticos no, fue la posibilidad de combinar, incluso en términos formales en el nivel lingüístico, lo regional y lo universal. Esa solución más favorable, encontrada igualmente en João Guimarães Rosa, otro escritor identificado comúnmente con representaciones regionales, atrajo la atención de más de un lector informado. Álvaro Lins señala con respecto al autor de Grande Sertão: Veredas (1956) un feliz matrimonio entre “el mundo regional y el espíritu universal”.48 Antonio Cândido también observó que, en Sagarana (1946), el primer libro ficcional de Guimarães Rosa, frecuentemente considerado como literatura regional, “nació universal por el alcance y por la cohesión de factura”.49
NUEVAS LECTURAS
Como lo hemos demostrado hasta aquí, en su gran mayoría, los autores de la generación del boom latinoamericano eran enteramente escépticos respecto a la novela de Rivera. Sin embargo, en la década de 1970, los críticos posboom hicieron una nueva evaluación, esta vez positiva, de La vorágine. En 1972, Cedomil Goic, por ejemplo, resaltó sus aspectos formales, elogiando su estructura narrativa singular, el argumento y la hábil combinación de verdad y misterio.50
Los debates más vigorosos, consistentes y continuos sobre la novela de Rivera fueron escritos en las décadas de 1980 y 1990. Doris Sommer, Sylvia Molloy, Montserrat Ordóñez Vila, Carlos Alonso, R. H. Moreno Durán, Juan Loveluck, Elzbieta Sklodowska y otros críticos dominaron ese periodo de la recepción crítica de La vorágine y la interpretaron de muchas maneras diferentes: crítica social, novela sentimental, autobiografía, texto romántico-modernista y combinaciones de todas las tesis. Sklodowska, llamando la atención sobre el hecho de que la obra de Rivera se hubiera resistido al rótulo de “novela primitiva” que le fue aplicado por algunos críticos, observó que el libro del escritor colombiano “anticipa los problemas éticos […] del testimonio hispanoamericano, una forma narrativa” del futuro.51 Según Sklodowska, la crítica a la esclavitud y a las masacres en la Amazonía sitúa la novela en la tradición de la novela de testimonio. Más recientemente, Flor María Rodríguez-Arenas endosó la evaluación que Carpentier hizo de la novela como melodrama e incentivó sus implicaciones.
En este capítulo, intentamos ofrecer una síntesis de la crítica de La vorágine, demostrando como esta novela disfrutó de un grupo de lectores amplio y variado desde su publicación. Intentamos también evidenciar como los lectores de ese libro eran todo menos pasivos, algunos reaccionando en forma de una diatriba, otros con elogio o desaprobación entusiastas. Esperamos haber señalado, aún así, cómo, de cualquier modo, las discusiones en torno de La vorágine también ayudaron a fomentar un debate más general sobre la función social de la novela como género. Al presentar este panorama crítico de la ficción de Rivera, quedó claro que las diferentes opiniones expresadas, algunas incluso contradictorias, indican la plétora de intereses por los aspectos formales e ideológicos del libro. El acalorado debate también es un testimonio del vigor inusual con que esa obra logró inspirar y provocar la reacción de sus lectores. La incansable búsqueda de la verdad y de la belleza emprendida por Rivera en su ficción no deja duda sobre su seriedad de escritor comprometido socialmente y de su talento de artista. En el segundo capítulo mostraremos cómo La vorágine nunca agotó sus múltiples posibilidades de lectura. La conexión entre esta novela y el Brasil no debería sorprendernos, porque es posible verla en su trama por medio de una serie de personajes brasileños y por el empleo de palabras portuguesas. Sin embargo, también existe una relación más profunda, aunque menos visible, con la literatura brasileña en un nivel intertextual que aún estaba por ser investigada. Como se verá adelante, el diálogo intertextual con algunos escritores brasileños contemporáneos abrió otro camino para la aproximación a La vorágine a partir de perspectivas que la crítica todavía no había considerado.