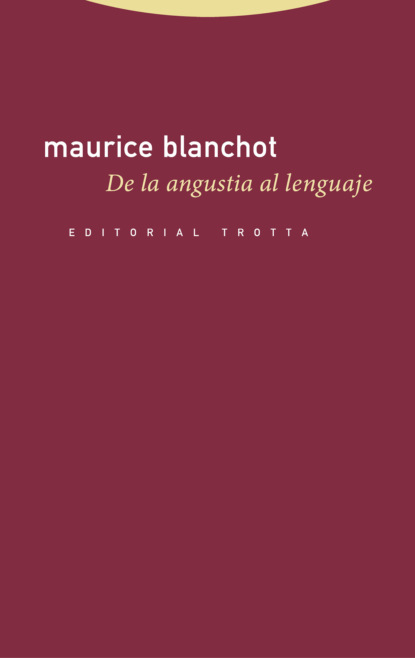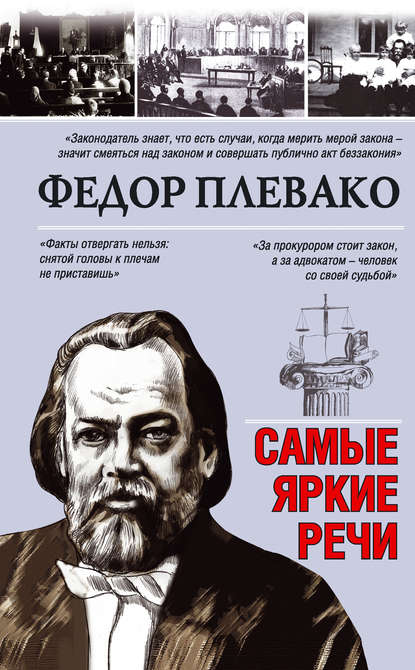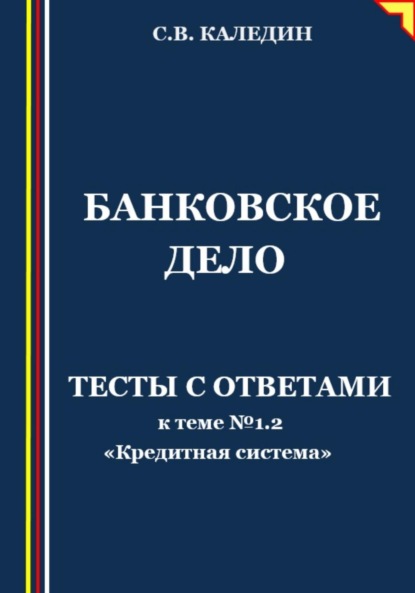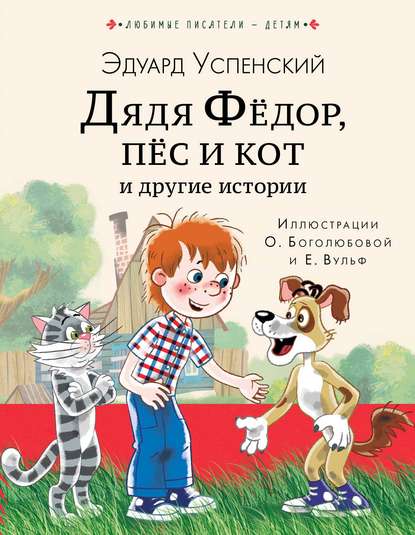- -
- 100%
- +
La ambigüedad no es, sin embargo, una solución para el escritor angustiado. No puede ser pensada como una solución. Desde el momento en el que forma parte de un proyecto y en el que aparece como la expresión de un cálculo, deja que se pierda la multiplicidad que es su naturaleza y cristaliza bajo el aspecto de un artificio cuya complejidad exterior está constantemente reducida por la intención que la hizo nacer. Puedo leer un poema con doble, triple, quizá nulo sentido, pero no dudo acerca del sentido de esos distintos sentidos y veo en ellos la resolución de llegar a mí mediante el enigma. Allí donde el enigma se muestra como tal, se desvanece. Solo es enigma cuando no existe en sí mismo, cuando se oculta tan profundamente que se sustrae en aquello que hace que su naturaleza sea sustraerse. El escritor sumido en la angustia se encuentra con su angustia como si fuese un enigma, pero no puede recurrir al enigma para obedecer a la angustia. No puede creer que, al escribir bajo la máscara, al tomar prestados tantos pseudónimos, al tornarse desconocido, salde las cuentas con la soledad que tiene por destino aprehender en el acto mismo de escribir. No tiene los medios al ser él mismo enigma, enigma como escritor que ha de escribir y no escribir, de ser fiel, mediante el enigma, a su naturaleza enigmática. Se conoce como tormento, pero dicho tormento no está encerrado en un sentimiento particular, no es más tristeza que alegría, tampoco es el conocimiento que se experimenta en lo incognoscible que lo funda; tormento que se justifica con todo y se desembaraza de todo, que se adapta a cualquier objeto y escapa, a través de cualquier objeto, a la ausencia de objeto, que creemos captar en el estremecimiento mediante el cual la muerte está ligada al sentimiento de ser, pero que torna irrisoria la muerte en relación con el vacío que aquel cava y que, sin embargo, no permite que lo rechacemos, que, por el contrario, exige que lo padezcamos y lo queramos, y convierte su liberación en un tormento peor, recargado de aquello que lo aligera. Decir de dicho tormento: lo obedezco al abandonar a la oscilación mi pensamiento escrito, al expresarlo mediante una clave, es representarlo como no teniendo interés para mí sino en el misterio en el que se muestra; sin embargo, no lo conozco ni como misterioso ni como familiar, ni como clave de un mundo sin clave, ni como respuesta a la ausencia de pregunta; si me expone al enigma, es rechazando vincularme con el enigma; si me desgarra con la evidencia, es justamente desgarrándome; está ahí, de eso estoy seguro, pero está ahí en la oscuridad, y no puedo mantener esa certeza sino en el derrumbamiento de todas las condiciones de la certeza y, en primer lugar, de aquello que yo soy cuando estoy seguro de que está ahí.
Si la ambigüedad fuese, para el hombre angustiado, el modo esencial de su revelación, habría que creer que la angustia tiene algo que revelarle que, sin embargo, él no puede captar; que lo pone en presencia de un objeto del que solo siente la ausencia vertiginosa; que le anuncia, con el fracaso y también con el hecho de que el fracaso no pone fin a nada, una posibilidad suprema a la que, en cuanto hombre, ha de renunciar, pero cuyo sentido y cuya verdad puede al menos comprender con la existencia de la angustia. La ambigüedad supone un secreto que sin duda se expresa al desvanecerse, pero que, en dicho desvanecimiento, se deja entrever como posible verdad. Hay un más allá en el que quizá, si yo lo alcanzase, solamente me alcanzaría a mí mismo, pero que también tiene un sentido fuera de mí, e incluso para mí no tiene más que ese sentido de estar absolutamente fuera de mí. La ambigüedad es el lenguaje que mantiene un mensajero que querría enseñarme aquello que no puedo aprender y que, completando su enseñanza, me advierte de que no aprendo nada de lo que él me enseña. Semejante creencia equívoca no está ausente de determinados momentos de la angustia. Pero a su vez la angustia solamente puede desgarrarla en todo lo positivo que aquella todavía tiene. La transforma en un peso que aplasta y que no obstante se reduce a nada. Convierte esa boca que habla, que habla con habilidad mediante la confusión de las lenguas, mediante el silencio, la verdad, la mentira, en el órgano condenado a hablar apasionadamente para no decir nada. Conserva la ambigüedad, pero le retira su cometido. De esa lectura llena de contrasentidos que mantiene al espíritu en vilo con la esperanza de una verdad incognoscible, aquella no deja subsistir más que el laberinto de los múltiples sentidos en el que el espíritu prosigue su búsqueda sin la esperanza de una verdad posible.
La angustia no tiene nada que revelar y a su vez es indiferente a su propia revelación. Le trae sin cuidado que se la revele o no; arrastra al que se ha unido a ella hacia esa forma de ser en la que la exigencia de decirse ya está superada. Kierkegaard ha convertido lo demoniaco en una de las formas más profundas de la angustia, y lo demoniaco se niega a comunicar con el afuera y no quiere hacerse manifiesto; aunque quisiera, no podría; está confinado en aquello que lo hace inexpresable; está angustiado por la soledad y por el miedo a que la soledad se pueda quebrantar. Pero eso se debe a que, para Kierkegaard, el espíritu se ha de revelar, la angustia viene de que, al ser imposible cualquier comunicación directa, encerrarse en la interioridad más aislada aparece como la única vía auténtica para ir hacia el otro, una vía que a su vez solo tiene salida si se impone como sin salida. La angustia, no obstante, por mucho que pese como una piedra sobre el individuo del que aplasta y hace pedazos lo que tiene en común con los hombres, no se detiene en esa tragedia de la mutilación y, con el fin de hacer que salga del refugio en donde vivir es vivir secuestrado, se vuelve contra la individualidad misma, contra la aspiración enloquecida, desgarrada y desgarradora, de no ser sino ella misma. La angustia no le permite al solitario estar solo. Lo priva de los medios de tener relación con otro, tornándolo más ajeno a su realidad de hombre que si de repente quedase transformado en algún parásito; pero, una vez despojado de ese modo y listo para sumirse en su monstruosa particularidad, la angustia lo expulsa fuera de sí y, en un nuevo tormento que aquel experimenta como una irradiación sofocante, lo confunde con lo que no es, convirtiendo su soledad en una expresión de su comunicación, y esa comunicación en el sentido que adquiere su soledad y, siguiendo con esa sinonimia, en una nueva razón de ser angustia añadida a la angustia.
El escritor no escribe para expresar el desvelo que es su ley. Escribe sin meta, en un acto que posee, sin embargo, todas las características de una composición meditada y cuyo desvelo requiere, en todo momento, su realización. No busca expresar su yo angustiado, ni tampoco ese yo perdido para sí; de nada le sirve esa ansiedad que quiere manifestarse, como si, manifestándose, soñase con que se libera; el escritor no es su portavoz o el portavoz de una verdad inaccesible que estaría ahí; obedece a una petición y la respuesta que hace pública no tiene nada que ver con dicha petición. ¿Acaso hay en la angustia un vértigo que le impida ser comunicada? En un sentido, sí, puesto que parece insondable; el hombre no puede decir su tormento; su tormento se le escapa; cree que no podrá expresar de qué va; se dice a sí mismo: jamás traduciré fielmente este sufrimiento. Pero es porque se imagina que hay algo que traducir; se representa su situación según el modelo de todas las demás situaciones humanas; quiere formular su contenido; persigue su significado. En realidad, la angustia no tiene unos entresijos misteriosos; toda ella está en la evidencia que hace que se note que está ahí; queda revelada por entero cuando alguien dice: estoy angustiado; se podrán escribir volúmenes para expresar lo que no es la angustia, se la podrá describir bajo sus más notables formas psicológicas, se la relacionará con nociones metafísicas fundamentales; en todo ese revoltijo no habrá nada más de lo que hay en las palabras: estoy angustiado; y esas mismas palabras significan que no hay otra cosa que no sea la angustia.
¿Por qué le repugnaría a la angustia ser convocada afuera? Es tanto el afuera como el adentro. El hombre en el que se ha hecho manifiesta (lo cual no quiere decir que le haya mostrado el fondo de su naturaleza, puesto que no hay fondo alguno), el hombre al que ha atrapado profundamente se deja ver en las distintas expresiones bajo las cuales lo atrae; él no se muestra con complacencia y no se esconde con escrúpulo; no está celoso de su intimidad, no huye ni busca lo que la quebranta; no puede conceder una importancia definitiva a su soledad ni a su unión; angustiado cuando se niega, más angustiado cuando se entrega, siente que está ligado a una exigencia que el sí o el no de la realidad no pueden alterar. Del escritor que se da cuenta de toda la paradoja de su tarea con esa pasión siempre encubierta que siempre quiere desvelar, hay que decir que lleva a cabo su tortura, que la convierte en una cosa, que se la adjudica como un objeto que hay que representar, inaccesible sin duda alguna pero análogo, no obstante, a todos los objetos que el arte tiene como función expresar. ¿Por qué la desdicha de su condición consistiría en que tiene que representar esa condición con la consecuencia de que, si logra representarla, su desdicha se convertiría en alegría, su destino se realizaría por completo? Él no es escritor de su desdicha, y su desdicha no proviene de que sea escritor, pero, situado ante la necesidad de escribir, ya no puede escapar de esta, desde el momento en que la padece como una tarea irrealizable, irrealizable cualquiera que sea la forma de hacerla y, sin embargo, posible en esa imposibilidad.
No tengo nada que decir de la angustia y, en cuanto me dejo arrastrar al silencio, no me acecha para ser expresada. Pero la angustia también hace que yo no tenga nada que decir de nada, y no me acecha menos cuando quiero conferirle a mi tarea un fin que la justifique. Sin embargo, no me está permitido escribir no importa qué cosa. El sentimiento de la inutilidad de lo que hago está ligado a ese otro sentimiento de que nada es más grave que eso. Me encuentro ante el ultimátum del no importa qué debido no al resultado de una orden que me declara: todo está permitido, haz lo que quieras, sino debido al límite de una situación que convierte todo lo que me importa en el equivalente de un no importa qué y me niega ese no importa qué precisamente cuando ya no me importa. Puedo jugarme mi destino a los dados cada vez que, al jugármelo como azar exterior a mí, lo tomo como destino absolutamente vinculado a mí, pero, aunque los dados estén ahí para trocar en capricho la fatalidad demasiado penosa que ya no puedo desear, me convierto en un jugador al que le interesa jugar y que, debido a ese interés por el juego, hace que el juego sea imposible (ya no es un juego). Así también, si el escritor quiere escoger al azar lo que escribe, solo puede hacerlo si esa operación representa la misma exigencia de reflexión, la misma búsqueda de lenguaje, el mismo efecto penoso e inútil que el acto de escribir. Es decir, que, para él, escoger al azar es escribir, escribir convirtiendo su espíritu y el uso ejercitado de sus dones en el equivalente de un puro azar.
Siempre será más penoso para el hombre emplear rigurosamente su razón adhiriéndose a ella como a una coincidencia de acontecimientos fortuitos que plegarla a una imitación de efectos azarosos. Resulta relativamente fácil elaborar un texto con una serie de letras tomadas al azar. Resulta más difícil componer ese texto cuando se experimenta la necesidad del mismo. Pero resulta extremadamente dificultoso producir la obra más consciente y más equilibrada asimilando en cada momento las fuerzas razonables que la producen a un auténtico juego caprichoso. En ese sentido, las reglas que definen el arte de escribir, las imposiciones que ahí se introducen, las formas fijas que lo transforman en un sistema necesario, obstáculos todos ellos insuperables para la tirada de dados, son para el escritor tanto más importantes cuanto más extenuante vuelven el acto de conciencia mediante el cual la razón que observa dichas reglas ha de identificarse con una ausencia de reglas. El escritor que se libera de los preceptos para encomendarse al azar falta a la exigencia que le ordena no poner a prueba el azar si no es bajo la forma de un espíritu sometido a los preceptos. Trata de escapar a su inteligencia creadora experimentada como fortuna entregándose directamente a la fortuna. Recurre a los dados del inconsciente porque no puede jugar a los dados con la conciencia extrema. Él, al azar, limita el azar. De ahí su búsqueda de textos devastados por la aventura y su intento por contemporizar con la negligencia. Le parece que así está más cerca de su pasión nocturna. Pero es porque, para él, al lado de la noche todavía está el día y, por fidelidad a las normas de la claridad, necesita traicionarse en lo que respecta a aquello que carece de figura y de ley.
La aceptación de las reglas tiene el límite de que, cuando estas se han borrado y se han convertido en costumbres, ya no conservan casi nada de su forma apremiante y tienen la espontaneidad de lo que es fortuito. La mayor parte del tiempo, entregarse al lenguaje es abandonarse. Uno se deja llevar por un mecanismo que hace recaer sobre él toda la responsabilidad del acto de escribir. La verdadera escritura automática es la forma habitual de la escritura, aquella que ha convertido en automatismos los esfuerzos deliberados y las tachaduras del espíritu. En el extremo opuesto de la escritura automática está la voluntad angustiada de transformar en iniciativas meditadas los dones del azar y más nítidamente la preocupación por hacerse cargo de la conciencia que se adhiere a las reglas o las inventa como si fuese un poder semejante en todo al azar. El instinto que, ante la angustia, nos lleva a huir de las reglas proviene, por consiguiente, si es que él mismo no es huida de la angustia, de la necesidad de buscarlas como reglas verdaderas, como coherencia exigente y no ya como costumbres y medios de una tradicional comodidad. Intento darme una nueva ley, y no la busco porque sea nueva o porque será mía —ese pensamiento de novedad o de originalidad, en mi situación, resultaría irrisorio—, sino porque su novedad es la garantía de que es verdaderamente ley para mí, de que se impone con un rigor del que tengo conciencia y que torna para mí más penoso el sentimiento de que no tiene más sentido de lo que lo tiene una tirada de dados.
Las palabras dan al que las escribe la impresión de que le son dictadas por el uso, y él las recibe con el malestar de encontrar en ellas una inmensa reserva de facilidades y de efectos previamente montados — montados sin que su capacidad haya tenido en ello parte alguna. Ese malestar puede conducirlo a rechazar totalmente las palabras de la vida práctica, a interrumpir la voz familiar que escucha indolentemente, menos absorto por lo que escribe bajo la influencia de esa voz que por los gestos y las indicaciones del crupier en la mesa de juego. Entonces le parece necesario retomar las palabras por su cuenta e, inmolándolas en sus competencias serviles, exactamente en su aptitud para estar a su servicio, recuperar, con su rebeldía, el poder que tiene de ser su dueño. El ideal de las «palabras en libertad» no tiene por objeto descargar a las palabras de toda regla, sino liberarlas de una regla que uno ya no soporta para someterlas a una ley que siente verdaderamente. Hay un esfuerzo por convertir el acto de escribir en la causa de una perturbación del orden y de un paroxismo de conciencia tanto más angustiosos cuanto que esa conciencia de una prescripción inquebrantable es también conciencia de un defecto absoluto de orden. A la luz de esto, enseguida resulta evidente que inventar unas reglas nuevas no es más legítimo de lo que lo es reinventar las reglas antiguas; por el contrario, resulta más duro devolverle al uso su valor de imposición, despertar en el lenguaje ordinario la orden que en él se ha efectuado, adherirse a la costumbre como a la llamada misma de la reflexión. Dar un sentido más puro a las palabras de la tribu puede consistir en dar a las palabras un sentido nuevo, pero también en dar a las palabras su antiguo sentido, donarles el sentido que tienen resucitándolas tal y como no han dejado de ser.
Si leo, el lenguaje, ya sea lógico o totalmente musical (no discursivo), me hace adherirme a un sentido común que, al no estar directamente vinculado con lo que soy, se interpone entre mi angustia y yo. Pero si escribo, soy yo quien hace que el sentido común se adhiera al lenguaje y, para ese acto de significación, llevo tanto como puedo mis fuerzas a su punto de extrema eficacia, que es dar un sentido. Todo, en mi espíritu, trata pues de ser conexión necesaria y valor puesto a prueba; todo, en la memoria, recuerdo de un lenguaje que todavía no se ha inventado e invención de un lenguaje que se recuerda; a cada operación le corresponde un sentido y, al conjunto de las operaciones, ese otro sentido de que no hay sentido preciso para cada una de ellas; las palabras tienen su sentido como sustituto de una idea, pero también como composición de sonidos y realidad física; las imágenes se expresan como imágenes y los pensamientos afirman la doble necesidad que los asocia con determinadas expresiones y los convierte en pensamientos de otros pensamientos. Es entonces cuando se puede decir que todo lo que está escrito tiene para el que lo escribe el mayor sentido posible, pero también el sentido de que es un sentido vinculado al azar, de que es el sinsentido. Naturalmente, como la conciencia estética solo tiene conciencia de una parte de lo que hace, el esfuerzo por alcanzar la necesidad absoluta, y por tanto la vanidad absoluta, siempre resulta vano a su vez. No puede alcanzar la meta, y esa imposibilidad de alcanzar la meta, de llegar al término en donde resultaría como si nunca hubiese alcanzado la meta, es la que lo torna totalmente posible. Conserva un poco de sentido por el hecho de no recibir nunca todo su sentido, y está angustiado porque no puede ser pura angustia. La obra maestra desconocida siempre deja ver en una esquina la punta de un pie encantador, y ese pie delicioso impide que la obra esté acabada, pero también le impide al pintor decir, con el mayor sentimiento de quietud, ante la nada de su lienzo: «¡Nada, nada! Por fin, no hay nada».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.