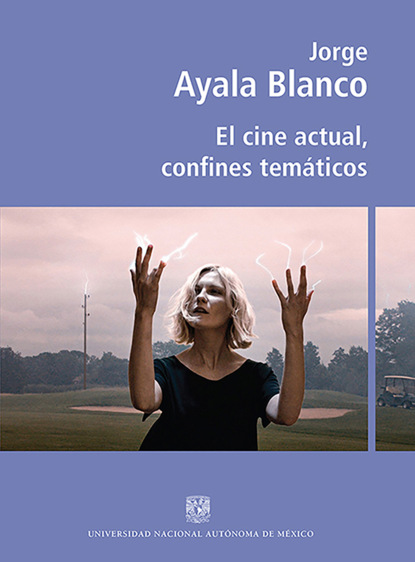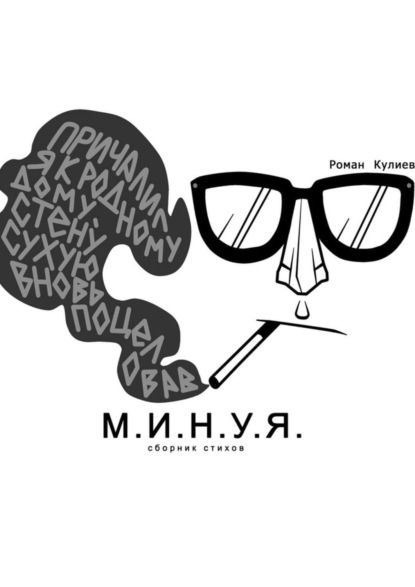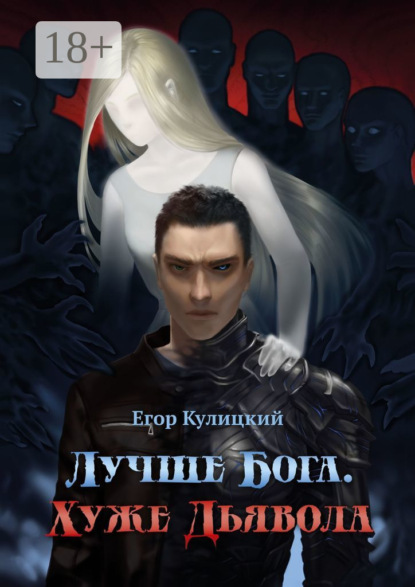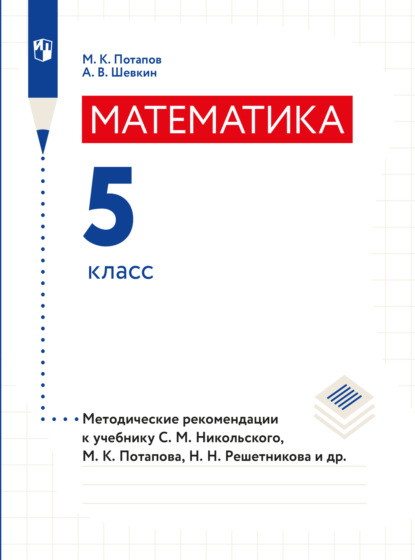- -
- 100%
- +
La idealización asaltante
Atracción peligrosa (The Town)
Estados Unidos, 2010
De Ben Affleck
Con Ben Affleck, Rebecca Hall, Jeremy Renner
En Atracción peligrosa, exitoso y consistente segundo largometraje del también guionista y actor apagadamente sobrio Ben Affleck (tras un más que prometedor Desapareció una noche, 2007), con libreto suyo y de Peter Craig y Aaron Stockard basado en la novela Príncipe de ladrones de Chuck Hogan, el hábil asaltante con pandilla barrial pero en trance de retiro Doug MacRay (Ben Affleck) provoca el encuentro en una lavandería con la ingente gerente Claire (Rebecca Hall) del banco que acaba de atracar y enardece de amor loco por ella, poniendo en riesgo la seguridad de su compinche mejor amigo Jam (Jeremy Renner con antiglamourosa pinta de neoenemigo público James Cagney), de la hermana de éste su exnovia drogadicta Krista (Blake Lively) e incluso de su filoso padre en prisión Stephen (Chris Cooper colosal), hasta la victoria siempre. La idealización asaltante sublima naturalista, retórica y épicamente en la figura de ese simpático ladrón que quería efectuar un último atraco magnífico para cambiar de vida al salir de su medio urbano (y lográndolo pero a qué precio), a todo un barrio bravo bostoniano de irlandeses (defensa e ilustración de Charlestown), su orgullo de casta (como asaltabancos por tradición familiar), su determinismo (de generación en supergeneración), sus protectoras y solidarias amistades entrañables en la ignominia (y ocasionales puñetazos cariñosos a la Hawks), sus traumas cebados desde la infancia (tan compartidos e insuperablemente bien repartidos como los del Río Místico de Eastwood, 2003), sus crueles capos imbatibles de apariencia inofensiva (ese florista provecto Fergie / Pete Postlethwaite con su intimidante guarura unicelular Rusty / Dennis McLaughlin), sus sabuesos malditos como el antipático agente del FBI Frawley (John Hamm) extorsionadores hasta de infelices drogadictas con bebé y apoyados por ratas delatoras, su amoralidad y su sociocientificismo vivencial, de la misma manera que lo hicieron, antes de Affleck, el Scorsese de la Pequeña Italia neoyorquina (Calles peligrosas, 1973; Buenos muchachos, 1990) y el Gray de la Pequeña Odesa judeorrusa también neoyorquina (Cuestión de sangre, 1994; Amantes, 2008) e incluso el infaltable Brooklyn / Crooklyn, asimismo en Nueva York de Spike Lee (desde Haz lo correcto, 1989), aunque desde ópticas y una escritura fílmica pretendidamente más deliberadas, autoconscientes, propositivas y perfeccionadas. La idealización asaltante apoya su prurito de mesmerizante thriller posmoderno en el mesmerizante virtuosismo cronométrico (editado por Dylan Tichener) de sus tres megaasaltos (a un banco / un transporte de valores / un estadio de baseball), siempre diferentes, con elementos y sorpresas jamás vistos, hasta en sus persecuciones de autos / patrullas / camioneta blindada / ambulancia chocones o volteados, ya lugarcomunescos y tediosamente previsibles en cualquier derivado rutinario del más brillantestridente a huevo Michael Mann (a partir de Fuego contra fuego, 1995), si bien simbolizándose en cierto coito cual pasitos ciegos hacia una playa-abismo y en el uso de máscaras-disfraces sensacionales (Santa Muertes hilachos / monjas podridas / policías / FBIs / paramédicos / ómnibuseros), sin cesar renovándose y reinventándose casi musicalmente sobre la marcha, de diez modos ingeniosos, cual tema con cien variaciones intempestivas a la vez. Y la idealización asaltante trepida y trepida, hacer olvidables sus debilidades evidentes (esa temerosa galana ñoña que sólo sabe ocultar datos y cultivar jardincitos idiotas, ese monologal triunfo lleno de amorosos billetes sembrados y paciente espera) y concluir poniendo en evidencia su hipocresía esencial mediante un letrero aclarando que en Boston también hay ciudadanos honestos a quienes va dedicada la cinta.
El rebote billonario
Red social (The Social Network)
Estados Unidos, 2010
De David Fincher
Con Jesse Eisenberg, Rooney Mara, Andrew Garfield
En Red social, séptimo largometraje del hiperviolento apaciguado de 48 años David Fincher (El club de la pelea, 1999; La habitación del pánico, 2002; El curioso caso de Benjamin Button, 2008), con guion de Aaron Sorkin basado en el libro Los billonarios accidentales de Ben Mezrich, el tranquilo nerd exestudiante de Harvard con genial capacidad para la programación y creación de redes sociales cada vez más atractivas al añadir datos sobre la propia intimidad de sus miembros Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg como angelote pasoliniano de cabecita rizada) ha debido recurrir a socios e inversores cada vez más desalmados en su camino hacia la red macroexpansiva mundial Facebook, pero también desecharlos, o limitarlos en los porcentajes de las acciones de la empresa en la que aún mantiene mayoría, por lo que ahora enfrenta colosal demanda billonaria en un tribunal federal que lo confronta con ellos, con su trayectoria y con sus recuerdos personales. El rebote billonario graba a mil por hora pero siempre en huecograbado la efigie apenas sensible de un héroe a fin de cuentas tan enigmático e insondable como el inasible asesino sin rostro de Zodiaco (Fincher, 2007), con la atonía de un psicótico sentado ante su computadora, salido de la nada cual vil hacker reprimido escolar para absorber los mundos alternos de universidad tras universidad, en medio de una galería de personajes-brizna, jamás tridimensionales, si bien tan agudos y sabrosos como el revanchista acomplejado excondiscípulo universitario Eduardo Severin (Andrew Garfield) aterrado ante la furia de su nalguita asiática autoperpetuada, de los elegantísimos herederos Gemelos Winklenoss (Armie Hammer, Josh Pence) aunque caprichosos competidores fanáticos en remo, o el narcisista demoniaco megalómano mundial ya de Napster fundador Sean Parker (Justin Timberlake). El rebote billonario excluye, entre seráficos diálogos sarcástico-autoirrisorios (“Estoy más solo que un dedo amputado”) y sobreinformativos-crípticos a la Mamet, toda dimensión ensayística del tema, sobre el impacto sociológico de las redes sociales, o los cambios mentales-relacionales y la desaparición del sentido de la intimidad gracias a ellas, por ejemplo, en beneficio de su dimensión biográfica (tipo ejecutoria testimonial de The Biography Channel), histórica (la desconocida e inconfesable trama histórica clandestina de Facebook desde que era The Facebook y amigos que la acompañaban y saquearon), anecdótica (con detalles levemente obsexos: el ligue líquido vuelto facilísimo, las cogidas con chavas instantáneas en el mingitorio masculino, las orgías con coca en backgrounds desenfocados), mitológica / automitológica (la última reconversión beligerantelitista implosiva de El club de la pelea vuelto otra Habitación del pánico), satírica (enfrentamientos con adultos y maestros ridículos por ignorantes, encorvados ante la riqueza, cobardes e incapaces de entender lo nuevo) o abiertamente encomiásticos (de los neojóvenes voraces y vengativos, de los magnates tiburones y su fauna eterna). El rebote billonario traza la perfecta epopeya capitalista puesta al día, en la línea del relativismo prismático de El ciudadano Kane (Welles, 1941) y la histeria antivirtual de Poder que mata / Network (Lumet, 1976), en frío, sin pathos ni guiñol psicológico ni estridencias en su retrato caleidoscópico y ferviente, con ritmo vertiginoso de thriller de suspenso, negándose a juzgar ni las grandezas o las miserias de su personaje (evidentes sólo para el espectador anónimo y distante), sabiendo estar a la altura de las circunstancias juveniles, ascendentes e inhumanas actuales. Y el rebote billonario desemboca en la imagen final del billonario más joven del mundo consultando los datos sentimentales y proponiéndosele como amigo virtual de su guapa exchava Erica Albright (Rooney Mara) que, por haberla insultado públicamente en la red, lo cortó sin piedad a la luz artificial de un bar y jamás quiso regresar con él, clavándonos la duda de si el invento de Facebook, con 500 millones de usuarios, era sólo la obra de un veinteañero despechado e infeliz en inútil tentativa y trance de recuperar a su novia, añorándola en la soledad y en el contacto imposible, hurgando por toda la red y más allá (pero nunca más acá), sin remedio buscándola, cual irrecuperable Rosebud de ese precoz masoquista judío poswoodyallenesco, ¿tan representativo de tu nueva generación?
El musical mudo
Hiroshima
Uruguay-Argentina-España-Colombia, 2009
De Pablo Stoll
Con Juan Andrés Stoll, Noelia Burlé, Guillermo Stoll
En Hiroshima, tercer largometraje pero primero en solitario del TVrealizador de programas humorísticos y exvideoclipero autor total uruguayo de 35 años Pablo Stoll (ya sin su lamentado codirector suicida Juan Pablo Rebella de 25 watts, 2001, y Whisky, 2004), explícitamente definida por su realizador como “un musical mudo”, el solitario dependiente de panadería por la mañana y cantante de antro por la noche Juan (Juan Andrés Stoll) se levanta muy temprano, labora, regresa a casa a pie, se cita con su hermano (Guillermo Stoll), se entera por un video de que ha ganado un sorteo para solicitar empleo, realiza escrupulosamente las tareas hogareñas enumeradas en un pizarrón, vende en el mercado viejas cintas en Súper 8 y un proyector (a sabiendas de que “El cine en estos tiempos no tiene mucha salida”), transita ufano en bici por las anchas avenidas montevideanas, visita a su novia enfermerita de pelitos lacios (Leonor Courtoise), se presenta a la chamba sorteada pero pronto abandona sus pruebas de cómputo e inglés, toma el ferrocarril a las afueras, busca un amigo ausente en una panadería que ya no existe, deja quemarse los pollos en el asador de un vecino por jugar un rato al futbol con amigos ocasionales, le roban sus ropas por bañarse en el mar, se sexorrefugia con la cogelona mesera gordis Noelia (Noelia Burlé), que se le avienta de a caballazo en la calle y se lo tira y le presta un overol azul, consigue por ahí una propuesta de chamba sin proponérselo y se regresa en bici a la ciudad para acometer su cantada. El musical mudo registra los actos de sola jornada juvenil como única trama significativa para llevar al originalísimo cinehumor minimalista uruguayo (tajante, en seco, medio absurdista) hasta sus consecuencias extremas (por el momento) y a su más alto nivel expresivo, el del cine amateur / casero / familiar trabajado con insólito virtuosismo formal, el que suprime todos los diálogos y los sustituye gratuitamente por intertítulos (con “Guau, guau” para el perro que ladra, “Zzzz” para el vendedor que duerme y “Más bien” para el resto en cualquier circunstancia), el de la omnipresente música escuchada / compartida no obstante por los audífonos del héroe (a diversas intensidades), el del cariñoso abrazo padre-hijo rodando primero sobre un camellón trenzados en feroz riña cual rito tribal de recíproca desmitificación burlesca, el de la plática de los novios a las puertas del hospital con background-loop donde los enfermos repiten al infinito sus acciones, el del músico en calzones ansiosos por la carretera, o así. El musical mudo se regodea en seguimientos con body camera eterna, en amplios muy abiertos planos fijos ultraseveros, en elipsis del tipo armario arreglado como por arte de magia, en jumpcuts temerarios, en el título insensato, en los mentados letreros a lo anacronizante Juha de Kaurismäki (1999), en la mota convidada y en las omnívoras huellas torrenciales de un cálido, sincero, novísimo neorrealismo deambulatorio. Y el musical mudo ha hecho alegre, vívidamente la triste vivisección de una limítrofe y representativa condición generacional, revelándola, conviviendo (y obligándonos a convivir) con ella, a partir de un joven a la deriva, esencialmente desmotivado, que todo empieza y nada acaba, hundido, refundido en la prisión de su cotidianidad y sólo consiguiendo escapar de ella a través de los fragmentarios aullidos roqueros micrófono en mano, de espaldas al público y de frente a la cámara en la estridente, intolerable, acusadora y terrible escena (esa sí) sonora final.
La autojusticia minada
Los próximos tres días (The Next Three Days)
Estados Unidos, 2010
De Paul Haggis
Con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Ty Simpkins
En Los próximos tres días, opus 3 del avanzado antirracista-antibelicista antes coral Paul Haggis (Alto impacto, 2005; En el valle de las sombras, 2007), con guion suyo recreando a profundidad el de la banal cinta francesa Pour elle de Fred Cavayé (2008), el apacible profe de literatura universal John (Russell Crowe) vive con terror la injusta cerrazón de caminos legales y el callado trastorno de su hijito Luke (Ty Simpkins) cuando su amada esposa Lara (Elizabeth Banks) es encarcelada por el asesinato de su jefa (a golpes de extinguidor en un estacionamiento), por lo que decide clavarse en internet para documentarse, asesorarse por un exconvicto (Liam Neeson), conseguir pasaportes falsos, sufrir agresiones de feroces delincuentes hasta quedar con la cara deshecha, volverse experto en abrir cerraduras y sacar a la mujer de la prisión por fractura, a sabiendas de que su ciudad de Pittsburgh se irá sellando en minutos merced a la paranoia pos11-sep, y sin ayuda de nadie, pero con el silencio cómplice de su padre (Brian Dennehy), previendo hasta el mínimo detalle, cambiando de atuendos y diseminando engañosas pistas en su huida hacia Sudamérica. La autojusticia minada se acoge a una estructura concéntrica (los próximos tres años / meses / días) para crear un macrosuspenso virtuosístico compuesto de dos horas de intensos y estallados microsuspensos casi autónomos (madrizas despiadadas, vomitada delatora, intento suicida de la prófuga por la portezuela del bólido, recogida del niño en una zoo party), cual mecanismo de relojería llena de elipsis, eliminando toda escena de juicios, sólo con explicaciones visuales, al borde de la parodia trágica (juegos en elevador, pugna interior de policías, botón-prueba de inocencia en la alcantarilla). Y la autojusticia minada ha permitido que un simpático héroe perfectamente común, normal y tranquilo, de ascendencia hitchcockiana, se torne excepcional y hábil transgresor, para desafiar y burlar tanto los absurdos del sistema jurídico-penal estadunidense como la metafísica del falso culpable, al volverse explícitamente quijotesco, acogido a la irracionalidad omniprotectora y a la capacidad para vivir dentro de un mundo fuera del mundo, pero que revela a éste, para acabar dominándolo.
La perrera gestual
Gritos de rabia (Dog Pound)
Francia-Canadá-Reino Unido, 2010
De Kim Chapiron
Con Shane Kippet, Adam Butcher, Mateo Morales
En Gritos de rabia, mínimo segundo largometraje del exdestemplado ritosatánico adolescente parisino de 30 años Kim Chapiron (Sheitan, cena con el diablo, 2006), con guion suyo y de Jeremie Delon, el menudista de 16 años narcoencaminador de novias sexosabrosísimas Davis (Shane Kippet), el raterillo lumpenlatino Ángel (Mateo Morales) y el vengativo golpeador silencioso de carceleros abusivos Butch (Adam Butcher) coinciden en las humillantes ceremonias de encueres e hipersumisión al ingresar en el aparentemente disciplinado reclusorio para menores de Enola Vale, donde serán confinados en la misma celda colectiva, sin que ningún lazo afectuoso ni solidario llegue a establecerse entre ellos, salvo su visceral resistencia paulatinamente concertada contra el tiranuelo recluso mastodóntico Banks (Taylor Poulin) y sus compinches brutazos, hasta la celda de castigo en solitario, los progresivos estallidos de rebeldía feroz y la participación anónima de los dos sobrevivientes, a raíz de la muerte del infeliz ángel tundido a golpes por el supervisor severísimo aunque cobarde conyugal Goodyear (Lawrence Bayne), en un motín que será reprimido ejemplarmente y sin miramientos por archipertrechados guardias antimotines. La perrera gestual se asume sin más trámite como una variación posmoderna de la brutalidad carcelaria vista desde el interior y lindante con la abstracción, un gozoso desequilibrio equidistante del criticismo social de los orígenes del género carcelario (El presidio de George Hill, 1930; La fuerza bruta de Dassin, 1947) y del melodrama neotruculento guiñol (tipo Celda 211 de Monzón, 2009), un regodeo hiperviolento más impúdico que eficaz (aunque con más tino narrativo que el infumable Sheitan), un thriller rudo y duro pero estallado, un proceso de excitante deshumanización ya dada de antemano, una salvajada propositiva en la cauda estética de Un profeta (Audiard, 2009) con tremendismo satisfecho / insatisfecho, un catálogo de vejaciones y abusos sin cuento ni cuenta, un interminable carnaval de actitudes desafiantes y crueldades sorpresivas muy bien preparadas tanto diurnas como nocturnas pero siempre gratuitas (¿será la gratuidad una condición sine qua non de la saña consagrada?), una feria de golpes bajos y secos que sólo podrá culminar en la belleza del hambriento motín cronométrico (cual revuelta tumultuaria-moral) y en la contundente sesión conclusiva de macanazos rompehuesos al héroe rebelde límite, o así. La perrera gestual sólo muestra rasgos sensibles por y para el rito desvergonzado, expresándose primero a través de un electrizante concierto de planos muy cerrados en ausencia de música, luego admitirá sonoridades de guitarra al borde de un lirismo un tanto irónico, y acabará ensartando baladas alusivas a la soledad de los encapsulados personajes aguantándose la rabia y a punto de estallar, que el único motivo temático real o proclive a lo humano del film, mejor dirección en Tribeca 2009, de seguro por su contención “anestesiada” (Vincent Malausa dixit) y su neutralidad. La perrera gestual captura con todo sus mejores momentos gracias a los escándalos del crudo realismo en cotejo prefabulesco y sin posibilidad (ni remota) de moralejas, como la dramatizada visualización de una fantasía erotómana colectiva en la aullante oscuridad de los dormitorios insomnes, el enloquecimiento con droga descompuesta en obbligato, los desahogos verbales hacia (o ante) una ilusa terapeuta contraproducente, el furioso juego de balonazos catárticos en el gimnasio de baloncesto (que da su nombre en inglés al film), la sodomización como máxima agresión-bostezo airado, o el pintarrajeo con pintura blancuzca de un eufórico garabato porno tan pueril cuan mortífero. Y la perrera gestual era ante todo una celebración / autocelebración atormentada y anarquizante a rabiar, precisamente, de violencias exacerbadas y psicologías desdibujadas, pero de súbito, unas y otras, en su misma unidimensionalidad, poderosas y dolientes.
La terquedad luctuosa
El hijo de Babilonia (Son of Babylone)
Irak-Reino Unido-Francia-Holanda-Egipto-Palestina-Emiratos Árabes, 2009
De Mohamed Al-Daradji
Con Shazada Hussein, Yasser Talib, Bashir Al-Majed
En El hijo de Babilonia, opus 3 del iraquí formado en Londres de 31 años Mohamed Al-Daradji (tras la ficción Ahlaam, 2006, y el documental Guerra, amor, Dios & locura, 2008), con guion suyo en colaboración con Jennifer Norridge y Mitzi Garand, una analfabeta monolingüe abuela kurda (Shazada Hussein) y su ingenuo nieto púber Ahmed (Yasser Talib) caminan medio extraviados a través del desierto del norte de Irak supuestamente liberado por los estadunidenses, hacia abril de 2003, en busca de su hijo y padre Ibrahím, a quien no ven desde hace 12 años cuando fue detenido por la fuerza represora Anfel del derrocado dictador Saddam Hussein, la vieja marchando siempre hermética enfundada en su velo islámico mientras el niño blandiendo por doquier una flauta paterna que apenas aprende a tañer pues sueña con devenir soldado tanto como ver algún día los míticos Jardines Colgantes de Babilonia, así logran que el conductor de una camioneta les dé un aventón mercenario para arribar a un devastado Bagdad en espera de que salga algún esporádico autobús hacia la lejana prisión de Nasiriya, en donde el hombre fue visto por última vez (según asienta la carta de un amigo mil veces releída en consoladora voz alta por el infante) y adonde llegarán tras muchas peripecias y encuentros, sólo para descubrir que el añorado progenitor no se halla entre los ejecutados del lugar en ruinas y que su búsqueda promete ser infinita, pues cada fosa común conduce a una fosa clandestina, sumando centenares de miles, hasta la muerte gritoneante de la silenciosa anciana desesperada y la orfandad ya total del pequeño. La terquedad luctuosa se ceba en un primitivismo expresivo que se manifiesta sin pudor con todas sus cualidades (hoy perdidas por el cine bien armado) y defectos (ostentosos): autenticidad a rajatabla, espontaneísmo, elipsis voluntarias e involuntarias, interpretaciones enfáticas, dramatismo elemental (ese desgarrador reencuentro con el niño aterrado a solas tras haber entrado al autobús por una ventanilla y partido sin la abuela, ese aferrarse al retrato enmarcado del ausente), milenarias fábulas verbales (de sacrificios a la divinidad) ornando / trascendiendo la inminente fábula contemporánea (otro tipo de sacrificios), bondad religiosa e innata de los personajes de apariencia ruda, road movie arenosa en vehículos invariablemente averiados, calidad coral neorrealista, aullidos de mujeres en perpetuo duelo exánime, cúmulos y túmulos de osarios inabarcables, vuelo de aves negras, y cantos autóctonos en off cual rezos incallables. La terquedad luctuosa jamás oculta su odio (instintivo, razonado) hacia las fuerzas represoras en relevo (“Todos los saddames son bastardos y los norteamericanos unos cerdos”), entre caminos bloqueados y autos patas arriba calcinados y Jardines de Babilonia infestados, un odio indoblegable si bien esos héroes frágiles y desvalidos habrán debido acogerse a la protección paradójica del generoso exsoldado de leva del antiguo ejército asesino Musa (Bashir Al-Majed), para concitar una radical dimensión ejemplar, edificante, pacifista. Y la terquedad luctuosa empareja la desesperanza con la íntima renuncia final del niño a su vocación militar, con sólo acercarse el pico de la flauta que en definitiva lo volverá músico.
El abuso díscolo
Octubre
Perú, 2010
De Daniel Vega Vidal y Diego Vega Vidal
Con Bruno Odar, Gabriela Velásquez, Carlos Gasols
En Octubre, debut como autores completos de los hermanos limeños de 36 y 35 años Daniel y Diego Vega Vidal (corto inicial Interior bajo izquierda, 2008), el solitario prestamista de barrio Clemente (Bruno Odar) ejerce sin piedad la usura con cuanto infeliz cae en sus garras (“Déme una semanita más”), soporta las ojeteces de su vetarro amigo rata Don Fico (Carlos Gasols) con tullida esposa recluida en un hospital y se conforma con la fofa prostituta anteojuda Juanita (María Carbajal) como única relación emotiva segura, hasta que alguien le deja abandonada una bebita en bolsa de mimbre y, por impulso absurdo casi humano, el tipo decide cuidar a la pequeña, debiendo recurrir a la beata desagraciada Sofía (Gabriela Velásquez) que providencialmente se acomide, mediante paga, a auxiliarlo para atender maternalmente a la chiquita, pero el hombre, de pronto rodeado de exigencias y desatendiendo su negocio, no tardará en deshacerse de todo mundo para recuperar su ansiada soledad, ahora insatisfactoria. El abuso díscolo juega a aclimatar a la peruana el nuevo exitoso cine minimalista uruguayo, a lo jodido, pero formalmente calculadísimo y exuberante, con ironía, amargura, cotidianidades vargasllosianas muy bien ambientadas, decisión esteticista, atenazante ritmo lentísimo y sistemáticas visiones frontales o de perfil muy posZabé-Reygadas de sus interiores ultraplasticistas casi hieráticos. El abuso díscolo reescribe a un tiempo las fábulas del Fierecillo Domado de Shakespeare y del Gigante Egoísta de Oscar Wilde, burlándose sin piedad de las rigideces de ese pobre tipo seco y tieso cual palo que de repente se descubre invadido, abandonado por su despectiva puta de cabecera y con una expósita hijita putativa, un seudopadre cabrón provisto de esposa encorsetada y una devota fanática del Señor de los Milagros, sintiéndose acosado por esa falsa familia espontánea, esa monstruosa y espeluznante familia que sin embargo llena todas sus necesidades afectivas, esa perfecta familia atrapante e intolerable y final, maravillosa y caída del cielo que celebra tu cumpleaños, como de neorrealista Milagro en Milán agasajando a un prematuro Umberto D (Vittorio de Sica, 1950 y 1952, respectivamente), o de cotidiana pesadilla fársica a lo Luis G. Berlanga (Plácido, 1961), un núcleo artificial e inconfesable pero en lo íntimo más que satisfactorio, institucionalmente estallado, a imagen y semejanza exterior / interior de quien lo ha formado por dejadez y por afinidades profundas. Y el abuso díscolo cesa de hacer profesión de fe en pro de ese Clemente sumido en el más inClemente vacío, de nuevo solo e imposible, mientras el fanatismo callejero estalla afuera, con la madre involuntaria depositando amorosamente a la niñita bajo su mísero altar casero para fundirse en la procesión indignamente tumultuaria.