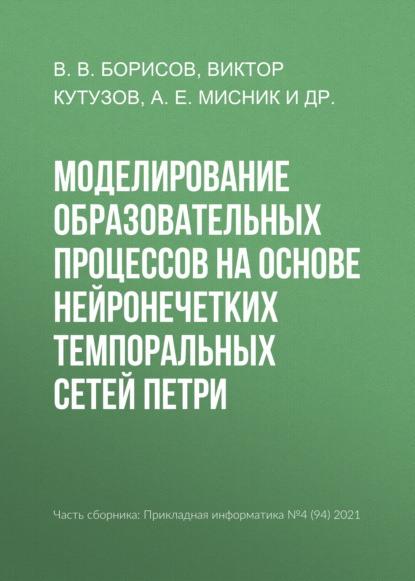- -
- 100%
- +
La aventura peregrinante
El chico que miente
Venezuela-Perú-Alemania, 2011
De Marité Ugás
Con Iker Fernández, Francisco Denis, María Fernanda Ferro
En El chico que miente, opus 2 de la TVserialista limeño-venezolana en Cuba cinegraduada de 48 años Marité Ugás (cortos: Barrio Belén, 1988, y Algo caía en el silencio, 1989; primer largo: A la medianoche y media, 1999, codirigido con Mariana Rondón), sobre un guion escrito también con Rondón (a quien poco antes había apoyado como productora y editora en Postales de Leningrado, 2007), un lindísimo chico anónimo de 13 años y ojos hiperexpresivos (Iker Fernández) vaga errabundo sin compañía alguna a lo largo del litoral caribeño venezolano, recordando los hostiles días que pasó con su padre traumatizado (Francisco Denis) vegetando al interior de unas ruinas dejadas por el catastrófico deslave nacional de 1999 y en absurda busca de la madre huida del lugar hace una década, creyendo vagamente poder localizarla como pescadora de ostras en los cayos cercanos a unos manglares y platicando patrañas sobre su pasado a diestra y siniestra, en el curso de encuentros y desencuentros ambiguamente protectores con una anciana africana que amorosamente le da de comer, rudos pescadores inabordables, una matrona de familia difunta a punto de ser expulsada de su casa por vivir sola, macheteros que vejatoriamente lo corren de un camión de redilas, un explotador muchacho barquero negro algo mayorcito que acarrea ramas de palma, una chava que lo esconde en el carromato familiar rogándole llevarla con él, depredadores de las tuberías de un asentamiento cercado y, finalmente, cierta bella hembra de los médanos (María Fernanda Ferro) que bien podría ser (o haber sido) su añorada madre. La aventura peregrinante consuma el mutable prodigio de convertir la peregrinante travesía a pie del Chico, ese chavo mutante que resguarda con mentiras su irreconciliado e irrecuperable e irreconocible ánimo dolorido, en una suma de vivencias personales cual sondeo socioantropológico, una experiencia íntima tan intransferible como secreta, una road picture atropellada, un recorrido por excéntricos planetas tropicales lujuriosamente baldíos de algún tropical Principito Otro de Saint-Ex, una búsqueda tenaz y desesperada de la figura materna que en realidad equivale a un inconsciente deseo de reencuentro con el padre: una telemaquia iniciática disfrazada y en círculo. La aventura peregrinante hace el subjetivo / objetivo retrato simbólico de un país latinoamericano de naturaleza exuberante en un momento decisivo de su existencia pública y después, tras haber coincidido el cataclismo telúrico con la consolidación por tiempo indefinido del gobierno populista de Chávez en el poder, o sea, dentro de un territorio plural, un discurso de la arena y la tierra en vías de transformación, aún luchando contra prácticas tribales y anclado en costumbres arcaicas, que se expresan en ese engalanado transporte de un féretro a cuestas con tras pasos p’alante y uno p’atrás, o ese ritual de las estatuas sacras en la proa de las barcazas, o esos selváticos diluvios intempestivos, siempre liricósmicamente. La aventura peregrinante esboza apenas, pese a toda su modernidad itinerante a la deriva globalizadora, una delirante o brutal dimensión melodramática familiar, jamás logrando eliminar sus huellas por completo, insinuando en ecos sus anquilosados tentáculos aún en acción, a modo de resabios de relatos mentirosos y deformantes sustanciales de la realidad que acechan por todas partes, a semejanza de los embustes que asesta sin piedad ni pudor ni culpa el pequeño héroe encantador (diríase barruntando verbalmente en germen a El hombre que miente de Alain Robbe-Grillet, 1968) a cuanta criatura cruce por el camino que hace al andar. Y la aventura peregrinante ha sido el espejismo de un embeleco visual sin darnos cuenta entrañablemente exotista y antipatético.
El paralelo inexorable
Submarino (Submarino)
Dinamarca-Suecia, 2010
De Thomas Vinterberg
Con Jakob Cedergren, Peter Plaugborg, Patricia Schumann
En Submarino, sexto largometraje en la atropellada carrera del pionero del renovador radical grupo danés Dogma ‘95 Thomas Vinterberg ya de 41 años (Festen, la celebración, 1998; Calles peligrosas, 2005), con guion suyo y de Tobias Lindholm basado en la novela homónima de Jonas T. Bengtsson, el inestable desempleado y lumpen irascible con recuperada exmujer despectiva Nick (Jakob Cedergren) es violentamente incapaz de sostener relación afectiva de ningún tipo, apenas dejándose usar por la degenerada madre drogadicta impedida de ver a su triste vástago Sofie (Patricia Schumann) y tolerando que ésta se ofrezca como iniciadora sexual del patético cuate obeso obsexo Ivan (Morten Rose) que la acabará estrangulando en su primer coito y huyendo para que su amigo protector sea enviado a prisión, guardando un silencio cómplice, pero, mientras esto ocurría, el Hermano Menor junkie de Nick (Peter Plaugborg) lidiaba con su adicción heroinómana, penaba por sostener a su tierno hijito que no superaba el kinder Martin (Gustav Fischer Kjaerulff), heredaba una fortuna de su madre, compraba droga de calidad magnífica para revenderla ineptamente, dejaba pasar a una maestra redentora, se hacía capturar por la policía callejera, coincidía apenas con su hermano en la cárcel y se suicidaba. El paralelo inexorable se hace evidente, y hace evidente el prefijado destino trágico de los dos hermanos, al obedecer con severidad una estructura ingeniosamente malvada que plantea por los menos tres innovaciones distintas, distantes y distanciantes: uno, preceder / concluir las dos historias por un largo y desgarrador prólogo / epílogo, en el que ambos personajes aparecen predeterminados desde la infancia, tanto por la presencia ominosa de la golpeadora madre borracha que se meaba tirada en el suelo de la cocina, como por el accidental deceso de un hermanito bebé, recién bautizado al azar de un Juego de Submarino (corriendo el dedo por una página del directorio telefónico) para elegirle nombre, líricamente; dos, lanzar la historia del Hermano Menor semanas atrás de la muerte de la madre común y hacerla avanzar coincidiendo con signos exteriores estratégicamente calculados y colocados (la madriza callejera de Iván, un autoexcitado TVprograma de concurso, el telefonema de mudo), como si la vida de cada hermanos dependiera de la del otro, a modo de una vía abierta y cerrada hacia idénticos fines (la desazón / derrota / prisión) que los atrapa en anillo, en una circularidad fatal / fetal, y la tercera novedad paraliteraria será la eliminación de todo nombre propio para referirse al Hermano Menor, como si sólo se tratara de un reflejo, un derivado secreto o un doble monstruoso de su Hermano Mayor. El paralelo inexorable se apoya en una tan hábil cuan lábil utilización de la música de Kristian Eidnes Andersen, cambiante esquizofrénica y en implacable contrapunto, alternativamente irónico, eufórico, acezante, correteante, pop frenética, coral o con órgano sacro. El paralelo inexorable narra sólo, cual neblina invernal otra, las aventuras de la mano pavorosamente dañada del héroe tras moquetear de rabia un teléfono público: herida, ensangrentada, intolerable, hinchada, puesta a desinflamar bajo la ducha hirviente, podrida y por último mutilada, medio tema medio variación, medio salvadora pragmática (no pudo estrangular a nadie) medio inconsútil, pero siempre alegórica patentizadora de una degradación y un descontrol de pústula que avanzan implacables. Y el paralelo inexorable hace que todas sus sordideces confluyan y se subsanen para redefinir, con febril vigor elíptico y limpieza expresiva antiBiutiful, a la tragedia moderna como las consecuencias de una irremediable pérdida de control sobre sí mismo y un demoledor enfoque de la desintegración familiar (escarnio a los padres que impiden la estructuración de sus hijos, tipo La regata del vecino belga Bellefroid, 2009), no obstante desembocando en un esperanzado apretón de manos padre putativo / sobrino adoptado ante el altar del autoperdón (“Algún día te diré por qué te llamas Martin”).
La tragedia soterrada
La mujer que cantaba (Incendies)
Canadá-Francia, 2010
De Denis Villeneuve
Con Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette
En La mujer que cantaba, cuarto largometraje del quebequense de 37 años Denis Vileneuve (Un 32 de agosto sobre la Tierra, 1998; Maelström, 2000; Politécnico, 2009), con guion suyo basado en la pieza mundialmente impactante Incendios del poeta dramático libanés en idioma galo Wajdi Mouwad, los gemelos canadienses de origen árabe Jeanne (Mélissa Désormeaux-Poulin) y Simon (Maxim Gaudette) descubren por el testamento de su misteriosa madre Nawai Marwan (Lubna Azabal) que su padre aún vive y cuentan con un tercer hermano, a quienes tienen la obligación moral de buscar para que su madre pueda ser enterrada con regularidad, pero el hermano se rehúsa furioso por el momento, mientras la hermana experta en matemáticas puras viaja al país natal materno para seguir sus huellas. La tragedia soterrada se estructura por segmentos, como un stationendrama, donde cada fragmento equivale a una estación del Vía Crucis, para acompañar el doble periplo de la madre y la hija, primero, y de la madre-hijo, después, por etapas en paralelo geográfico-temporal-histórico que llevan, cada una, cual invocaciones-fetiche, el nombre de personajes presentes o resucitados (los gemelos, Abu Tarek), de alguna ciudad (Daresh), una región (El Sur) y una cárcel (Kfar Ryan), al interior de un devastado país innombrable-imaginario que no puede ser sino Líbano. La tragedia soterrada va enriqueciendo, en exclusiva y par défaut, el intensísimo heroísmo en flashbacks de la madre, enfocada y diversificada a través de sus numerosas condiciones cambiantes: novia preñada para la deshonra familiar y la brutal venganza fraterna, hembra primordial e inextirpablemente ultrajada sólo reivindicable por el estudio, estudiante insurrecta, madre en busca del hijo de orfanato incendiado en plena guerra sin cuartel, activista política homicida a quemarropa, presa número 72 que sigue cantando en un rincón de su celda aunque la torturen o violen y embaracen para vencer su voluntad inflexible, parturienta de dos nuevos gemelos enviada a Canadá para iniciar una nueva vida, secretaria protegida de un generoso notario (Rémy Girard) para descubrir con horror que ha sido preñada por su propio hijo envilecidamente crecido como máquina de matar y torturar, o anciana mártir petrificada por la culpa moribunda. La tragedia soterrada se da el lujo de prescindir y sacrificar todo desarrollo de sus personajes en presente, volviéndolos meras figuras decorativas, cual inmutables estatuas sensibles, con el objeto de volcarse sobre las tremebundas peripecias del pasado y la develación del secreto, el múltiple secreto materno, tribal y nacional, pletórico de sorpresas, revelaciones, golpes de efecto sin pudor ni atenuación y signos-ámpula a la vez neofolletinescos (sobres, herencia, promesa incumplida) y neohelénicos (imposibilidad de entierro normal, línea reivindicadora del honor, dignidad post mórtem) o simple y llanamente superedípicos. La tragedia soterrada reclama de manera tan irritante cuan insistente una profundidad a priori, más lírico-elegiaca que dramatúrgica, más en clave declamatoria y memoriosa que intuitiva o aventurera, más escrita en perfiles recortados sobre backgroungs-contexto que se incendian y sobre torturas o ignominiosos crímenes bélicos en elipsis o en off. Y la tragedia soterrada se aferra finalmente al motivo visual de la piscina sin o con agua que era recurrente a lo largo del film entero, para terminar perdonándolo todo porque a fin de cuentas “nada hay más bello que estar embarazada”.
El perdón ilusorio
Aguas turbulentas (DeUsynlige / De osynlige)
Noruega-Suecia-Alemania, 2008
De Erik Poppe
Con Pal Sverre Valheim-Hagen, Trine Dryholm, Ellen Dorrit Petersen
En Aguas turbulentas, tercer largometraje del apreciadísimo noruego de 48 años Erik Poppe (Schapaaa, 1998; Hawaii, Oslo, 2004), con guion de Harald Rosenlow Eeg, el infanticida por ahogamiento irresponsable Jan Thomas (Pal Sverre Valheim-Hagen) sufre una brutal fractura de mano por parte de sus compañeros de prisión, antes de salir en libertad prematura gracias a su contrato como organista en una iglesia donde se encariñará con el encantador hijito Jens (Fredrik Grondahl) de la autónoma eclesiástica evangelista madre soltera Agnes (Trine Dryholm), quien no tendrá prejuicios para elegirlo como su compañero sentimental sucedáneo, pero Anna (Ellen Dorrit Petersen), la inconsolable progenitora de aquel niño asesinado, si bien ya con dos hijitas tercermundistas adoptadas y un buen marido protector Jon (Trond Espen Sein), desencajada e incapaz de perdonar acosará con violencia al infeliz expresidiario, no sirviendo de nada intentar encararla en su hogar, pues un mal día ella secuestrará al pequeño Jens y enfilará rumbo al fatídico río. El perdón ilusorio se quiebra narrativamente a la mitad en dos ficciones repetitivas, en espejo, confluyentes, para variar la perspectiva moral-emotiva-teológica del asunto y poder relatar muy literariamente, desde dos puntos de vista opuestos e irreconciliables (el del excarcelado, el de la madre arrebatada), la misma historia, ahora distinta, con lastimeras (auto)justificaciones y detalles omitidos, como en el vetusto cine de tesis de André Cayatte sobre La vida conyugal (1958), involucrando de manera contradictoria, ambivalente, ambigua, al espectador, en las representaciones de ese “teatro sobre el viento armado” (Góngora), si bien jamás con chantajes de redención. El perdón ilusorio ha adoptado un tono demostrativo, yerto de antemano, sofrenado, viviseccional, con seguimientos en seco (pese a giros de cámara, acorralantes close-ups móviles y luces estalladas), más de autopsia o de indagación criminal que de hondura conductual, para pasar del cine social sobre la imposibilidad de rehabilitación tipo Soy un fugitivo (Mervyn LeRoy, 1932) a una posbergmaniana desazón trituramujeres con su debida disquisición sintética sobre la necesidad del Mal por Dios. Y el perdón ilusorio termina aquietando a sus criaturas agitadas, al final de esa malvada y arbitraria pero inquietante repetición del pasado, ese deslizamiento fatal de otro niño hacia el río, esa forzada metáfora del agua turbia (en montaje paralelo de fondos fluviales o de piscina en las escenas clave) cual fango existencial ineluctable, ese acogimiento a la liberadora confesión rosseliniana (“Me miró aún vivo y lo dejé ir en la corriente”) y ese arduo aunque altivo señalamiento de los débiles, insatisfechos y desasidos de la realidad como los únicos ejemplares del rebaño divino, para decirlo en palabras del perfeccionista desconsolado José Bianco (también olvidado maestro de un nuevo concepto del punto de vista narrativo, ¿a semejanza de Poppe?), con posibilidades de salvación.
La conciencia culpable
Un hombre que llora (Un homme qui crie)
Chad-Francia-Bélgica, 2010
De Mahamat-Saleh Haroun
Con Youssouf Djaoro, Dioucounda Koma
Djénéba Koné
En Un hombre que llora, sabiamente emotivo y terso cuarto largometraje del experiodista chadiano de 49 años Mahamat-Saleh Haroun (Bye-Bye Africa, 1999; Daratt, 2006), el digno y amistoso quincuagenario excampeón de natación africano subsistiendo feliz como respetado salvavidas en la lujosa alberca de un hotel para blancos Adam (Youssouf Djaoro el recio actor-fetiche del cineasta) ha entrenado a su hijo veinteañero Abdel (Dioucounda Koma) para que lo asista en su trabajo y ahora lo ayude a enfrentar los injustos cambios que ordena la despiadada nueva dueña del inmueble Señora Wang (Heling Li), mientras la armonía cotidiana del país es amenazada por el avance de las devastadoras tropas rebeldes contra las del feroz régimen dominante, pero un mal día también la guerra civil con sus ominosas crisis y su decadencia social alcanzan a los habitantes inermes la capital chadiana N’Djamena, el Campeón eterno es removido de su puesto, para ser reemplazado por la juventud de su vástago, quien pronto, a causa de un tributo no pagado por su padre al poderoso jefe del barrio, será reclutado por la fuerza y enviado al frente de batalla, fatalmente herido allí y recogido in articulo mortis por su padre vulnerado, deprimido, ya también víctima del cierre del hotel elegante, e irremediablemente remordido por la culpa, a perpetuidad. La conciencia culpable mantiene en todo momento un admirable y perfecto equilibrio expresivo entre la templada belleza de sus largos planos distantes con frecuencia casi únicos y las focalizaciones, afectuosas al estilo iraní, del héroe con su abnegada compañera reprochosa ceroalaizquierda a quien se le convidaba sandía bocota a bocota Mariam (Hadje Fatime N’Goua), con su amigo en desgracia David (Marius Yeolo), con su ubicua motocicleta provista de sidecar simbolizando el orgullo navegante au dessus de la mélée, con su dócil nuera adolescente embarazada inmediatamente filial y acogida Djénéba (Djénéba Koné). La conciencia culpable no teme hacer cinehistóricas referencias clásicas al preneorrealista relato trágico del galoneado portero convertido en cuidador mingitorial de El último de los hombres (Friedrich Wilhelm Murnau, 1924), pero desde posturas visuales opuestas, a través de texturales imágenes nocturnas vueltas fractales gracias a la selectiva iluminación parcial, o a coloridos contraluces fulgurantes, o a francos incidentes cálidos, para subrayar el forzoso enrolamiento-captura del hijo visto desde la cobardía paterna oculta bajo el marco de una ventana, la callejera diáspora despavorida que arrastra incluso al abusivo jefe barrial arribista y la irónica homologación humilde del último empleado abyectamente fiel con la patrona de rabo entre las piernas en medio de las vastas oquedades de ese hotel exclusivo de repente desertado hasta por el vacío. La conciencia culpable narra en síntesis la fábula del viejo ciudadano domesticado perfecto que, independientemente del color de su faz, para seguir llevando una inofensiva vida pacífica y continuar reinando en su pequeño mundo (la piscina), debió enviar por omisión al ejército y dejar perecer en la guerra a su propio hijo, hasta la ineluctable extinción del reino, de su ánimo y, al final, de su vida. Y la conciencia culpable ha arrancado como ancestral cuento popular africano, con el padre al lado de su hijo chapoteando felices en las mansas aguas de una alberca; se desarrolla como drama interior entre dos agitándose en un revuelto espacio arenoso o polvoriento fuera de todo remanso, y va terminar como tragedia filicida, duplicada de poema cósmico, con el padre autodestruido abandonando al hijo difunto a su última comunión con las aguas, antes de que él mismo se introduzca en ellas, cediendo a una sublime y autopunitiva tentación suicida.
El tráfico humano
Secretos peligrosos (The Whistleblower)
Alemania-Canadá, 2010
De Larysa Kondracki
Con Rachel Weisz, Roxana Condurache, Nikolaj Lie Kaas
En Secretos peligrosos, salvajón debut (y acaso despedida) de la ucraniano-canadiense Larysa Kondracki (tras su corto sobre el mismo tema Viko, 2009), con guion suyo y de Eilis Krwan basados en hechos verídicos, la desconfiable madre divorciada sin custodia de hijos pero idealista policía nebraskiana Kathryn Bolkovac (Rachel Weisz, pequeña pero durísima) se enrola en las fuerzas de paz de la recién liberada Bosnia, se involucra sentimentalmente con el incondicional colega holandés Jan (Nikolaj Lie Kaas) y, gracias a su eficacia en la defensa de una mujer islámica golpeada, asciende rápidamente a cierta jefatura sectorial en Sarajevo, donde deberá enfrentar a la condición de las trabajadoras sexuales esclavizadas en los bares para soldados estadunidenses, cascos azules y oficiales / funcionarios internacionales, al interior de una red policial que devuelve a sus centros de esclavitud a las chicas apenas supuestamente manumitidas e involucra entre sus explotadores a policías sádicos de todo género y miembros de alta jerarquía en la ONU con inmunidad diplomática para hacer cruzar fronteras a las chavas, por lo que la temeraria Kathryn pronto se verá rebasada, causará el sacrificio criminal de la quinceañera esclava ucraniana Raia (Roxana Condurache) y será despedida de su neurálgico puesto (por presiones de una criminal organización civil llamada Democra coludida con los hampones incrustados de la misión) y convertida en ladrona (por fractura) de sus propios documentos confidenciales (cancelados), con ayuda del zorro agente doble de los suprapoliciacos asuntos internos Peter Ward (David Strauthairn) y de la protectora anciana comisionada en derechos humanos Madeleine Rees (Vanessa Redgrave), para proceder vía BBC al TVescándalo estremecedor y desmitificante. El tráfico humano se hace eco de una denuncia verídica que estalló en los medios desarrollados, rumbo al impacto de Wikileaks o así, algunos años atrás, para hacer aparecer ahora fílmica y valerosamente a una ONU tan corrupta como la policía estadunidense de Lang (Los sobornados, 1953) o como la CIA de Alan J. Pakula (Asesinos, S.A., 1974) y Sydney Pollack (Los tres días del cóndor, 1975) o como la banca transnacional de Tom Tykwer (Agente internacional, 2009), por ejemplo, atreviéndose a exponer la parte podrida, solapadora y verdugo de las víctimas que supondría defender, de una respetabilísima institución frágil e intocable, en adelante vista al nivel de cualquier agrupación cómplice de viles mafias proxenetas esclavistas o Zetas exterminadores, con jugosas ganancias personales y jerárquicas desde la perspectiva de una ruda versión femenina del impoluto incorruptible Serpico (Sidney Lumet, 1973), en las antípodas de nuestra Ana de la Reguera en el abyectito Backyard-el traspatio (Carlos Carrera, 2008), capaz de arrostrar lo que sea. El tráfico humano parecería, desde el coincidencial nombre mismo de su protagonista un ferviente homenaje al vigoroso cine trepidante tan poco femenino entre comillas de Kathryn Bigelow (de Acero azul, 1990, a Zona de miedo, 2008) y, por extensión, a todo el thriller hecho por mujeres fuertes desde fines del siglo pasado a la fecha, o sea, a fuer de energía y reciedumbre inesperadas, destellando sin falla ni temblor de mano a la hora de expresar la brutalidad vivida por las chicas (esas fotos ostentosas de cruentas vejaciones, ese inmostrable castigo-empalamiento con fierros leído menos en la mostración directa que en las reacciones dolorosas de la torturada y los rostros aullantes de las chicas obligadas a presenciarlo), el asalto de paranoia absoluta de la heroína (esos espectros sospechosos que se cruzan por los pasillos del edificio-búnker de cristal), el atroz pánico paralizante de las inermes chavas endeudadas eternas sin pasaporte ni esperanza (al estilo Las Poquianchis de Felipe Cazals, 1976, a dimensión mundial), la sensación de pérdida de inmunidad / impunidad o el acoso con solidario derrumbe solitario. Y el tráfico humano sólo pretendía dar lugar a una brutal cinta sumaria y útil que, pese a sus golpes de sorpresa finales, sirviera de algo ante la constatación de 2.5 millones de víctimas actuales de la ancestral trata de blancas (y sus familias y amigos cómplices).
La burbuja clasista
Zona sur
Bolivia, 2009
De Juan Carlos Valdivia
Con Ninón del Castillo, Pascual Loayza, Juan Pablo Koria
En Zona sur, opus 4 del autor total boliviano reinventándose como cineasta formalmente radical en la cuarentena con actores no profesionales Juan Carlos Valdivia (Jonás y la ballena rosada, 1995; American visa, 2005; El último evangelio, 2008), la opulenta mujer ajada y sin marido Carola (Ninón del Castillo) vive en el ocio más acosado, clausurado y de fortuna menguante, al interior de una gran casa ultramoderna con inmenso jardín en la exclusiva zona sur de La Paz, al supuesto cuidado indiferente de su encantador hijo pequeño obsedido con remontar el vuelo añorante desde los tejados Andrés (Nicolás Fernández) y de sus bellos ociosos hijos adolescentes en bella crisis de malestar invisible, la lesbiana tolerada Bernarda (Mariana Vargas) siempre empiernada con su amiga despreciable por clasemediera Érika (Glenda Rodríguez) y el erotizado universitario proclive a continuar sus estudios en el extranjero Patricio (Juan Pablo Koria) siempre encima de su demandante novia idéntica a mamá hasta en el nombre Carolina (Luisa de Urioste), todos auxiliados por la servidumbre indígena aymará fiel a rabiar compuesta por la dócil jardinera Marcelina (Viviana Condori) y el estoico madurón cocinero o vestidor milusos e innombrable padre-esposo putativo asexuado Wilson (Pascual Loayza) que tolera seis meses sin paga porque aprovecha las ausencias familiares para ducharse, encremarse y perfumarse en el baño de los señores, hasta que la burbuja clasista-racista revienta cuando el hombre es acompañado por el niño para enterrar en el lejano pueblo a su propio hijo y un buen día la aborigen adinerada Comadre Remedios (Juana Chuquimia) se presenta para comprarle generosamente la mansión a su dueña que apenas duda en empacar y largarse de ese suntuoso reino fuera de la realidad. La burbuja clasista plasma e interpreta tan acerba cuan plásticamente la realidad cambiante boliviana sometida a las reivindicaciones de Evo Morales (omnipresente en La Prensa) y la mudanza de poderes y élites, a modo de un multívoco réquiem decadente pero fervoroso, interpretado al unísono por una prodigiosa música mutable-disonante-metafolclórica de Cergio Prudencio, una deslumbrante dirección de arte de Joaquín Sánchez y una flamígera fotografía virtuosística aunque pálida y blanda de Paul de Lumen, en todo momento protagónica, plena de alardes aéreos y figuras petrificadas tras las ventanas. La burbuja clasista lee lo real maravilloso urbano como un retablo en el que, más allá de la zona áurea pictórica y demás, cada rincón de cualquier imagen puede ser activada, recorrida, y significa en sí, pues la cámara presa de su propio movimiento perpetuo, en un suave arrebato indetenible, efectúa una surte de frenética deambulación dulcificada e interminable, por encima de cualquier fotogenia, hurga el espacio y crea espacios laberínticos sin parar ni contemplar ninguno en especial, a fuerza de pannings a la derecha y envolventes travellings circulares (en ocasiones más allá de los 360 grados), vuela por los aires desde el techo-refugio del niño como si flotara con sus alitas artificiales, excluye figuras, detalla objetos / aspectos / rincones / visiones de la regia mansión cual si se tratara de un magnificente ámbito apacible, una cuna blanquecina con modorra, una ciudad-ectoplasma en virtual estado de sitio, un gran vientre nutricio en fúlgida descomposición, un omphalos sin cesar reinventado por una verdadera metafísica del panning lateral a la derecha. Y la burbuja clasista ha percibido los enfrentamientos interfamiliares y la condición anómala de la servidumbre aborigen como amenazas latentes pronto virulentas que, tras desatarse con grúa bajo el estacionado cielo gris del ancestral sepelio nativo y al cambiar el giro de la cámara hacia las izquierdas, desembocarán en una crónica del derrumbe de la clase parásita, con íntima (y a la vez épica) tristeza reaccionaria.