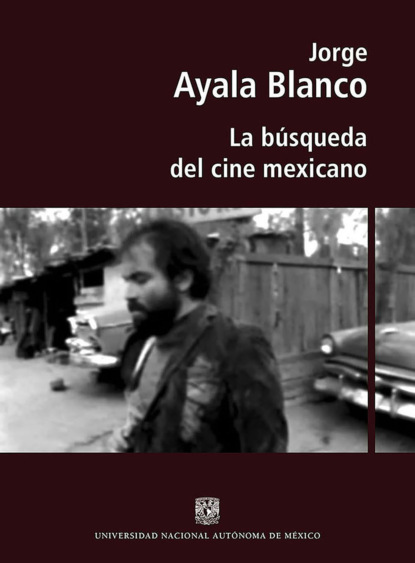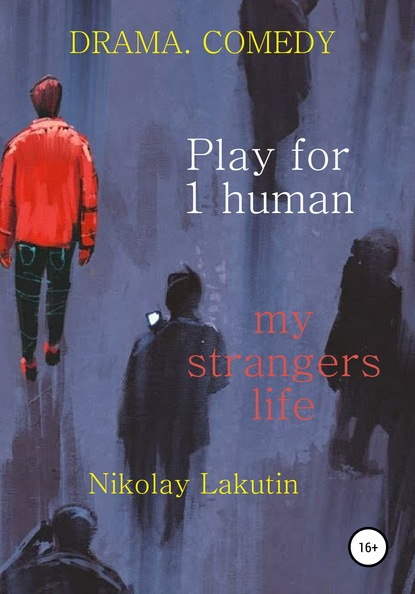- -
- 100%
- +
Se comprenderá entonces que Tacos al carbón pueda ejercer un chantaje nostálgico por vía emocional muy legítimo, por así decirlo. Las fuentes de lo que creíamos nuestra educación sentimental se reconocen y las denunciamos con lucidez vencida en la exaltación de su propio réquiem. Así, los cambios, las inflexiones y las heterodoxias de los viejos personajes resultan dolorosas. No es posible que el venerable grandulón David Silva se haya convertido, a la vuelta del tiempo, en un maleante de barriada que utiliza su fuerza para voltearle su carrito de aguas frescas al pobre Ciclamatos-Mantequilla que coqueteaba con una felina, o que para sobrevivir peligrosamente hasta el final se dedique a vender fraudulentamente carne de burro. No es posible que el leal Mantequilla sufra y consienta vejaciones como tratar de robar media palabra al micrófono para salir en el canal 13, servir de alcachofa a su resbalosa hermana Sonia Amelio, aceptar transas que provocan el envenenamiento público, y traicionar (sí, traicionar cobardemente) a su joven amigo Trujillo en varias ocasiones y hasta en la compra de una bicicleta en la Lagunilla, para terminar desenmascarado en plena farsa judicial. No es posible que el lumpen Resortes (a) El Chiras haya caído en la ignominia de un borrachito lambiscón que se toma las sobras del tepache en la cervecería y tenga que ser corrido de la taquería, donde recita sin gracia, para dar omnipresencia a su personaje incidental, símbolo viviente de un cine ya fechado que se sobrevive en la digresión.
La trama central de la cinta, a pesar de sus aspiraciones de gran desmitificación de los goces del machismo, tiene bastante menos relevancia afectiva que esas figuras, lastimeras por el envejecimiento, por la destrucción, por el enfoque exultante. En realidad la tesis social sobre las motivaciones y las funestas consecuencias del machismo mexicano, agravado por el arribo al consumo y a la “cultura de la obsolescencia” que obliga al hombre a cambiar de mujer como de modelo de automóvil cada ciclo anual aunque sea difícil deshacerse del objeto sexual anterior, se sacrifica al esquema del cuento: Érase un taquero supermacho que tenía cuatro concubinas de diferentes medidas, colores y sabores, pero no lograba existir fuera del estereotipo convencional con ninguna.
Por más que quisiera ser autocrítico, demoledor o plañidero, el machismo de Galindo es apenas un resorte argumental inofensivo. Ni sexista ni denunciador. Sólo la salsa de los tacos tiene buen sabor. En la feminoteca del taquero, la madre abusiva practica el chantaje, la dulcecita novia al casarse se transforma en un marciano encremado y con tubos, las concubinas ejercen la esclavitud del gasto y el abono del refrigerador, los frutos del amor berrean que quieren conocer el metro, y el ideal femenino, Nadia Milton como modelito de TV, no es más que una peluca pintarrajeada, anterior a la sofisticación. Nadie cree en tanta caricatura femenina, ni en que el trágico rise and fall del humilde taquero sea tan consustancial a la personalidad y a la “insuficiencia del ser” o “inferioridad” del mexicano como el nevero boxeador David Silva en Campeón sin corona.
La disputada figura unidimensional del macho Valentín Trujillo recibe un cortés regaño admirativo de parte del realizador, antes de ser repudiado por sus mujeres, como le sucedía a Edmund O’Brian en El bígamo de Ida Lupino. Y, sin embargo, permanece incólume el pesimismo populista de Galindo: por más que el pobre egresado de la mísera Bondojo quiera adaptarse a una situación milagrosamente superior en la escala social, lleva escrito su destino en la sangre, en el hablar deformado y en la esclavitud a sus necesidades sentimentales insatisfechas; cualquier esfuerzo que haga para ser como “los de arriba” lo condenará finalmente al fracaso, a la soledad, a la claudicación y a un sisífico recomenzar perpetuo.
La amargura del realizador podía menos que su bondad y su pérdida de pulso. Después del anacronismo (o casi) de Tacos al carbón, el declive se pronuncia aún más. Sigue en la filmografía galindesca una adaptación de cierta inenarrable pieza teatral de Max Aub: Triángulo (1971), melodrama criminal platicado, en que intervienen madrastras odiadas (Ana Luisa Peluffo), hijastras edípicas más allá de la muerte del padre (Norma Lazareno), retrasados mentales de guiñol televisivo (Gabriel Retes), pesquisas detectivescas y disquisiciones seudopsiquiátricas, incallables. Una película mal encuadrada, con notorios defectos de raccord e interpretación de actores simplemente parados declamando sus parlamentos ante la cámara, que es el prólogo adecuado para la primera incursión de Galindo, desde Corazón de niño (basado en Edmundo d’Amicis, 1939), en esa aberración que se conoce como cine infantil: Pepito y la lámpara maravillosa (1971), idealización mistificadora de los deseos de los niños, sus travesuras escolares, sus fantasías y sus satisfacciones mágicas, como ver al cómico Chabelo salir de una lámpara de la Lagunilla vestido como genio de Las mil y una noches o vestido de astronauta para hacer las tareas infantiles y ayudar al pequeño a ganar en las competencias de futbol. Exactamente en el polo opuesto de El muchacho de Oshima, para hacer una comparación aplastante.
En estas condiciones, y ya filmados sus testamentos (Remolino de pasiones, Tacos al carbón), Don Alejandro fue nombrado en 1972 director del Centro de Capacitación (Rehabilitación) Cinematográfica de los Estudios Churubusco, fundado por el ex actor Rodolfo Landa (hoy Rodolfo Echeverría). Aunque se tratara de un nombramiento sujeto a ratificación, parecía premiarse a Galindo más por sus tenaces empeños de exclusión sindical para bloquear a los cineastas jóvenes, que por su trayectoria creadora. Mientras tanto, el realizador acometía, casi con indolente entusiasmo, la dirección de San Simón de los Magueyes (1972), basada en un relato del dramaturgo Eduardo Rodríguez Solís, y de un viejo proyecto: El juicio de Martín Cortés (1973). Y Pepito, a los setenta años, tal vez seguiría tirando su lámpara maravillosa al río, para que no se apoderara de ella su perverso padrastro (¿él mismo?).
Ismael Rodríguez
a) A Pedro Infante le sienta el luto
No, esta novísima refutación del tiempo no es la observación de un mexicano extraviado en la metafísica, como diría Borges, sino la simple constatación de que la desventurada ausencia de hoy es tan real, mágica y tenaz, como la dichosa presencia de ayer.
Encaramada en la cima de una enorme cripta familiar, una señora vigorosa, prieta, de movimientos toscos y voz que parecía resonar dentro de sus pulmones como en un inhóspito cubo de vecindad agrietada, pidió, demandó, exigió enérgicamente silencio a los centenares de ilusorios deudos que, desde los primeros rayos luminosos de la soleada mañana del 15 de abril de 1970, se habían congregado alrededor de la tumba, “su” tumba, la sencilla tumba del Panteón Jardín, en el lotecito de actores, donde podían leerse discretas letras que invocaban apaciblemente el nombre de Pedro Infante Cruz, nacido en Guamúchil, Sinaloa, en 1917 y muerto allá en el sureste de la República a los 39 años de edad.
Los circunstantes —una amorfa multitud formada por eso que los cronistas displicentes llaman la gente del pueblo— guardaron el silencio requerido. “Pedro Infante, aquí está todo tu pueblo; México se cimbró como en un cataclismo, en un terremoto, al saber hace trece años que habías muerto; todo tu pueblo se consternó y lloró; nadie lo creyó, pero desgraciadamente habías volado al cielo”. Todos los signos externos y acústicos de la emoción patética, clamorosamente elegiaca, habíanse confabulado para que la exclamación proclive al grito imprecatorio se quedara suspendida, como si el tiempo hubiese perdido su índole sucesiva y de nuevo la muchedumbre, en pleno motín de histeria colectiva, aplastara materialmente a los deudos, en cuanto descendiesen a la última morada los restos carbonizados del actor cantante, rescatados de su avioneta accidentada y traídos en vuelo directo desde Mérida, Yucatán.
Los circunstantes —mujeres, con trenzas que rezaban sin interrupción rosario tras rosario, viejecitas que musitaban tristemente: “Mi Pedrito-Mi Pedrito”, fortachones en camiseta tatuados en los brazos como sucesores privilegiados de Pepe el Toro, rostros anónimos que sintonizaban en sus radios de transistores la estación de Pedro Infante, chorreadas con delantal y peinado de raya en medio al estilo Blanca Estela Pavón que se estremecían hasta la parálisis al oír los arrumacos musicales de “Amorcito corazón”, adolescentes despistados, muchachas de humilde minifalda, niños traviesos y compungidos— prorrumpieron en estentóreo aplauso, olvidando que se hallaban en un acto luctuoso de pesadumbre obligatoria.
Coronas de las viudas con horas de visita escalonada desde muy temprano, ofrendas de los admiradores y de los diligentes publirrelacionistas cosindicalizados, listones y mantas que agredían con la altisonancia de sus lemas: “Eres el ídolo único”, “Sigues siendo insustituible”, “No fuiste sucesor de nadie ni tendrás sucesor”; maestros de ceremonia que hablaban con la misma solemnidad con que narrarían la deificable transmisión de un eclipse solar, oración fúnebre a cargo de una estrellita representante de la ANDA (Carmelita González) renaciendo de sus cenizas, mariachis cuyo nombre constituía una promoción viviente al centro turístico para el fin de semana de moda (Cocoyoc), canciones eternizadas en las radiodifusoras cerca de su corazón ranchero en pleno arrabal barrido por las obras del Metro, flores, mucha consternación, océanos de nostalgia, desatención a los discursos, más flores, ambiente de romería criolla o de ahorcamiento westernista, tensión de día de los muertos en un Mixquic desecado, llanto sólo reprimido por la autoexcitación, Pepe Infante cansado de imitar a su hermano en la oscura plaza de Zitácuaro, rosas, nardos, jazmines, gladiolas y claveles, flores silvestres, tumbas contiguas pisoteadas, acto de presencia del Club de Admiradoras de Pedro Infante, oficiales de tránsito que se sintieron inmortalizados hace veinte años en el escuadrón acrobático de A.T.M.,6 inextinguibles muestras de cariño necrofílico, exposición de fotografías en parabrisas asaltables, solicitud de autógrafos a los herederos, damas vestidas en inoportunos trajes de ceremonia, capellanes institucionales del panteón, coplas multicolores.
El firmamento fílmico mexicano acogía complacido los estragos de una Época Dorada que había sido ignorada incluso por quienes la vivieron, pero que querían prolongarla en un absoluto sin tiempo, sin traición ni engaño. Tal vez, si un “borrego” periodístico difundiera el esperado rumor del hallazgo del ídolo a salvo en la jungla lacandona, planeando su retorno estelar en la película El regreso del nieto de Pepe el Toro o Nosotros los hijos de Sánchez también somos pobres, magna joya de la cinematografía azteca que se exhibirá verticalmente en las dos docenas de cines que integran la vistosa y homogeneizada cartelera capitalina, nadie quedaría sorprendido. El paréntesis de una muerte supuesta, calumnia alimentada por la torpeza vendida de la gran prensa, se cerraría sobre la invulnerabilidad del pasado.
Pedro Infante sigue siendo el ideal del estereotipo mexicano y el objeto inobjetable de su enseñoreado proceso mental, detenido y consumado en el cine de barriada. Pedro Infante ya es nuestro Rodolfo Valentino, prometido a las viudas vicarias de fidelidad octogenaria. Pedro salió de la nada; era de naturaleza y destino superiores a los de Aquiles que (así sería bueno) era hijo de una diosa y tenía managers olímpicos. Pedro está despojado de asociaciones morbosas. Pedro es el milenario culto a la muerte que renace como fantasma del inconsciente. Pedro había derrotado por fin a Jorge Negrete y a su adinerada jactancia charra en el pugilato librado dentro de la entraña masiva. Pedro es la promesa de obtenerlo todo, mujeres, fama, simpatía, madre masoquista, padre autoritario, fortuna, amigos, por el envidiable hecho irrefutable de ser prototipo del macho querendón. Pedro es el milagro de un periodo historicosocial más allá de las impertinencias del tiempo y del desarrollo. Pedro se agiganta como mito producido y reforzado por un fanatismo a la altura de las circunstancias axiológicas. Pedro es la garantía de la movilidad social ascendente (de Necesito dinero a Ahora soy rico) sin perder el sentido del arraigo y las virtudes innatas de la pobreza. Pedro es el abogado de los más caros imposibles. Pedro es la abnegación de la virilidad enternecida en un mundo hostil.
Pedrito seguirá siendo la última entraña.
b) El excremento y la gracia
De los rascacielos de la gran Ciudad de México pasamos a los muladares de una de sus “ciudades perdidas”. Un niño tuerto acusa a otros chicuelos que veían a dos canes copular, corriendo el riesgo de que les salieran perrillas. Dentro de una casucha, una niña enciende una veladora ante una pequeña estatua de San Martín de Porres, que está junto a una cama en donde un niño se encuentra muy enfermito. Es la casa de Pancho (Alberto Vázquez), hombre joven, honesto y trabajador que se dedica al juego para olvidar, sin conseguirlo. Olvidar que se casó con una Chole (Ana Martin) de vestido rotísimo, que lo hizo víctima de la “explotación panzográfica”. Olvidar que, por la irresponsabilidad ciudadana de no haber hecho a tiempo su servicio militar, carece de cartilla, y eso le impide sacar la licencia de primera que necesita para progresar en su trabajo como chofer de overol. Olvidar que la columna vertebral se le está deshaciendo y pronto lo dejará reducido a la invalidez en la mejor edad de su vida. Olvidar la existencia miserable que obliga a llevar a su familia
Veintidós años después de su primera aparición, la fatalidad de Nosostros los pobres y Ustedes los ricos se abate contra el hogar de Faltas a la moral (Ismael Rodríguez, 1969), y el jefe de la casa está anulado de antemano; incapaz de presentar mínimo combate, ínfima resistencia. La pequeña madrecita Evita Muñoz Chachita, insuperable en el monólogo arrastrante de inmediata eficacia chantajista sentimental, ha crecido monstruosamente, hasta convertirse en una lavandera gritona a quien apodan La Pulques, de doscientos kilos, delantal, capita tejida y calcetines oscuros, que apenas puede acompañar a Chole en su desgracia, en la inversión de roles laborales que la joven madre debe hacer para combatir la fatalidad que llama a las puertas del hogar.
Pero todos los esfuerzos de Chole están condenados al fracaso. Va a buscar a su hermana, prostituta de cargadores (Katy Jurado), con la sana intención de pedirle dinero prestado para la curación de su niño, y la mujer la hará también prostituirse en los brazos de un orangután humano que le recomienda condescendiente “si no le gusto, nomás cierra los ojitos y ya”. Regresa con el doctor para que vea al niño enfermo, y el facultativo le cobra ochenta pesos por certificar la muerte del pequeño. Recurre a su ex novio Juancho (Juan Miranda) cuando necesita sacarle dinero a quien sea para comprar el uniforme escolar de su hija, y el musculoso tarzancito de playera se trata de cobrar el favor seduciéndola en un mirador de la carretera desde el que contempla la ciudad “cada vez más grande”, dando motivo para que se les conduzca a la comandancia de policía por “faltas a la moral”. Trata de ocultarle lo ocurrido a su marido e intenta disuadirlo de que no pelee, cuando el Juancho va a provocarlo aventando botellazos contra su puerta, pero el muchacho casi inválido sale a dar manotazos de rabia impotente, mientras el otro abusivamente le rompe la cara.
La culpa de tantas calamidades la tiene el populismo barroco de Ismael Rodríguez, tratando de recuperar las virtudes innatas de Nosotros los pobres, en su más pavorosa y proterva decadencia. La regresión franca y siquiatrizable concederá respiros de vida indigente a las infelices criaturas de Faltas a la moral, artificiales y estereotipadas, porque estamos ante una película conmovedora como el entierro de un chavito con las piernas dobladas porque no cupo en la caja y padres berreantes (“no le pegues tan duro”, dicen a quien clava el féretro) y música de organillero al pie de la fosa, una película litúrgica como un clavel puesto en una botella de refresco y una tumba rociada con agua bendita, una película instintiva como los acercamientos toscos a personajes que dramatizan la obviedad de un espíritu en el límite de lo pedestre sentimental, una película generosa como el perdón ilegal de una agente del ministerio público en un arrebato de complicidad femenina, una película sublime como los menesterosos sorprendidos en un terreno baldío por dos tipos que se rompen la madre a golpes y botellazos, una película significativa como la realidad miserable que quiere describir en calidad de acusación siniestra, una película tan aventada como demostrar que el “amor verdadero “ puede finalmente más que la “deslealtad desesperada”.
Y también: es Ismael Rodríguez y el vigor primario de su mundo de bolero sentimental, es Ismael Rodríguez sacudiéndose las utopías sordomudas de El hombre de papel (1963) y la escalofriante ineptitud de la farsa técnicamente más defectuosa de la historia del cine mexicano (Autopsia de un fantasma, 1966) y la viscosa complacencia alburera de Isela Vega y Andrés Soler comiéndose un pollo de doble sentido (Los cuernos debajo de la cama, 1968), es Ismael Rodríguez-Anteo que retoma fuerzas al contacto del quintaesenciado melodrama de barriada, es Ismael Rodríguez y su Corte de los Milagros puesta al día con melenudos “contrarios a nuestra idiosincrasia' y niños que lanzan un speech cuando van a entregar la ropa lavada y cruzadoras de supermercado (Josefina Olguín) y comisarios catarrientos y ornados jipis que al fin aprenderán “a ser hombrecitos”, es Ismael Rodríguez que desafía lamentablemente al paso del tiempo y se niega a extender el acta de defunción a su cine desahuciado aunque le ofrezca un té de yerbas hervidas como único alimento y tenga que decapitar a San Martín de Porres en un rapto de desesperación, es Ismael Rodríguez y esa incontaminada ingenuidad que es capaz de amalgamar la crueldad de un calvario miserable y el infantilismo disneyano de los niños que miman “los cochinitos ya están en la cama / muchos besitos les dio su mamá” antes de dormirse.
El realismo es inverosímil, el pathos no ahorra ningún efectismo dramático y el relato escapará hacia un plano descarnado en que los signos se mueven al desnudo. Domina en las motivaciones fundamentales y en los momentos culminantes el signo del excremento. En las tres formas en que lo estudia la antropología estructural: como simple caca, como oro (sol podrido) y como muerte que da vida.7 El hijo más pequeño de Pancho y Chole caga sangre en su baciniquita y morirá sudando cuando la vida haya terminado de salírsele por el ano. La terrible pelea entre Juancho y el marido semilisiado la vemos desde la perspectiva de dos menesterosos que están zurrando con todo lujo de detalles escatológicos entre las matas de un terreno baldío, a la luz de un farol para entretenerse leyendo el periódico con que habrían de limpiarse. Y toda la dinámica existencial de los personajes gira alrededor del oro convertido en billetes de banco: Pancho se juega el poco dinero que gana sólo para quedar completamente desvirilizado, desamparado, humillablemente dependiente y proclive a “perdonar la infidelidad'' cuando pasen su ira y su rabia impotente; Chole en cambio irá en busca del oro “faltando a su moral” de total sumisión, voluntaria o involuntariamente, primero para pagarle al doctor que debería devolverle la vida al pequeño, luego para vestir a sus hijos y finalmente para proporcionarle una faja ortopédica a Pancho, que lo aliviará de los dolores y hará que una nueva vida de esperanza se abra ante la pareja.
Es éste el momento del optimismo renaciente que esperaba Pancho para decirle a Chole, como algún día soñó Pepe el Toro exclamarle a su Chata: “Te juro que todo va a cambiar, me cae de madre si no”, y el final feliz resplandece sobre las aguas negras del melodrama tremebundo, con close ups sonrientes, canciones de Alberto Vázquez sobre el verdadero amor que perdona hasta el engaño, niños abrazados como esposos y elipsis de imágenes celestiales. La gloria se abre; las pruebas a la familia Job han concluido. Como al final de Ustedes los ricos, en que todos los vecinos celebraban por celebrar y la ricachona Mimí Derba iba a pedirles un poco de calor humano a los pobres, la pareja vapuleada de Faltas a la moral se ha hecho acreedora al regocijo, la purificación y el éxtasis sentimental al término del pedregoso camino. La prueba de la Gracia está menos en la lógica de una síntesis que en la eficacia de la reconquista interior. Es porque estas criaturas han experimentado una angustia ante el enigma del designio y el sufrimiento por lo que reconocerán en este mundo miserable otro mundo. Las fantasías infantiles en torno del excremento se alían a las fantasías melodramáticas del mundo de la necesidad y se subliman en fantasías de un vitalismo místico. “La vida empieza en lágrimas y caca. . .”, empieza un verso de Quevedo citado profusamente.
El estado de beatitud estaba alcanzado, pero la regresión esencial se transformó en simple regresión insulsa. Poco antes que Galindo filmara Pepito y la lámpara maravillosa, Ismael inició un ciclo de cine infantilista, supuestamente para niños, “con argumentos blancos, aunque con una trama que también puede interesar a los adultos” porque “estamos cansados (Ismael y un grupo de señores respetables del Pedregal de San Ángel, sic) de ir al cine con nuestros hijos y tenernos que salir ante la invasión de violencia y sexo que hay no sólo en las películas extranjeras, sino también en las mexicanas”. La decisión estaba tomada; desde 1970 el realizador de Faltas a la moral se dedicó a dirigir y coproducir películas para niños, según la particular idea que tenía de ellos.
Comenzó con dos coproducciones guatemaltecas que rodó una inmediatamente después de la otra: Trampa para una niña (1969) y El ogro (1969), dos “cuentos de hadas realistas” en contexto de clase media acomodada en los que hijos de Ismael, Cui y Xanah, ajustan cuentas con los adultos usurpadores del lugar de sus progenitores, conviven con tarántulas y alimañas como la Tucita en Los tres huastecos y tienen horribles pesadillas seudosurrealistas con cuadros de Sofía Bassi. Alentado por el fracaso total de estas películas, el director emprendió una tercera, Mi niño Tízoc (1971), concebida como dramatización de las penalidades que esconden los murales sobre posadas indígenas del Hospital Infantil. La película es un melodrama inenarrable, arbitrario, ingenuo y sensiblero hasta el delirio. Una especie de fantasía oligorridícula o subproducto de las chinampas fotogénicas de María Candelaria y del indito solitario Tizoc que hacía retobos de ¡hum! cada vez que hablaba con ladinos.
Alberto Vázquez es ahora un xochimilca viudo que compra una piñata en forma de puerquito de María Candelaria para que la rompa su hijo, pero el niño se indigesta y el indígena falsificado tiene que transportar al pequeño moribundo, ya verde, envuelto en un petate, deshaciéndose del intestino como su antecesor de Faltas a la moral, por todas las calles de la ciudad y a cuestas, rumbo al hospital donde el indio será asaltado por un pillo, se pasará cinco noches en la prisión sin dormir gritando que lo dejen ver a su niño, y sólo se salvará de los loqueros, que se acercan a él con una camisa de fuerza lista, gracias a su buena idea de tirársele a los pies del agente del ministerio público pidiendo clemencia. Así, el amor entre padre e hijo sobrevivirá a las acechanzas de la sociedad blanca y el lirismo intimista-xochimilca superará incluso las tentaciones que sufra el padre de parte de alguna guapa vendedora de flores. Y los dos familiares entrañables seguirán bogando en el lago de colorines porque hay que haber probado el excremento para poder saborear la gracia, que aparece siempre, providencialmente como debe, al cabo de la más irredimible trama paranoica. Pero los designios de la beatitud rodriguezca son inescrutables.
Roberto Gavaldón
a) El nacionalismo como rosa verbosa
Compitiendo con Julio Bracho y La sombra del caudillo (película producida por los trabajadores sindicalizados del cine en 1960 que aún no se ha estrenado porque así ha convenido a los intereses políticos de los líderes de la Sección de Técnicos y Manuales, además de las razones inherentes al tema antimilitarista posrevolucionario que aborda), nuestro campeón durante los cincuentas del Cine Impersonal de Calidad, Roberto Gavaldón, tuvo el indisputable privilegio de ver una de las ambiciosas películas oficiales que dirigió en su veteranía, misteriosamente escamoteada para su exhibición normal, a la vista y con la anuencia tácita de sus propios dueños. Enlatada, almacenada, extraviada en trámites, no autorizada; por razones oscuras, carente de supervisión legal, o incomprobablemente prohibida por más de diez años, incomprobable al menos en papel membretado de la oficina de censura gubernamental llamada Dirección General de Cinematografía. Esa cinta fue La Rosa Blanca (1961), una especie de secuela prestigiosa al exitazo de Macario que acometió, al año siguiente de él, la empresa CLASA, entonces veladamente estatal, contando con el mismo equipo básico del film precedente: el camarógrafo de linduras postales Gabriel Figueroa, el adaptador Emilio Carballido anhelando volver pieza teatral filmada otra narración ubicada en México de un escritor holandés cuyas mayores creaciones literarias fue ocultarse bajo el seudónimo de B. Traven y hacerse traducir por la difunta hermana presidencial Esperanza López Mateos, el cotizado actor Ignacio López Tarso (a la vez el Sidney Poitier y el Libertad Lamarque de los indios) y el propio director Gavaldón que con esa cinta consumaba su opus 35, si contamos sus dos filmes norteamericanos: Casanova aventurero y El pequeño proscrito, de las fábricas Disney.