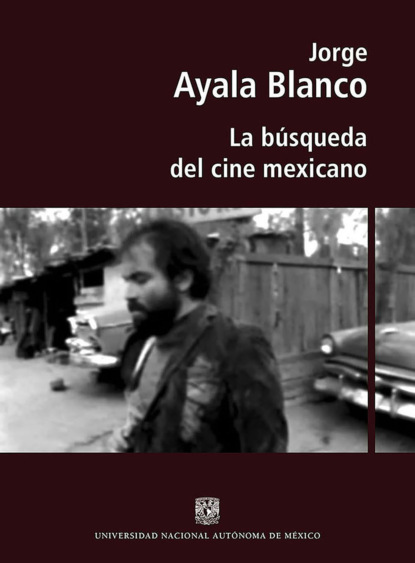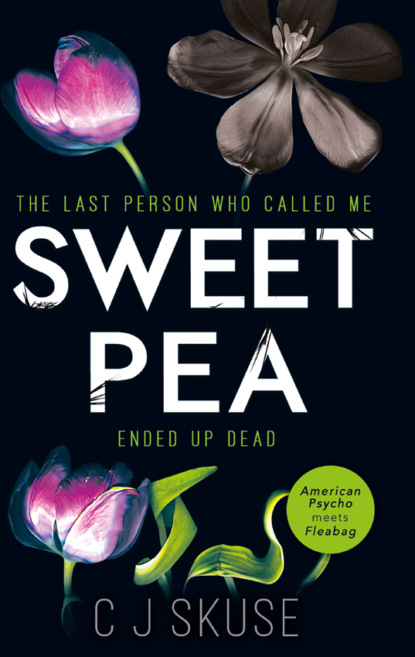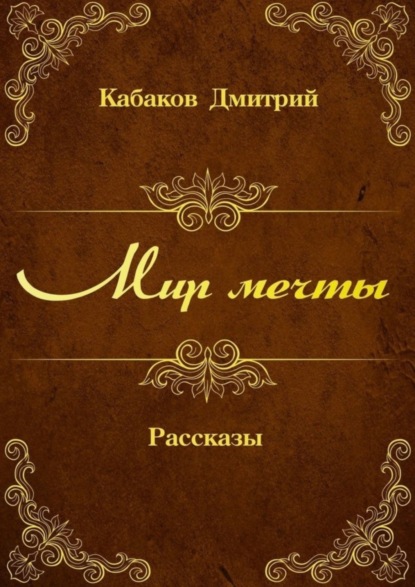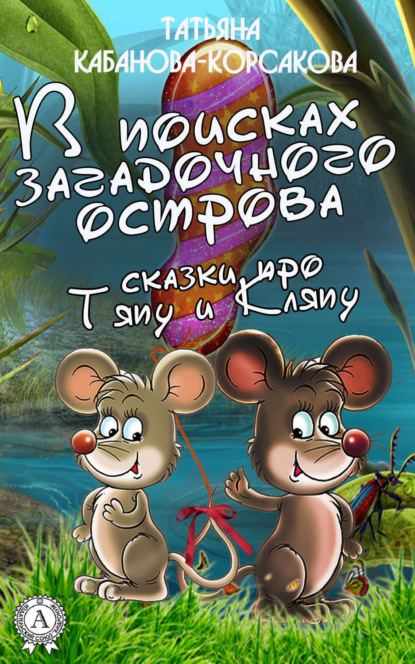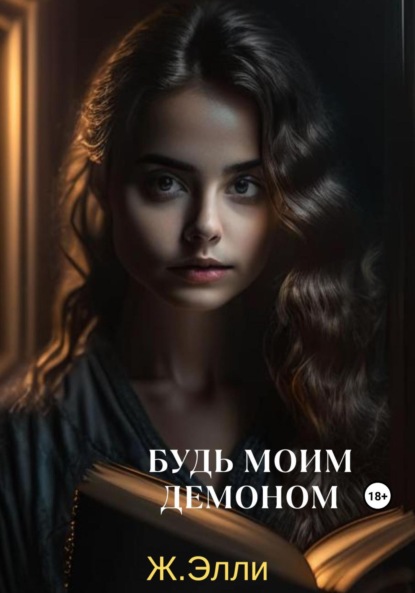- -
- 100%
- +
De nada sirvió que Roberto Gavaldón (a) El Ogro hubiese sido diputado federal en el Congreso de la Unión. La cinta no salió sino hasta mediados de 1972, cuando por arte de magia periodística, su caso fue revalorado repentinamente, para demostrar la magnanimidad de la apertura democrática echeverrista en el campo del viejo cine y para enderezar entuertos retrospectivos. Nadie sabe, nadie supo, las razones que motivaron la prolongada prohibición. Los rumores que propalaban los consultores de la cábala de intereses que dominan la política nacional, afirmaban que se debió al riesgo de que Estados Unidos se sintieran ofendidos por el nacionalismo de la cinta, o bien que la obra había herido la susceptibilidad de la familia alemanista, doblemente tocada. Nadie supo, a nadie le importará ya saberlo jamás. De cualquier manera, el destino de la reputación creativa de Gavaldón no necesitaba que comparecieran tantas maldiciones, prestigios y ambiciones para ser devaluado. Pero el tratamiento de los temas nacionalistas de La Rosa Blanca insistía en contribuir también a esa devaluación. No estaría de más darle gusto.
A una hacienda cafetalera con trenecito de tarima que transporta tanto pencas de plátano como cristianos, último reducto del paraíso porfiriano en vías de convertirse en un Rancho Grande sin Tito Guízar con qué amenizar sus jornadas, llega el licenciado sudoroso Luis Beristáin en su carcachita modelo '37 bajo los lujuriosos manglares. Desembarca en la casa grande y arroja sobre la mesa del comedor un maletín lleno de monedas de oro para tratar de comprarle su propiedad a López Tarso que dice que no, aprovechando la oportunidad para recitar que ha sido traicionada la tradicional hospitalidad mexicana y extender sus cartas credenciales declamatorias que lo acreditan como: indio Macario ascendido a mestizo patriarcal, patrón necio y sentencioso, terrateniente de solemnidad lírica, próspero jefe de clan feudal siempre orgulloso de que sus peones puedan procrear triates después de haberle ayudado a extender la heredad desmontando la selva y perdurar por los siglos de los siglos campesinos y recolectores.
Pero jadear los valores del arraigo de poco le servirán al buen salvaje veracruzano. El feudalismo tropical, aunque se declare portavoz de la vernácula raza de bronce, está en la mira del fusil de los capitanes de la industria imperialista. Fatal. Peor todavía, la Condor Oil y la Royal Dutch Company se han confabulado con la demagogia rígidamente melodramática del viejo cine mexicano para hacer del buen hombre un mártir del nacionalismo de a mí lo mío. Será derrotado en tres arbitrarias caídas de lucha libre marrullera. La primera caída verbal ya la ha ganado limpiamente López Tarso, ahora convertido en Jo van Fleet que se niega a hacer concesiones a un Río salvaje rooseveltiano en México. La segunda caída la ganará un nuevo emisario proimperial (Tony Carbajal) y le basta con mostrarle un cromo de sensuales muías al testarudo sospechoso de bestialismo totonaca para hacerlo perder la cabeza y que se traslade ingenuamente a Los Ángeles, poniéndose a merced del magnate Reinhold Olszewski y de los rascacielos del capitalismo en expansión bilingüe hacia los Estudios Churubusco, quienes no tardarán en mandarlo asesinar en la carretera y hacer desaparecer su cuerpo sublime de mexicano que creía en la palabra empeñada y se negaba hasta el último minuto nacionalista a comer hot-dogs. La tercera caída, aunque pareciera que la estaba perdiendo la hacienda confiscada y demolida, la ganará arbitrariamente López Tarso en espíritu, valiéndose de un truco de mano negra que utilizó el nacionalismo económico cuando ya el hijo Carlos Fernández se había enrolado como obrero militante antiimperialista y eso podía resultar peligroso: la expropiación petrolera de 1938. El combate ha terminado resultando una lucha de relevos, reivindicadores, con enardecida conclusión, aunque sin límite de tiempo. El paternalismo se funde en forma natural con el patrioterismo, para lanzar un último lema: compre petróleos mexicanos.
La penetración de los consorcios norteamericanos tan eficaz y pusilánimemente representados en emblema histórico por Mr. Amigo, pueden seguir medrando tranquilos. Ninguna necesidad había de condenar durante once años a la obra cimera de la xenofobia disfrazada de antiimperialismos y del fallido laborismo lopezmateísta. El cuidado formal de la seudodenuncia se aniquilaba solo. Abundancia de locaciones planas en blanco y negro, un amable Alejandro Ciangherotti que eterniza la sonrisa optimista del entonces gobernador veracruzano Miguel Alemán (no confundirlo con el dirigente agrarista Manlio Fabio Altamirano mandado eliminar sangrientamente para que dejara el camino libre a la corrupción) con la voz radiofónica de “Les habla la Sombra”, tomas documentales de archivo para resucitar los momentos cumbres del cardenismo sin perder la vehemencia de la Hora Nacional y escenas acartonadas en castellano e inglés subtitulado. Es la idea del cuidado dignificante que podía tener un director de los cuarentas que se quedó atrapado en ellos, pero tratando de almidonar la seriedad de su discurso como si estuviera ante la somnolienta concurrencia de la Cámara de Diputados, procurando no malinculcar con un juicio inteligente a las masas impreparadas (tanto como él), ni de provocarle un desfalco a la compañía productora. Por eso, en las escenas en que Christiane Martel, femme de chambre arribando a la categoría de reposo del magnate, exige cochera privada, estamos ante el más frío estilo de “devoradoras” del melodrama tipo La diosa arrodillada. Por eso, la provincia se vuelve idílica con actores citadinos enfundados en los trajes típicos de Rayando el sol. Por eso, la voluntad trágica nacional de sentido ejemplificante ha recibido la más ortodoxa terapia de lujo rural estilo El rebozo de Soledad, venero de virtudes, refugio de la noble tradición retrógrada, salvaguarda del macho impositivo.
A la película declamada con desplantes de personajes, mexicanos profesionales de su mexicanidad confiando en la palabra de honor mexicana porque es mexicana y vale más que cien documentos y recibos sospechosos de extranjero, viene a revelarla, pues, un melodrama de íntima tristeza reaccionaria. El paso de la explotación agrícola a la explotación de parte de las industrias extractivas. Los bulldozers exóticos hollan las propiedades del ranchero desposeído después de liquidado, y en la cola de contratación de la industria invasora se formará para pedir trabajo el buen hijo Carlos Fernández sin descomponer la figura, los cafetaleros lo seguirán, las casas de palma serán derribadas, las mujeres maduras como Rita Macedo se marchitarán de sufrimiento pasivo, las mujeres jóvenes como Begoña Palacios nada más por hacer alguna cosa se pondrán a parir a la intemperie bajo la lluvia. Todos harán su dolorosa entrada al infierno de la necesidad. Pero nada de ello, ni siquiera el incendio de los nuevos pozos petroleros o los irreparables accidentes de trabajo, serán comparables al verdadero drama que expone la película: unas gotas del petróleo que escupen las perforaciones hechas al antiguo vergel están ensuciando las rosas, están maculando las rosas de la infancia cívica.
Es lo que esperaba (temía) La Rosa Blanca para estallar en carcajadas cuando un obrero ansioso invoca el advenimiento utópico de un “jefe de la CTM” para defender, como Mesías de Blitzkrieg, los intereses populares. Luego vienen las jubilosas escenas documentales de Cárdenas en el Zócalo, pidiendo el apoyo popular a la expropiación petrolera, y la colecta de aves y joyas familiares en Bellas Artes, para pagar la deuda nacional. Pero el mal que le interesaba a la película ya estaba hecho. Continuará languideciendo forzadamente para continuar con la metáfora de las rosas. Será una rosa de piedras preciosas el regalo que nuestro cínico héroe imperialista le haga a la bella Christiane, para festejar que la expulsión de que ha sido objeto en México sólo haya sido petrolera. Y en seguida la cinta termina con un optimista elogio ambiguo al saqueo capitalista extranjero: el magnate Olszewski da vuelta a un simbólico globo terráqueo que aguardaba en frontground ser movido y se detiene, como ruleta privilegiada del nacionalismo, precisamente en México, el territorio abierto al mundo conformado como nunca a manera de un Corno de la Indigencia. Allí, un sobreentendido globito de historietas comenta oportunamente el pensamiento del villano: “Al fin que todavía nos queda el resto del mundo”, y otro tácitamente le contesta sin dejar de señalar al acomplejado perfil del Partido: “Inditos pero ganamos”, citando proféticamente alguna defensa de automóvil que durante la euforia del Futbol México 70 hubiese podido filmar desangeladamente Alberto Isaac.
Aunque la mediocridad se vista de antiimperialista, mediocridad se queda. La peligrosidad de La Rosa Blanca desembocaba a fin de cuentas en una simple alteración de fechas: el régimen lopezmateísta, después de poner a buen recaudo al movimiento ferrocarrilero, se sintió autorizado a incorporar a su retórica las conquistas legítimas del régimen cardenista, por supuesto confundiéndolas con una rosa tristona, verbosa y obvia que le ofrecía el gentil señor Gavaldón. La Rosa Blanca o dadme un estertor de nacionalismo caduco de los cuarentas y coronaré magnánimamente una inexistente beligerancia fílmica de los setentas.
b) El emblema inútil
Acartonada, monologal, estulta e inútil, la tercera versión de The Futile Life of Pito Pérez by José Rubén Romero (151 páginas, Prentice Hall, $4.95 dólares) es la película de la pretensión siniestra, que inaugura con dignidad el ambicioso cine de la cultura oficial de los setentas mexicanos, heroicamente lanzados a la conquista de las premieres estilo Hollywood y de las salas de ocho a doce pesos con intermedio. Desde el punto de vista histórico, después de las versiones de 1944 (ContrerasTorres-Medel) y de 1956 (Bustillo Oro-Tin-tán), la cinta parece servir únicamente para gritar a los cuatro vientos que el cine mexicano pasó de la ingenuidad de la infancia a la decrepitud, sin haber pasado nunca por la juventud ni la madurez.
Pero el fenómeno tiene otro alcance. ¿Por qué hoy La vida inútil de Pito Pérez? A principios de siglo Don Venustiano Carranza asistía solemnemente al estreno de La luz dirigida por Manuel de la Bandera, y varias décadas más tarde la última epopeya de Bolívar o Morelos se agasajaba en función de gala en el Palacio de Bellas Artes con asistencia de todo el cuerpo diplomático; hoy el gasto hace que los funcionarios públicos se marginen discretamente en un rincón del Cine Diana, mientras los bufones reales (léase Salvador Novo) juegan a alburearse ellos solos en el ofertorio, implorando la bendición subliteraria del gran texto clásico de los cursos de verano para norteamericanos square. Una bancarrota de imágenes ante su espejo.
No cabe entonces ninguna duda de la necesidad actual de resucitar fílmicamente y en gran producción a Pito Pérez, para festejar las primeras fiestas patrias sin recepción en el Palacio Nacional: el cine pretensioso se ha vuelto populista. Se identifica con la imagen viva del humor del pueblo de hace cuarenta años, aunque cuidando en deleitarse con el anacronismo de sus rasgos soeces. Con la disculpa de que es un personaje “filosófico natural”, tomado de la vida real y que confesó sus penalidades a un bardo michoacano, Pito merece el rango de héroe nacional. Así, su manifiesto publicitario se distribuye profusamente entre los habitantes sin memoria, en los suburbios capitalinos que han invadido el Paseo de la Reforma para presenciar el despliegue militar diazordacista del Día de la Independencia.
Sería considerado traición de esa mexicanidad negarse a rendirle culto de idolatría laica y tributo de asombro picaresco, con risotadas de oficial guarura dándose palmadas en las asentaderas. Por lo tanto, hagamos a un lado la ya paralítica conducción de actores acartonados y conjuntos en montón ante la cámara de Roberto Gavaldón, que ni siquiera en su decadencia pudo rodar un plano inferior a la generalidad de sus colegas; hagamos a un lado el ojo borreguno de Phillips hijo, los colores coruscantes, las recitaciones del monigote protagónico con sonrisa pizpireta de campanilla y la dramaturgia caduca que lo mueve; hagamos a un lado la obsolescencia del fingido cariño por las aventuras pintorescas. Vayamos directamente al elogio del personaje, como si existiera en hechos fílmicos efectivos y no únicamente en la acumulación de anécdotas precinematográficas y las interminables tiradas hipotéticamente graciosas que el abominable hombre del hablar a sacudidas temblorosas (Ignacio López Tarso, el peor buen actor del cine mexicano de los sesentas) nos asesta al menor incentivo, demostrando que su Pito Pérez tiene mayor vida intelectual que el de Medel, y se concentra mejor en el poetizante diluvio de frases acerca de la inmensa variedad de campanitas de Mi Tierra y otros filosofemas de mistificada sabiduría regional.
A semejanza de la versión de Contreras Torres del mismo asunto, esta Vida inútil de Pito Pérez intenta la glorificación del personaje bajo el señuelo de las aspiraciones cómicas. Pero lo que interesa realmente es el patetismo de las situaciones y el autopatetismo del pobre diablo: complacerse en el pobre diablo, ensañarse anhelantemente con el pobre diablo, hacer como que se defiende al pobre diablo, convertir al espectador (vía compasión) en un pobre diablo vicario con medalla al mérito por cincuenta años de servicios. Las parrafadas chispeantes en el fondo sólo quieren deprimir con su autodenigración, su autocompasión y su ostentación de desamparo.
Somos cómplices de un paria que va por los senderos fracasando en todos sus intentos amorosos, queriendo ser aceptado por el escarnio: extravagante, inofensivo. Pito Pérez no es un disidente, es un fracasado. Pero qué feliz de ser derrotado si se es sobreviviente de una edad dorada de la provincia nacional; emigrado de una edad ya irrepetible en frescura, ingenio y candidez, cuando México decide hacer su entrada a la sociedad industrial sui generis, donde se mezclan el semifeudalismo y el neocapitalismo descentralizado.
Pito Pérez se nos presenta altivo en sus harapos, trepándose al campanario para lanzar a vuelo las campanas y vanagloriarse de ser un hombre libre y diferente, orgulloso de estar medio loco y de poder bailar en los campos floridos con su chaquetín, como lo había visto hacer a Blanca Nieves con el espantapájaros. Sin embargo, el transcurso de la película describirá el surgimiento de la amargura en el interior inmaculado de este cretino comunicativo, hasta dejarlo besándole la mano a su novia, una calaca a la que llama La Caneca, y reventando de madrugada en la torre de una iglesia, en plena dialéctica del erupto arcangélico.
Pito Pérez es un sometido lamentable, un falso rebelde. Toda su rebeldía es verbal; se subleva socarronamente, con timidez; se mofa de media humanidad y protesta contra la contaminación del aire moral, pero jamás deja de realizar lo que se le exige, nunca consigue transgredir, ni proponiéndoselo, la mínima norma. Le es imposible alterar el desorden establecido ni provocar, con sus desahogos beodos, algo más que un pequeño escándalo, apenas acreedor a un botellazo en la cabeza y a barrer las calles en calidad de preso saltarín, después de congraciarse, mediante zalamerías y cartitas románticas, con los celadores. Pito Pérez es un ecuménico rebelde indiscriminador, que arremete constantemente contra cualquier cosa, siempre la mejor manera de llegar a la dependencia absoluta, sufriendo tan estrechamente la influencia de las cosas como aquel que las obedece mansamente. Pequeños desahogos como mendrugos, y postales idílicas de Pátzcuaro como linimento.
El chiste y el sarcasmo no hacen de Pito Pérez ni un humorista ni un verdadero pícaro. Es un Sancho Panza que vaga como Quijote pordiosero sin ideales. El pitoperismo a la Medel era el de un miserable pícaro de cara compungida que estaba auténticamente convencido de sus desventuras. El pitoperismo a la López Tarso es el de un cabotin artificioso, de cara enharinada que considera una envidiable sofisticación padecer desventuras. La evolución del personaje es clara, y aquí concluye una comparación tan estéril como bizantina: el análisis de la mezquindad podría convertir lo sintomático en significativo.
No obstante, esta rápida comparación realza una característica básica del pitoperismo de los setentas. La agresividad. o sea, la complacencia en la derrota está dada, como último mendrugo al pícaro, al cabo de un buen trecho de agresividad. Pero no hay que hacerse ilusiones. Se trata de una agresividad sancionada, agachona, neutralizada, transformada en su contrarío antes de expresarse. Baste como prueba que la vida infantil y juvenil del gracioso ha sido suprimida, para que resulte inexplicable e inubicable su comportamiento, y que se ha insistido hasta el cansancio en el aspecto desertor del personaje.
De acuerdo con la conciencia senil de sus nuevos progenitores cinematográficos, Pito Pérez es “un producto de la crisis político-económica de la etapa porfirista” y resulta “tan jipi como los que están en desacuerdo con él mundo actual”.8 Dos frases que sólo como ironía alguien hubiera podido pronunciar, han sido tomadas como argumentos en descargo del flagrante bodrio que nadie sabe por qué se hizo pero todo mundo estaba convencido de su importancia, y en encomio de su sacrílego personaje, símbolo del progreso mental del cine mexicano, firmemente estancado y enarbolando su atraso de sólo veintiséis años respecto al cine de hace sólo veinticinco: ese cine de 1970 que de pronto se dio nostálgicamente a atravesar una “época rumiante” y volvió a filmar viejas glorias inexistentes, como Quinto patio, Angelitos negros, Me he de comer esa tuna, Chucho el roto en cuatro largometrajes distintos, Flor de durazno, Santa por cuarta vez, Cuando los hijos se van, etcétera. Pito Pérez o la vieja frontera reconstruida sólo en sus fisuras grimosas.
Con estos argumentos se hace el papel de aquella estudiante de sicología que estaba maravillada ante la desinhibición de los lumpentrovadores niños que suben a pedir dinero en los camiones. Digamos mejor que a Pito Pérez se le ha trasladado a la etapa de la usurpación huertista para que a nadie le ofendan las invectivas que dirige contra generales y políticos corrompidos, y para que nadie se sorprenda de que en tiempos remotos existieron presos políticos. Pito Pérez está en las antípodas del jipismo puesto que nada rechaza (simplemente no puede alcanzarlo), ni participa en ningún movimiento, ni constituye una agresión social de la misma especie. Integra por sí mismo, desde su indumentaria hasta su índole deleznable, una subespecie humana. Es un ser por debajo e incluso aplastado por la ínfima sociedad que jamás podría asumirse por encima de sus condicionamientos ambientales.
Pito Pérez representa, sobre todo, al individuo perfectamente pisoteable, y fusilable gratuitamente, sin remordimiento alguno, por las autoridades locales en un cementerio. Pito Pérez es la prueba tangible de que a los rebeldes sólo les queda el ingenio hipotético, el desprecio de las mujeres-masa (Lucha Villa) que cantan canciones de época como “¿Sabes de qué tengo ganas?”, y una maledicente soledad siempre refractaria. No usa melena, por lo tanto no es subversivo. Embriaga a todo un pueblo con jarabes de botica, como homenaje ferviente al consumo de alcohol, única droga permitida. Aunque se vista de gala, es un espécimen indigno de cualquier zoológico.
Por todas estas razones el relato lo propone como espejo del deber ser del héroe positivo: insignificante, verborreico, autocompasivo, desintegrado. Un personaje inolvidable con inagotable capacidad de ridículo, para regocijo de retrógradas espíritus provincianos. El humor de taberna sube recatadamente al campanario y da un salto de medio siglo para labrar la grandeza del cine mexicano ronroneantemente culto. Gloria al pitoperismo reinante. La caricatura del subhombre conformista fue desde entonces el emblema encarnado que la Patria Agradecida necesitaba como estafeta para continuar la carrera de relevos sexenal.
En reconocimiento a tales méritos de Gavaldón, que venían a refrendar los ya evaluados en La Rosa Blanca, la caridad mal entendida nos obligará moralmente a suprimir cualquier comentario sobre el rulfismo de la opereta ranchero-apestarsiana de El gallo de oro (película intermedia entre las dos analizadas, pues fue realizada en 1964), sobre las declaraciones públicas del rector haciendo llamados en el desierto para que se salvara al cine mexicano de las garras aviesas de los jóvenes cineastas; sobre las comparaciones con directores que saben envejecer con dignidad. Sobre la redención erótica de los jóvenes herederos del feudalismo industrial provinciano que retornaron de educarse en Estados Unidos “curados de machismo”, tratamiento que le fue negado al realizador de la película, quien, como desquite, vuelve a su protagonista Valentín Trujillo sospechoso de mariconería y edipismo incurable, proyectándose en la atropellantemente magnánima figura paterno-supermachista de David Reynoso que terminará victimando sentimentalmente a la humilde novia ramerita Ofelia Medina y dándose revolcones con su hijo en playas colimenses para evitar el suicidio del chico y devolverle su virilidad, al malinterpretar un guión póstumo de Hugo Butler llamado Las figuras de arena (1969). Y sobre la desarticulada farsa telenovelera con las empavesadas ancianas Carmen Montejo y Marga López espantando sobrinos mediante guiñolescos recursos de casa embrujada para Los Tres Chiflados distintos y un solo libretista Hugo Argüelles verdadero en Doña Macabra (1971). Pero no sobre la megalomanía de Mario Moreno Cantinflas, que debió cabalgar arriba y adelante por los campos coproductores de España en un nuevo Quijote.
Aun de este modo, a diferencia de otros prestigios del viejo cine mexicano, Roberto Gavaldón dio gracias a sus siempre confirmadas cualidades de sequedad técnica en el cine tradicional bien manufacturado y logró emigrar del pasado y devenir en más de lo que nunca hubiese soñado: un apóstol del nacionalismo feudal, un diseñador de inútiles emblemas patrios, un benemérito de la hermandad cervantina.
c) Don Cantinflas mendiga afecto de nuez
Ya en plenitud de su decadencia, sólo treinta años después de haber eliminado cualquier impulso creador o inventivo para petrificarse en el éxito de su anacrónico peladito modelo 1936 (de los que ya no existen, si algún día existieron), orgulloso de ser reliquia del viejo cine e institución nacional, irremediablemente aburguesado y con imperturbable buena conciencia pero sin dejar de basar su comicidad residual en la abusiva explotación de la enfermedad del habla del mexicano (enfermedad gracias a él aislada, identificada, magnificada y cantinflantizada incluso metafísicamente), luciendo ahora a cadena perpetua el grácil rictus de un rostro quirúrgicamente restirado Cantinflas se erigió un pedestal clave de infeliz recordación en 1969: Un quijote sin mancha. Rodado inmediatamente a continuación del oratorio pobrediablista megalomaniaco de Su Excelencia (1966), donde ofrecía no pedidas lecciones de humanismo democrático-redentorista a los cancilleres latinoamericanos, y del bobhopismo vergonzante de Por mis pistolas (1968), si bien antes de hacer la apología a muy nuevo régimen de la delación patriótica en El profe (1970) como homenaje al sufrido magisterio nacional de regreso de Río Escondido, el film englobaba toda la obra reciente del “cómico de la gabardina”, precisándola temáticamente.
Nada había cambiado; los rudimentos técnicos del maestro de obras Miguel M. Delgado seguían en el mismo estado, los inmóviles master shots volvían a ser invariablemente interrumpidos por monótonas tomas de protección en campo-contracampo ad nauseam, el comediante seguía representando al peladito taimado que se rebaja para agradar, la ideología de los chistes de almanaque permanecían bajo la advocación de San León Toral, y demás. Pero el celuloide exudaba, por todos sus poros, los denodados esfuerzos que multiplicaba el invernal Cantinflas para ponerse al día, o más bien, para hacer prevalecer su concepción del mundo sobre los tiempos que sensiblemente escapaban a su entendimiento desde hacía rato.
Enarbolando el simbólico nombre de Justo Leal Aventado, el personaje reclamaba, para su gloria, el generoso mito capitalino de “El hombre del corbatón”, litigante protector de los menesterosos. Así, el abogadillo de pantalones remendados que encarnó, salía a combatir por los habitantes del vecindario, repartía moralina a la menor provocación, arremetía blandamente en contra de una corrupción judicial que diríase perteneciente a la “ingenuidad” del primer porfiriato mexicano (aunque vista desde el segundo), jugaba futbol de sombrero en la comisaría, bailaba desarticuladamente en cafés a go-gó disfrazado de grotesjipi para rescatar chicos del Taking Off de Forman, disuadía de divorciarse a vejetes impotentes, recibía con reverencia apolillados consejos de sentenciosos ancianos hispanos con gestos de hermana de la caridad (Ángel Garasa), añoraba en monólogo arrasante los tiempos en que fue honrosa la profesión de jurisconsulto, enderezaba cabareteras maternales en apuros de cine alemanista, fingía, modestia aparte, ser influyente, y gozaba sufriendo desaires amorosos, dentro de la olvidada gran época cantinflesca de Águila o sol (1973), para hacerse digno de pasear zoofílicamente orondo a una chiva blanca a través del Zócalo, como hidalgo moderno según él. ¿Me veneran aún?