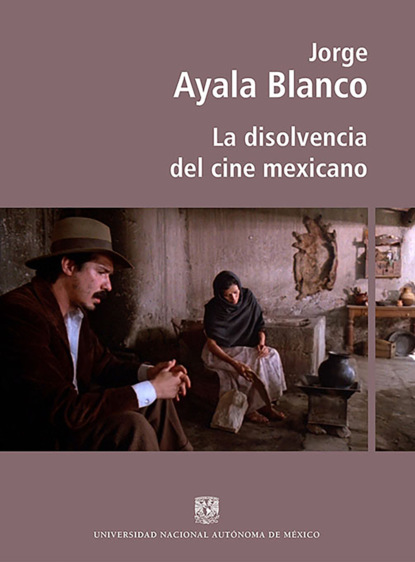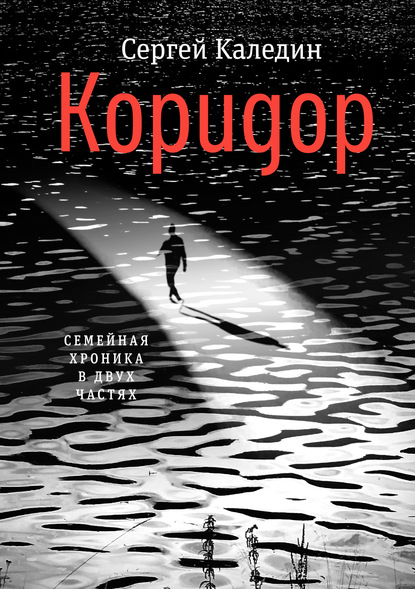- -
- 100%
- +
He ahí a Lucerito confiándonos sus más recónditos deseos, con la misma fruición con que daba de comer a su perro, a escondidas, bajo la mesota del comedor: “Quiero hacer lo que me gusta, cantar o bailar”, exactamente lo que ya están haciendo actriz y personaje, lo que no han dejado de hacer, a través de las emisiones estelares del Canal 2 y a través de esta película musical que se asume en primerísima instancia como prolongación / sustituto / relevo de la pantalla chica. El medio(cre) es el mensaje, al servicio de una nueva generación de conformistas vestidas de rosa. Libre de cualquier impensable violencia sexual, incólume sin esfuerzo, nuestra exaltada adolescente desrrealizada conduce al cine musical hacia un epitalamio incestuoso, entona cantos de alabanza para las bodas con su propia imagen, celebra las nupcias de la palabra canora con su cuerpo magnífico aunque escamoteado. El dinamismo en circuito cerrado es la única posibilidad de dinamismo existencial de esta jovencita inadaptada y fugitiva, en busca de aventuras.
La andanza pre-naíf fuerza su itinerario con semejanzas de antemano decepcionantes por desproporcionadas. ¿Cuál será el camino de pruebas, encuentros y reconciliaciones que recorrerá Lucerito en Escápate conmigo? Ante todo, su corazón aventurero “tiene la forma de lo que quieras soñar”. Por antonomasia, entonces, tendrá la forma de la inquieta senilidad precoz, a semejanza de las larvas infantiles del grupo Microchips, de acuerdo con un guion derivativo cual pésima copia descarada del original, un libreto escrito por el veterano Fernando Galiana, en complicidad con el único director de oficio posindustrial en que confía Televicine (el ampuloso Cardona hijo de La casa que arde de noche, 1985, o Sabor a mí, 1988). Sin pensar, enredando sombras, Lucerito va a mimetizar en sus peripecias las andanzas de Judy Garland en El mago de Oz (Fleming, 1939), el clásico de los clásicos del cine infantil, el film “al que toda cinta fantástica hace alguna referencia” (Danny Peary en el primero de sus tres tomos de Cult Movies), desde la a hasta la z, desde Alicia ya no vive aquí (Scorsese, 1975) hasta Zardoz (Boorman, 1974).
Así pues, en el principio fue el tedio provinciano de la niña Dorothy en Kansas, que soñaba con viajar a un sitio más allá del arcoíris. Un tornado y el golpe de una ventana la ponen, con su perro Toto, sobre la Ruta de Ladrillo Amarillo en el mundo de Oz, rumbo a la Ciudad Esmeralda, donde habita el Mago que puede hacerla retornar a su terruño y a su hogar. Aterrorizada, perseguida por la Bruja Maldita del Oeste y sus monos alados, la alegre viajera va invitando a unírsele, en su trayecto, a tres simpáticos desventurados, con los que enfrentará duras pruebas y fracasos: el Espantapájaros que quisiera tener sesos, el Hombre de Hojalata que quisiera tener un corazón y el León Cobarde que quisiera tener valentía. Al final, el Mago recompensaba a los tres, cumpliéndoles sus deseos, por haber acompañado a la niña por tantos peligros, mientras ella naufragaba en un globo aerostático, sobre su propia cama, prometiendo nunca más abandonar el hogar, y colorín colorado.
Así pues, en el acabose fue el júbilo provinciano de la ya muy crecida Lucerito en su edén tropiqú, que nunca hubiera soñado con viajar a ningún sitio más allá de sus narices clavadas en la tv. Una truculenta tormenta familiarista y la bendición de una fiel sirvienta la ponen, con su perrito Mago, sobre la Ruta de Fuentes y Jardines en un mundo de Oz subdesarrollado, rumbo a la Televisa de los sesentas, donde aún se transmite el programa Reina por un día que puede llevarla al estrellato instantáneo. Aterrorizada, perseguida por su ubicua Tía Maldita y sus monigotes pistoleros, la alegre viajera va invitando a unírsele, en su trayecto, a tres sobreactuadísimos vagabundos, con los que arrostrará babosísimas pruebas y jocosos fracasos: el excéntrico currutaco millonario Libre (Jorge Ortiz de Pinedo) que quisiera tener sesos para deshacerse de su dinero (con sus “demasiadas tarjetas de crédito”), el linchable merolico Ilusión (Pedro Weber Chatanuga) que quisiera tener corazón para dejar de vender mentiras, y el saltimbanqui hombre-orquesta Sonrisa (Alejandro Guce) que quisiera tener valentía (“Me he vuelto muy precavido”). Al final, tras una infructuosa toma por asalto del desaparecido programa estelar del viejo Televicentro (que no va más allá de algunos pasillos y el Estudio Azul y Plata de la xew), la jovencita recompensará con sabios elogios a sus tres padrinos queridos en presencia del Ministerio Público, descubrirá que ese mismísimo día estaba cumpliendo sus 18 años, por lo que ya no deberá someterse a los caprichos de su tía (castigada con casarse con el aceitoso cacique), y cretinín cretinado, este cretino paralelismo / plagio ha terminado. Una fuga adolescente de las sacralizadas en Un toke de roc del superochero García (1988).
La andanza pre-naíf derrite su apoteosis multiplicando todavía más su dispersión. Como si no le bastara con pisarle los pasos al travieso esqueleto de una obra fílmica irrepetible, Lucerito es obligada de repente a desmembrar su personalidad hipotéticamente graciosa en un mar de referencias ridículas, con el señuelo de algún gag eficaz o un nuevo chantaje sentimentalista. Va a dejarse proteger felinamente, como la Shirley Temple de El ídolo del regimiento (Ford, 1937), supeditada, adoptada, sin proponer remedio alguno para el desguance de la acción pura, aparte de ciertas persecuciones en autos chocones o corretizas a pie que dan lástima. Va a erigirse en D’Artagnan de esos Tres Mosqueteros lerdos, para quemar juntos sus manos extendidas sobre el humo de una fogatita (“Todos para uno y uno para todos”) y provocar el llorón arrepentimiento del padrino merolico de hojalata cuando pretenda transarlos según su costumbre (“En este maldito mundo no todo es amor”). Y para colmo, va a metamorfosearse en Tom Sawyer de estrechos pantalones y botitas de tacón alto, cuando descienda temblando al Cementerio del terror (R. Galindo hijo, 1984), para que su padrino saltimbanqui caiga dentro de una tumba profana (gag de vuelta atrás muy sorpresivo), para espantarse mutuamente con el terrible Chiquilín (Gerardo Zepeda) que sale despavorido, y para hacerla de ángel de la guarda del muchacho saltimbanqui recién rescatado de las agua superficiales. La apoteosis constante del film es una suma de ingenuidades insípidas e indefinidamente híbridas, apenas con suficiente brío para hacerle cosquillas a una mosca, y sin distancia para ninguna posmodernidad naíf, lo que ya significaría alguna conciencia o distancia (ver los cuentos de hadas adultos del alemán Thome: “Mis tres amantes” / “El filósofo”, 1988, y “Siete mujeres”, 1989).
El discurso de la andanza pre-naíf gatea pomposamente de regreso, sin haber llegado a ninguna parte. De acuerdo con el análisis clásico de los mitos y las leyendas de aventuras que hacía Joseph Campbell en El héroe de las mil caras (1949), después del llamado, la partida, la iniciación, el camino de las pruebas y la apoteosis, al héroe aventurero le esperan la gracia última y el regreso. Misteriosamente, en su mitología lobotomizante como dádiva de Televisa y homenaje a Televisa elevada a categoría de Ciudad Esmeralda, Lucerito no se hará acreedora a ninguna gracia última. Por compasión e iluso espíritu de sacrificio ha cedido su sitial como Reina por un Día a una paralítica impostora, cuando ya los devotos padrinos le habían eliminado a una sexosa antecesora, mediante pastillas purgantes. Tampoco le nacerá quedarse en brazos de su enamorado Mijares, dotado de todos los signos de la seducción pero ninguna sustancia (“El rey de la noche”), sólo digno de ser desnudado diez veces por sus admiradoras, para certificar así su destino eterno de galán-bombón.
Por otra parte, el regreso sí engendrará la euforia en los padrinos vagabundos al fin sedentarios, en el edén originario de la joven, ese ámbito para la beata expansión de sus virtudes felices y sus deseos cumplidos. Con muchos sesos repartirá el millonario espantapájaros su fortuna a manos llenas entre los huérfanos, con gran corazón el merolico de hojalata vuelto cocinero colectivo preparará sabrosas comidas para los pululantes desposeídos, y con tenaz valentía el saltimbanqui león cobarde jugará futbol como uno más de los niños recogidos. Pero el mismo regreso no aportará nada esencial a Lucerito. Cual enigma insatisfecho, ha desplazado a su infame tía en el rectorado del asilo-orfanato y observa con dulzura las mejoras de vida de los párvulos, pero súbitamente parte a caballo, como heroína de D. H. Lawrence, y se queda petrificada ante la sonrisa que le devuelve el saltimbanqui Sonrisa, también tomando compulsivamente el camino. El cuento de hadas pre-naíf concluye abruptamente en el umbral de una andanza que acaso valdría más la pena haber narrado, aunque la aventura sin ritual fijo permanece aquí inabordable.
Tampoco hubo dicha imperecedera en el país de nunca jamás.
La existencia canora
Según nuestro poeta fundador Ramón López Velarde, a la cálida vida que transcurre canora, responde, en la embriaguez de la encantada hora, un encono de hormigas en mis venas voraces.
Calidez, vida que transcurre, canto grato y melodioso de las aves, embriaguez, encantamiento, temporalidad cercada, insectos himenópteros cuyo encono simboliza al deseo sexual, corriente sanguínea, voracidad. Suena, nos suena.
Y en las arterias escleróticas de nuestro cine popular, basado en primera intención sobre los mismos elementos, ¿el encono de cuáles bichos responde a la existencia canora?
Primo tempo: El castísimo patriarca del burdel
Según Sabor a mí (antes Cancionero, antes El último bohemio) de René Cardona hijo (1988), todo era apacible, conciliador y armónico en la vieja carretera México-Cuernavaca de los años sesenta nacionales. La cámara reumática del veterano fotógrafo José Ortiz Ramos acariciaba cual filamento solar al idílico arroyuelo que resonaba con los trompetazos introductorios de un modernizador bolero tardío, nuestro raudo automóvil fluidificado por la expectante canción devoraba la sierpe del camino, la entrañable parejita formada por el lúgubre compositor oaxaqueño Álvaro Carrillo (José José) y su madura esposa abnegada Ana María (Angélica Aragón) machacaba por enésima vez floridas frases de reconciliación (“Te acepté como eras”) tras reproche (“No puedes seguir con esa doble vida”), y hasta la radio del coche se unía efusiva al lugar común de la idealización biográfica, transmitiendo el primer homenaje de reconocimiento a nuestro héroe romántico por excelencia, pasado de moda pero en el “pináculo de la fama” en pleno 1969 (sin albures mediante).
Sin embargo, acorralado por tan ambiguos mimos acústicos y conyugales, apabullado por el recuerdo de sus responsabilidades (“Piensa en nuestros cuatro hijos y el que viene en camino”), huyendo paranoicamente de su torturante afición por la mala vida y acaso rehusándose en el inconsciente a resolver in extremis su dicotomía existencial, el buen Alvarito sólo podía comportarse como un aguafiestas demencial. Pone cara de mustio, emite un desgarrador pujido y se estrella contra un camionzote estacionado en providencial curva. No podía desperdiciar la oportunidad de que la noticia de su muerte accidental se anunciara en el estudio Azul y Oro de la xew, ante todos sus intérpretes y amigos, reunidos para homenajearlo, pero de inmediato compungidos e inmóviles. No podía correr el riesgo de dejar sin trama edificante a su futura película con Sabor a mí, centrada dramáticamente en una indecisa, recurrente y tediosa oscilación entre el hogar sacrosanto y la bohemia adecentadamente sórdida. No podía perderse la ocasión de enmarcar el no-argumento de su existencia canora entre un prólogo de inminencia trágica y un epílogo de tragedia consumada, ambos consumidos en una hornacina carreteril de inextinguibles llamas, tan purificadoras de la Historia como las de cualquier aborto de epopeya obrera del cine echeverrista.
Así, aunque resumida la vida en sólo dos flashbacks (uno de 1948 y otro de 1958, fechas cruciales en la trayectoria del biografiado), el punto ciego de la muerte y el encaminamiento hacia la muerte parecerán redimir, volver trascendente y volver definitiva cada irremediable nimiedad presentada y acumulada, como una serie de juicios celebrados en el más allá (“sabrá Dios”). Los aplausos de los concurrentes al homenaje / acto luctuoso, hasta con moqueo y paliacate lacrimoso, harán olvidar los bostezos del espectador fílmico (“No te vayas, no”), y la felicidad matrimonial, siempre decidida pero vuelta a perderse hasta la eternidad, será a un tiempo referencia obligada de toda una existencia canora y máxima aspiración del lúgubre biografiado de la doble vida, incomparable fuente de inspiración digna (“Se te olvida”) y única forma de armonización concebible (“La puerta se cerró detrás de ti”). Un desenfoque sobre el abotagado cuan afligido rostro de José José, encarnando con terror a un hipotético Álvaro Carrillo en trance de estrellarse para bien morir (“Ese”), y el relato puede comenzar (“La mentira”).
Sabor a mí o sabor a nada. Cuando joven, dentro de los ya añosos patios de la militarizada escuela agraria de Chapingo, el botijoncito Álvaro se dedicaba a trasquilar a los compañeros de primer ingreso, durante la simpática novatada tradicional, antes de arrojarlos simpáticamente a la fuente; luego les llevaba de serenata la misma tonada de invención suya a sus novias (“Sé que tú me quieres, Celia / Ana María”), se hacía arrestar por salir de noche y se consolaba cachondeando estatuas con canciones melosas. Durante el asueto de fin de semana viajaba al df con sus cuates (Miguel Ángel Ferriz, Rafael Amador y otros babas), perdían hasta el último centavo jugando torpes volados con el taquero, gorreaban cafecitos en un velatorio del que eran corridos a gladiolazo limpio, se topaban con un patrocinador Pepe Jara medio cancionero medio limosnero (Jorge Ortiz de Pinedo) y se largaban a conocer el lujoso lupanar de la legendaria madrota Graciela Olmos, la Bandida, en versión caricaturesca (Carmen Salinas), vagamente dedicada a la trata de blancas, pero bien protegida por políticos corruptos. Al final del fragmento biográfico-anecdótico, la ceremonia de graduación de unos nuevos ingenieros agrónomos, entre los que se cuenta el espabilado Álvaro, vale un minidocumental sobre los cachondos murales de Diego Rivera en la capilla de la institución y todo se vuelve pretexto triunfal para que veinte parejas de cadetes en traje de gala bailen, entre las suntuosas arcadas, una composición de nuestro indómito héroe (“El andariego”), hasta que el ñoño encanto se pierda, cuando el desarticulado padre militar (Gustavo Rojo) de la novia predilecta Ana María le prohíbe al muchacho que frecuente a su hija, por malviviente y burdelero.
Durante el fragmento dedicado a la vida adulta, de duración indefinida, un Álvaro siempre igual de infajable pero ya con las sienes plateadas reencuentra por fin al gran amor de su vida, Ana María, quien le telefonea desde el extremo de un mismo restaurante (“Si quieres verme realmente, date la vuelta”), para unirse por siempre, dejando por el momento plantados a sus respectivos acompañantes pretensos; luego se llena de hijos, hace papel de idiota ante el médico de emergencias que lo interrogaba en el sanatorio sobre un posible bloqueo anestésico a su amada parturienta (“Yo no sé, ahí se la encargo”), recurre en casos de apuro a la rijosa Bandida, sufre por no poder arrancarse la querencia de ese antro donde canta cual “bufón de borrachos”, intenta por poco tiempo modestos trabajos como ingeniero de restirador, lleva serenata en su cumpleaños a la pupila estrella del burdel (Merle Uribe) para ver si se las da al cuatísimo Pepe Jara pese a las estrictas prohibiciones o a los trinchazos en la mano de la famosa proxeneta (“A mis amigos lo que quieran, pero nalgas no, que ése es mi negocio”) y recibe en el prostíbulo hasta la conmovedora visita inesperada de su esposita asustada (“¿Cómo es posible que soportes un lugar como éste?”), quien lo abandona a cada cambio de plano, en espera de encontentarse a la próxima serenata (“Amor mío, tu rostro querido”).
Ya en el umbral de la decadencia, el inefable pringoso Álvaro padece molestos encuentros familiares con compañeras de burdel que su mujer soluciona de manera desafiante (“La que te la va a romper soy yo”), se saca una vez la lotería para que su amigote Pepe se desboque en una imitación a gritos de Cantando en la lluvia (Donen-Kelly, 1952), se cura la cruda de una juerga playera con gringas bikinosas al ver a la mismísima Muerte en gasas blancas cabreando entre palmeras al estilo cine simbólico de Corkidi para conseguir inspiración (“Luz de luna”), mientras Pepe sigue hamacando por el trasero a una rorra desinflada, y corre a despedirse, por última arrepentida vez, de su fiel consejera la Bandida (“Tú todavía puedes salvarte de esto; pero si vuelves, te juro que te mato”), antes de salir en estampida a su cita con la muerte al lado de su recién recuperada esposa (escenas sucesivas cronológicamente imposibles, pues al fallecer el biografiado, la célebre Bandida, también compositora, ya tenía siete años de muerta).
Ni sabor a mí, ni sabor a ti, ni sabor a pri, sino más bien sabor a aceda ejecutoria burocrática, sabor a cine por encargo para lambisconería a Miguel de la Madrid que terminó en manos de Televicine, sabor a blandenguería guionística de Alberto Isaac, sabor a prescindible anecdotario del director Cardona hijo, sabor a rapiña puritana del productor prestanombres de Televisa Carlos Amador. En el cine no hay mal tema, sino formas taradas de desarrollarlo. Es de lamentarse que la biografía del renovador de la canción romántica mexicana en los cincuentas no haya podido estar siquiera a la altura de la muy aceptable evocación que Celestino Gorostiza hiciera de las penalidades sentimentales de Miguel Lerdo de Tejada (adustamente encarnado por Julián Soler) y los éxitos de su Orquesta Típica en Sinfonía de una vida (1945).
He aquí la imagen de un Álvaro Carrillo (1921-1961) sin gustos, sin aficiones, sin manías, sin pasiones, sin todo aquello que hace a un hombre ser lo que es. Apenas con un vientre más prominente, preeminente, acústico y glamoroso que el de Ofelia Medina en Frida, naturaleza viva (Leduc, 1984), la excelsitud honorífica de José José parece aquejada de los mismos males inherentes: posa un personaje más que protagonizarlo, arrastra su destino a través de una fragmentación extrema que disemina episodios tan previsibles como irrelevantes, y la incompetencia para darle sentido al pedacerío anecdótico lleva a discursos espurios, como el desorden reiterativo en el esteticismo vacuo de Leduc, como el orden sin cohesión en la escalofriante moralina de Isaac-Amador-Cardona hijo. Más cerca de las defecciones autobiográficas del mismo José José en ¿Gavilán o paloma? (Gurrola, 1984) que de los azotes ingenuos del verosímil Julio Jaramillo (Martín Cortés) de Nuestro juramento (Gurrola, 1979), Sabor a mí exhibe despojos y rastros de una biografía sin biografiado, con desplantes de cartón y sufrimientos de plástico, reducida a un espasmódico acto celebratorio del familiarismo.
Son en balde las buenas escenas alternadas con cierta fuerza, como el parto de Ana María en paralelo con el retorno de Álvaro al antro, como la falsa serenata a la solitaria Ana María que en realidad es para la espectacular putaña Merle Uribe. Son en balde algunas regias referencias nostálgicas a nuestro viejo cine, que remiten al eficaz oficio de Cardona hijo, como la música festejante que le lleva Ana María a su “negro de mi vida” en prisión, como el diálogo cantado en el teatro de los tendederos que equivale al inmortal dúo de Pedro y Blanca Estela entonando “Amorcito corazón” en Nosotros los pobres (Rodríguez, 1947). Son en balde ideas audaces como sugerir el paso del tiempo a través de los cambios experimentados por un mozo maricón en el burdel. Son en balde las nada veladas alusiones políticas a la Era Uruchurtiana, como los intentos por reanimar a cierto putañero licenciadete muy influyente que murió de infarto en una de las alcobas de arriba, como el telefonema salvador de escándalos burdeleros a un milagroso Don Gustavo (¿Díaz Ordaz?) y como el fastidio manifiesto por tener que depender de los caprichos de “políticos decadentes” (“Ése es nuestro oficio, tapaderas de mugre, tapaderas de vicio, para eso estamos”).
Adiós posibilidad de paralelismo entre el oficio de Cancionero Legendario y el oficio de puta o proxeneta. El principal objetivo de esta película-sinfonola es “blanquear” a José José, al tiempo que se blanquea al personaje que interpreta y al grado de hacerle bajar la vista cada vez que alguna comparsa de ostentosas protuberancias o ligera de ropa se acerca a él. Y jamás participa en las orgías, muy suavizadas, que ocurren a su alrededor, mientras él tañe su guitarra y canta a las glorias del hogar.
El clima del burdel también está blanqueado, hasta volverlo desangelado. Un burdel de risa, escaparate de ñoñas enseñando pierna o pechuga con pudor, más bien un bastión de la beatitud sonora y aglomerada. Apenas se alude a la penuria económica y la decadencia personal es sólo teórica. La Bandida tira bala para ahuyentar a un Charro Cantor demasiado fanfarrón y enseguida sermonea. La recreación de la bohemia del Último Bohemio y la recreación de ambientes idos se han sacrificado a la hipocresía, la hipocresía de convertir a un trovador amatorio como Álvaro Carrillo en un castísimo patriarca cuya única preocupación, en su existencia canora, fue mostrarse limpio de cualquier sospecha como mujeriego y parrandero. San José José, patriarca oaxaqueño, esposo de la Virgen Ana María y padre del bolero Mesías, era un varón justo y piadoso, hogareño incluso en el burdel, descendiente en línea recta de la moral de Televisa, murió sin haber tocado mujer ni con el pensamiento ni con su hormigueante voz; su fiesta se celebra el 19 de marzo. Amén.
Secondo tempo: Las devastaciones al ídolo cancionero
El método biográfico seguido en Sabor a mí se pulió, se acuñó, se agigantó y se aplicó a modo de fórmula infalible en Pero sigo siendo el rey (1988), la nueva exitosa película conjunta del productor Carlos Amador y el director René Cardona hijo. Como todo discurso integrado, éste resulta deslindable, desmontable y codificable. Su manera de operar proviene de una serie de devastaciones simultáneas al personaje biografiado, como sigue.
Primero se devasta la vida canora bajo la acción corrosiva de la fama reacia. Aquí nomás rascándole la tripa p’ sacar para la papa. A muy temprana edad, cuando apenas contaba 14 años y vivía cobijado en el df por una tía materna, el futuro rey guanajuatense de la canción ranchera José Alfredo Jiménez (1926-1973) ya había escrito una buena cantidad de sus composiciones llamadas a ser famosas; y hacia 1950, cuando apenas cumplía 24 años y laboraba como mesero en el restaurante yucateco La Sirena de Santa María la Ribera, nuestro más grande autor de canciones rancheras del siglo ya había oído la grabación en disco de uno de sus éxitos primerizos (“Yo”), hecha por Andrés Huesca y sus costeños, y ese mismo año pudo ver y escuchar en la pantalla a Fernando Fernández (en Arrabalera de Pardavé, 1950) y a Pedro Infante (en El gavilán pollero de González, 1950) entonando otro de sus éxitos del momento (“Ella”), acaso el más perdurable de su vida creativa, entre la euforia etílica y el desgarramiento amoroso.
Sin embargo, para fines facilistas de idealización escamoteadora de verdades y esencias personales, siguiendo la línea autocensurada de un no-argumento redactado por Paloma Jiménez y “musicalizado” por José Alfredo Jiménez hijo (vástagos legítimos del ídolo popular vueltos custodios de la virginidad de su memoria), el film biográfico pone su énfasis en los alegres años de apremio y humilde ambición del aún desconocido inmigrante rural José Alfredo. Como si nunca hubiese sido un precoz patriarca del tequilazo arrastrado. Como si la experiencia de las mocedades hubiera sido la más intensa, la única decisiva en su obra, y se hubiese prolongado de mil modos (en mentalidad pobrediablesca, en espíritu de penuria estancada, en proyectable sensiblería, en falta de recursos morales normales) durante el resto de su vida, tan pública, escandalosa y notoria, hasta morir, estragado en lo físico, deshecho en la intimidad y náufrago en lo familiar, a los 47 años, como cualquier viejo prematuro.