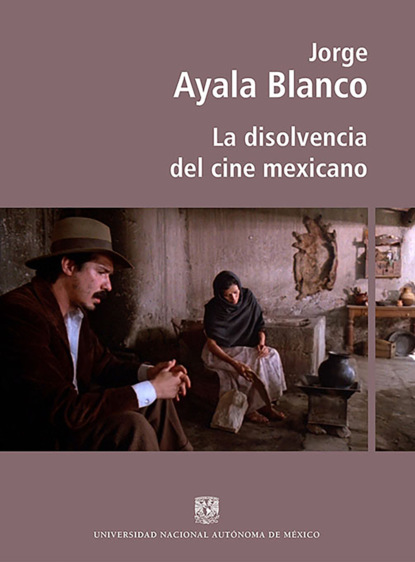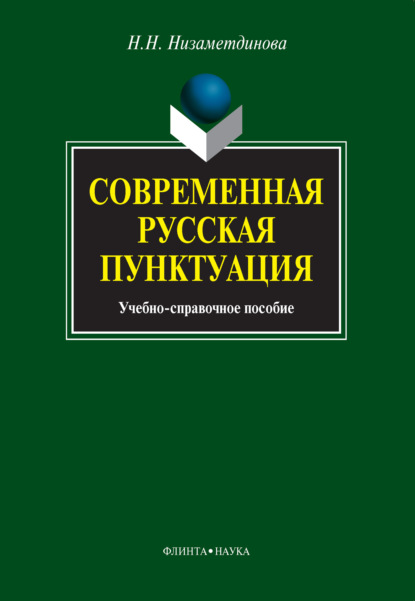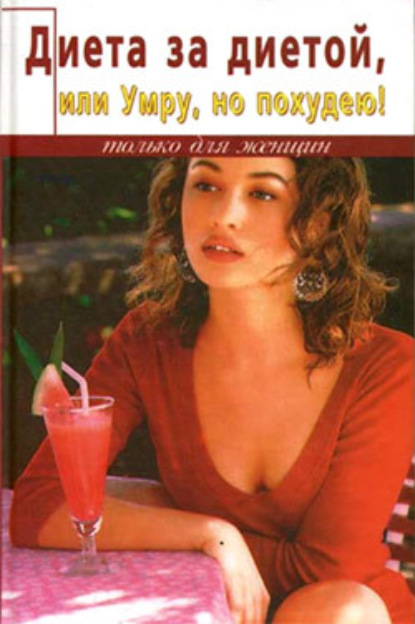- -
- 100%
- +
La curación venturosa, el campeonato final y el remate apoteósico suenan muy conocidos. ¿Dónde habremos visto ya todo esto? Efectivamente, en Las ficheras / Bellas de noche 2 (Delgado, 1976), la cinta que dio nombre al género fílmico por excelencia del lopezportillismo, el cine de ficheras, y en donde el sobregirado cinturita el Vaselinas (Eduardo de la Peña, Lalo el Mimo) lograba recuperar su vigor viril cada vez que le aplaudían su hazaña y derrotaba a su adversario cabareteril el Movidas (Rafael Inclán) en una competencia análoga, pues le bastaba con meter tortilleras a batir palmas en un rincón de la alcoba.
Doce años después, con el mayor descaro desaprensivo, los libretistas Francisco Cavazos y V. M. Castro refrieron el asunto, quitando, añadiendo, zurciendo pésimamente aquí y allá, dándole algunos vuelcos para el lucimiento de la cejología de Zayas, eliminando toda la trama del exboxeador Jorge Rivero con su Sasha Montenegro de vuelta a la ficha y demás. Por arte de magia y desencantamiento, un guion prototípico para película de ficheras se metamorfosea en un guion estereotípico de comedia alburera con nalguita. Doce años de genérico deterioro no pueden estar equivocados, y el cine popular, más dañadazo que nunca, se nutre por autofagia.
Los cómicos decrépitos presentes, Zayas y los dos Flacos (Guzmán, Ibáñez), ocupan ahora el sitial que antes poseían las ficheras. Improvisan con estridencia y disuenan a sus anchas, pero es sólo para volver más obviamente invasoras las abundantes subtramas parásitas del film: el deprimente show lumpen de una estragada Corcholata (Carmen Salinas) con pelos punk escupiendo demagogias priistas contra los sacadólares y chantajeando al juez hipocritón de una comandancia policial, el romance azotado entre el etílico dueño del cabaret (Pedro Weber Chatanuga) y una exfichera ascendida a patrona (María Cardinal), o la ronda de un cliente pasita pasita (Arturo Cobo, Cobitos cual nuevo Arriolita) que recibe como obsequio esos senos postizos por él tan chuleados (“Qué ondón, ¡qué ondón!”).
Zayas se ha convertido en el intérprete apropiado de una película rebotada, una película-sombra. Sombra de una sombra, reflejo desvaído de un reflejo descompuesto, remedo de un remedo sin remedio, nostalgia infrafílmica de una nostalgia carpera. Todo cabía en el cine de ficheras sabiéndolo acomodar (sketches, encueres, albures, morcilla, muletillas con frases de publicidad televisiva); lo mismo ocurre en su póstuma reconversión genérica, pero en tonos aún más rudimentarios, todavía más carentes de convicción. Escombros de subnormalidad, pellejos y nervios sin carne maciza ni buche, ruinas, polvo, nada, apurada nada.
El discurso de la comicidad decrépita se solaza y expande con las trabazones de su honda impotencia. Durante dos terceras partes de El rey de las ficheras la flacidez fálica en sí está en el centro del arrobamiento discursivo. Zayas habla dolorosamente de su miembro (“Ahora sólo sirve para llenarme de vergüenza”) y, no satisfecho con haberse albureado solo, le habla como a un prójimo al estilo Moravia (“Si nacimos el mismo día”), lo ve flotar en una tina de infructuosa agua caliente confundiendo el hecho con la erección ansiada (“Mira, se está levantando”), filosofa con distingos aristotélicos entre el miedo (“La primera vez que no puede echarse el segundo”) y el pavor (“La segunda vez que no puede echarse el primero”), y hasta alburea en términos de plomero como si hubiera asumido esa inoble condición social (“No sólo picándolo se destapa”). Y en la última parte del film, la obsesión por la rediviva energía fálica se utiliza íntegra para satisfacer un narcisismo infantil, pero jamás para liberar flujos por sí mismos o con finalidades eróticas más allá de la proeza genital (“Es un monstruo” / “Es lo que usted chupone”).
A medias tapado con las sábanas, el padrote feliz intenta diez posiciones insostenibles con su pareja en cámara rápida, recibe las bofetadas que le propina con sus tetas de globo una nenorra silicona y deja pasar a su alcoba maratónica chamaconas de dos en dos, para desmayarse entre una espesura selvática de tetas y nalgas, mientras se oyen los carpinteros puestos a clavetear cajas en la habitación contigua y el pene de su rival se pone a saludar espontáneamente por debajo de una colcha. Pero acaso esos escarceos espectaculares estarían incompletos sin aquella caricia secreta al culo del mesero al pasar, que incita a ensoñar al Rorro con sólo olerse el dedo, en un gesto de vacío vicio desfallecido.
¿En qué rédito de la crisis económica y del saqueo nacional pudo gestarse esa devastada conciencia popular que auténticamente disfruta y se divierte con productos como El rey de las ficheras? ¿En cuál momento y con qué costo social? Al deterioro aventurero, corporal, genérico, sexual y humano de un pobre tipo impotente debe añadirse el deterioro de los fantasmas inconscientes de un vasto sector social. El escándalo no es que se genere esta especie de héroes en esta clase de películas, sino que se sostenga una sociedad que haya generado a quienes se sienten obligados a consumir y colmarse con esta suerte de productos.
La comicidad decrépita sublima aberraciones sociológicas a un costo mínimo. Zayas representa al omnifrustrado que todo desea compensarlo por la vía del alarde genital (“Vivo del agasajo de este cuerpecito guapachoso”), pero llega por maldición un día en que su propia envoltura carnal lo traiciona, se le vuelve ajena, se rebela y voltea en contra de él. ¿Reducción al absurdo de las ficciones de horror mindfucking de Cronenberg? Por lo pronto, he ahí la lumpen tragicomedia íntima de un hombre ridículo, ridículo ante todo para sí mismo, cuyo último refugio de sentido marginal ha sido sacudido y ahora todo se ha tornado en pesadilla, imposibilitado incluso para seguir ejerciendo su poder imaginario, su idealizado trabajo degradante en su gueto público-privado. Zayas es un personaje-espejo social que revela y justifica su alevosa necesidad para seguir nutriendo al descompuesto espíritu comunitario.
La chacota alcohólica
Son los estragos de la parranda perpetua. Como se trata de mecánicos automotrices muy pachangueros, por sus desfiguros en el coche los conoceréis. Las eses que bruscamente traza aquel carro destartalado entre las semivacías cuestas de un barrio periférico a las primeras luces de la mañana, son regurgitantes reflejos de una admirable alma viril. Los letreros en las defensas delantera y trasera hacen efervescer rijosas afirmaciones de gandallez consentida (“El Mofles es mi mote” / “Mi divisa es el ¡camote!”) y la ajetreada cámara entra y sale del vehículo fuera de control, adoptando posiciones subjetivas u objetivas en desorden, mientras el conductor arremete contra un tope esquinero sin disminuir la marcha, esquiva de milagro a los escasos transeúntes, da banquetazos o atropella cual desahogo alguna pila de basura amontonada. Y en la coinfractora banda sonora, revienta cierta euforia alusiva con desvelado ritmo salsero (“Me dicen ‘Mofles, vete a chambear’ / pues por el rumbo donde yo lo hago / en el tallercito de autor que es mi hogar / son rapidazos en arreglar los carros / y en el ambiente ya soy popular”), salta imparable el estribillo (“Él es el Mofles / me dicen Mofles / el más famoso / para ligar”) y se extiende el recuento de virtudes como menú (“A quien me traigas yo se la reparo / hago trabajos superespeciales / con la rubia de cualquier edad”). Son Las movidas del Mofles de Javier Durán Escalona (1987).
Retrato del perfecto cábula motorizado. Son los alborozantes estragos mañaneros del parrandero perpetuo el Mofles (Rafael Inclán), aún ebrio y ya con los malestares de la cruda, pero sintiéndose firme al volante fulmíneo. Gafas oscuras y bigotazo caído, camisa estampada y azuloso traje de terlenka, nariz de gancho sobre pescuezo arrugado para definir un brioso perfil de tortuga reumática, padrotona colita de caballo y untuosas canas en el pelo peinado con esmero, deforme barriga ya inocultable y un sinfín de complejotes de mexicanidad naca. Por afuera, por dentro, por en medio y agárreme ahí, retrato del alegre irresponsable, inferiorizado pero siempre sobrecompensado.
Desembarca el trasnochador en una calle cerrada, toma impulso con los brazos entre las paredes que se le vienen encima, asciende como puede la escalera, lee como cegato el número de su depto para cerciorarse, no le atina a la cerradura, se decide a tocar el timbre (“Ya me acordé que no estoy”), apoya un pie sobre la perilla para meter la llave, recuerda por fin que está protagonizando una comedia desmadrosa y reúne fuerzas suficientes para ingresar por fin, dando traspiés, a su cuartucho, amplio pero batido, con colchón a ras del suelo y ropa colgando de un gancho en la ventana. Retrato del indoblegable resentido matutino. El heroico Mofles se acerca a una fotota de la Lupe de frondosa efigie peladona (Maribel Fernández la Pelangocha) con quien se había casado al final de El Mofles y los mecánicos (Víctor Manuel Güero Castro, 1985), pero que lo abandonó. Se la mienta a la foto enmarcada y le da vuelta contra el muro, para dejar al descubierto el cromo sicalíptico de una vedetona a la que besa, en sensual desquite, sus zonas pudendas. Luego tira saco y cartera al piso, avienta sus mocasines sin tocarlos, deposita su reloj sobre la cómoda, llora un instante sobre el cuadrito de un hijo del que lo han despojado y se tiende a dormir la mona, abrazado a un osito de peluche.
Manual de fenixología ebria. A las dos de la tarde llegan de visita dos amigotas golfonas en pantalón entallado o microvestido, abren con la llave que se había quedado pegada en la puerta, descubren al Mofles bien arranado (“Mira mana, guácala”) y sin piedad lo despiertan, para que el tipo luche y retoce con ambas (“Hueles a cuba” / “Soy libre”), aunque ellas estaban deseosas de llevarlo a comer tacos (“Por lo menos eres honesta: de chicharroncito”). Tras la manoseada de senos y el revolconcito de rigor, el Mofles se dirigirá bien flanqueado por las dos rorrazas (“¿Qué pasó, mi Mofles?” / “Trae doble escape”), a la cumbiambera fiesta de cumpleaños de su patrón don Gaspar (Pancho Müller), en el mismo taller donde trabaja como capataz de mecánicos albureros y amenizada por el grupo musical Generación 2000, dentro de esa pachanga renovable hasta la eternidad que es la vida de los proletarios en el cine cómico nacional de los ochentas.
Las movidas del Mofles pertenece a una zigzagueante saga. A diferencia de sus compañeros de degeneración cómica (Zayas, Rojas, Ibáñez, Guzmán), el buen histrión desperdiciado pero prolífico Rafael Inclán no necesita degradarse demasiado, ni acapulinarse soezmente (como De Alba), para hacerse chistoso. Siempre permanece dentro de los límites del rol que se le asigna, aunque engolosinado, haciéndolo desbordarse hacia adentro, sea pícaro popular o emigrante indocumentado, embustero pueblerino o lince urbano. Más bien ruco, pero gozoso y diverso, su menesteroso personaje proteico ha ido creciendo a contrapelo y a contragolpe, aunque al amparo de una comedia lépera que cada día se estrecha más, incluso cuando creía en una aparente y tosca desrepresión.
En una cauda de interpretaciones diversamente memorables, el sagaz Inclán ha sido el Movidas ascendido de escudero sanchopancesco a padrote instantáneo más que convincente en Las ficheras (M. M. Delgado, 1976), el hijo de un Padrino de Chicago que renunciaba a su séquito de buenonas para enamorar a la hermana santurrona de Lalo el Mimo (actuada por el propio Lalo) en Noches de cabaret (Portillo, 1977), el ropavejero Ayates que iniciaba al diablito Zayas en su verdadera opción (homo)sexual sin renunciar a los ríos de pulcata enrevesada desde La pulquería (Castro, 1980) hasta La pulquería ataca de nuevo (Castro, 1985), el literario güevonazo pueblerino que se inventaba pariente de próceres en El héroe desconocido (Pastor, 1981), un radiotécnico de insaciable voracidad cogelona cual emblemático macho contraexplotador de las liberalidades eróticas de la serie soft-porno francesa de Emmanuelle en Emanuelo, nacido para pecar (Véjar, 1982), un bracero que cruzaba la frontera norte sin documentos pero bien escoltado por ficheras siliconas en Mañosas pero sabrosas (Castro, 1984), un agente de tránsito que escoltaba a la Pelangocha en sus riesgosos lances puritanos en La ruletera (Castro, 1985), un chofer materialista con premio de lotería que continuaba pretendiendo cual pobrediablo a la suculenta Olivia Collins en Picardía mexicana 3 (Villaseñor Kuri, 1986) y un fugitivo de la migra que terminaba salvando a la prominente chicanita secuestrada Myrra Saavedra en Mojados de corazón (Rico, 1986), aparte de otras peripecias infumables de Los hijos de Peralvillo (Urquieta, 1986), de obsexos A garrote limpio (Ruiz Llaneza, 1987) y de súbitos aficionados deportivos al Futbol de alcoba (Durán Escalona, 1988).
Por su vivacidad y la de su hipotética inserción social con pasado melodramático, el tosco mecánico alburero el Mofles, cogelón y etilizado, pero en el fondo un huérfano egresado de hospicio y ansioso de afecto querendón, resulta el personaje más exitoso, duradero, matizado y rico de Inclán, pese a la casi inexistencia de la trama de sus sucesivas aventuras. Fue confeccionado por el libretista Marco Eduardo Contreras, a la medida de ese actor de gran arraigo popular que ha transitado incólume del género de ficheras al género de nalguita con cómicos majaderos, paseándose con desenfado como el mejor comediante mexicano de los ochentas, implicando cualquier cosa que esto quiera decir y seguido de cerca por el demasiado profuso Flaco Ibáñez. Curiosamente incontaminada por los demás devaneos fílmicos de Inclán o por sus incursiones en el teatro cómico de altura (El avaro de Molière), la épica hojalatera del Mofles logró tres salidas al hilo durante la década: El Mofles y los mecánicos (1985), Las movidas del Mofles (1987) y El Mofles en Acapulco (Durán Escalona, 1988), con los consecuentes saltos argumentales y caracterológicos que esto conlleva. La serie tuvo tanta aceptación que de repente se desataron abundantes vicisitudes de otros mecánicos fílmicos, como Los mecánicos ardientes (Raúl Ramírez, 1985), donde el ególatra director-actor de cuarta se presentaba admirativamente cual semental repelente que daba servicio a siete casas chicas, y como Los rockeros del barrio (Castro, 1985), donde cinco mecánicos cuarentones, con el Flaco Ibáñez a la cabeza, reorganizaban su antiguo conjunto juvenil de rock.
Las movidas del Mofles se destina a consagrar escapadas gloriosas. Pero, más que escapadas, son escapedas, pues la oquedad narrativa de la serie se atasca siempre en el mismo punto, donde se retaca de celebraciones chacoteras y hazañas alcohólicas. Pero vayamos por etapas. En El Mofles y los mecánicos nuestro inconstante coscolino el Mofles todavía se llamaba Luis, vivía como perro en busca de dueña en una vecindad de Tlalpan, sólo se acompañaba por su perro Solovino y, por azar, yendo a depositar al banco unos billetes del patrón del taller (el Güero Castro), se apoderaba del botín de un asalto ineptamente perpetrado por torvos expresidiarios con máscaras disneyanas (Pedro Weber Chatanuga, Polo Ortín y el Cavernario Galindo); perseguido sin cuartel por los maleantes que acabarían presos, nuestro escamado pero suertudo héroe exultaba de gusto millonario ante su perro (“Ya puedo comprarte hasta el hueso que nunca has tenido: una curul”) y olvidaba sus aventurachas parranderas para matrimoniarse con su asediante novia Lupe (la Pelangocha).
En Las movidas del Mofles nuestro simpático personaje anda arrastrando la cobija briaga por toda la película, sin lograr reponerse de la separación amorosa; por su nerviosismo de abandonado conyugal e irascible macho llorón, se bronquea con sus cuates del taller e intenta congratularse con ellos invadiendo en bola orgiástica la mansión con piscina de un generalazo (Víctor Junco) que los correrá encuerados y a balazos, es degradado de capataz a “mecánico raso” y se encula en un cabaret por la vedette Rebeca del Mar (Merle Uribe), choca con el carro de un diputado mamila (Alejandro Ciangherotti hijo) que le baja la tipa y lo manda al reclusorio; allí lo esperaban los asaltantes fallidos de la película anterior para cobrar venganza, pero los amigos del Mofles hacen coperacha y consiguen ponerlo en libertad a tiempo, hasta la celebratoria reconciliación final del grupo. En El Mofles en Acapulco, guardando poca relación con las movidas aventuras precedentes, el hastiado Mofles se autoexilia al paraíso más naco del Pacífico, en compañía de un contlapache carita (Pedro Infante hijo), para dar rienda suelta a sus frustraciones erotómanas y asumir el sometimiento a una organización criminal que le endosa un seudoamigo apodado el Caguamo (el Flaco Guzmán), entre hurtos en sus narices, extorsiones y cocteles “vuelve a la vida” en cantidades industriales para reponerse de sus incursiones como lanchero llevando rubias a playas desiertas con dobles intenciones narcogenitales.
De las tres películas, la más filosa, representativa y analizable resulta sin duda Las movidas del Mofles, aunque su dramaturgia caricaturesca sea tan gruesa y arbitraria como la de las otras partes del tríptico. Tiene los diálogos albureros más ágiles, las escenas colectivas y privadas mejor concertadas, las interacciones entre mecánicos más graciosas y mitológicas, los retorcimientos más inesperados y los detalles ambientales menos sobados. En última instancia la difusa trama no es más que un conjunto de sabrosas escenas de chacota alcohólica, en rebanadas y con buenas botanas, como si debieran funcionar de manera autónoma. Un catastrófico retorno de borrachera (ya ampliamente descrito), dos secuencias de festejos en el garage mecánico (en segundo término y al final), varios sketches improvisatorios de lumpenclub nocturno con desatados chistes mariconazos (a cargo del Pelón Solares y Arturo Cobo, Cobitos: “Ay comadre, por eso le dicen la Rocky IV, porque Stallone y Cobra”) y la extensa escena de la mansión invadida en plan ebriorgiástico (“¡Qué ricos tan güeyes, tienen alberca sin sol!”), más brevísimos episodios de enlace para hacer avanzar al relato estancado.
Las movidas del Mofles es un himno a la compañía de los cuates del chupirul. En el taller Los Pits, cualquiera que lleva su auto a reparar se gana una buena albureada (“Mire, lo echo a andar y luego se me para” / “Felicidades”). Allí atienden cinco mecánicos de overol y cachucha que todo el santo día se la pasan pomeando y chacoteando (“No mameyes, Nacho Trelles, que me voy con esos güeyes”), con gestos medio putones al restregarse entre sí (“Le ando rondando la rondana”), cínicamente aplastadotes, planchando el diferencial o leyendo el diario deportivo en vez de talonearle a las entregas del día (“Sin fut la vida no vale nada”). Con brillantes razonamientos verbalizados (“Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”), el capataz Mofles resuelve crucigramas en su oficina, y le tupe al valemadrismo, pero en cierta ocasión se encabrona, les quita el pomo colectivo a los subalternos y lo estrella contra la pared (“Es taller, no piquera”), luego patea una silla y una lata al salir contrito limpiándose una lágrima entre rechazos (“Vete por la sombrita, no te vayas a aprietar”); cuando sus cuates (“Cuates los huaraches”) le niegan incluso un sitio en la mesa del cabaret pone cara de funeral (“Parece que tiene diarrea”), bebe hasta las chanclas a solas, sale sonándose los mocos producto del llanto y vomita tras un auto, tirita en cueros bajo una cobija cual Calzonzin para que su impresionante amiga-hermanita del cabaret (Elsa Montes) le dé cachuchazo, pide gimoteante perdón a los ofendidos (“La regué, me manché con ustedes”), se desquita tirándose a la insaciable gatota uniformada Chivis (María Cardinal) en una cava (“Apenas llevamos tres” / “A mí ya nada más me gotea”) chapoteando con ella disfrazado de Rambo en un jacuzzi, y por último se dispara a sufrir de impotencia con la soñada cantante silicona Rebeca del Mar (“Agua de coco / para que la bebas / poquito a poco”), silbándole a su miembro (“Espero que me suba la marea, pero no más pura espumita”), antes de ser pateado en el antro por los guaruras del politicastro.
¿Y el espaaacioo de los cuates? El velador veladuerme Rondana (Raúl Chóforo Padilla) juega hockey con la basura de la fiesta en el taller que quedó por la mañana, se pelea a cubetadas junto a la sofisticada alberca con el mecánico jovenazo el Rebaba (Óscar Fentanes), se rehusa a explicar su apodo (“Por qué te dicen Rondanas?” / “Si la sueltas, te digo”) y encabeza el baile con la sirvienta morenaza en tanguita (Yirah Aparicio) que el Mofles en fingida retirada ataca por detrás. El mecánico barrendero de cachucha al revés el Balatas (Manuel Flaco Ibáñez) hace visajes de guajolote estreñido cuando protesta, pero se le sube la vanidad como a nadie cuando lo nombran capataz sustituto (“Don Rebaba, por favor, y ese motor tiene que estar a las tres, una dos tres”). Y por el lado de la nostalgia pura, el vetusto mecánico chaparrín Abrelatas (Joaquín García Borolas) sacraliza este renovado hervor de chupirules con sus versos románticos para toda ocasión (“Bello licor / lindo tormento / ¿qué haces afuera? / vente pa dentro”). Pero todos exhibirán letreros en los glúteos desnudos, bajo la pistola del añejo general rabioso (“Censurado” / “Próximo estreno”). Frenéticos de sentimentalismo, masoquistas e impotentes a su turno en varias instancias, cual reflejos del propio Mofles, de quien no pueden desligarse, pero siempre desmadrosos y contentos, alimentando la manía vitalizante de la amistad parrandera como una coartada de forma maravillosa.
Las movidas del Mofles dicta una imperecedera lección de amistad, tajante como un cadalso o una pústula de mexicanidad inefable. Los humillados compañeros solidarios del Mofles le levantan la Ley del Hielo y se sacrifican monetariamente para sacarlo del bote, pero, antes del advenimiento glorioso del perdón, todavía lo hacen que mendigue un pozolito nocturno en la fonda, que madrugue por unas refacciones y componga un auto en pleno bailongo. Sólo entonces le darán la sorpresa de que el festejo es en su honor, ya aprendida y reaprendida la lección de la amistosa humildad, franciscanamente báquica. La amistad a la mexicana debe ser solapadora, cómplice en la holgazanería pachanguera y quebrantadura de reglas en beneficio del pequeño grupo primario.
En pie de bronca contra la soledad, en pro del alcoholismo y la genitalidad chacoteras (“Licor de reyes / por poco se la acaban esta bola de güeyes”), se moderan los instintos de la traición inata y la soberbia, otorgándole continuidad épica a los valores defensivos, únicos que admite la madurez cómica de ese Mofles con rondana al cuello, como símbolo de la ojetez domada, del orgullo de clase y de la abierta invitación sexual (“¿Qué se necesita para hacer chillar tu trompo?”).
La risa protuberante
Aunque navega a sus anchas en los infinitos grises esparcidos durante la larga afrenta a las mujeres, renovable cada mañana (“Clarín corneta, y no me vayas a desentonar”), aún se solivianta para repeler los abusos más inmediatos y previsibles (“Pase, pero no se propase”). Al parecer, malhablada y todo, el personaje cómico de la Pelangocha, máxima (y única) creación de la comediante Maribel Fernández, posee un espíritu afanoso e hiperdomesticado. Lo respondón no quita lo obsecuente, ni lo obediente. La portera ardiente (Mario H. Sepúlveda, 1988) sólo sabe arder en la llama mortecina y ostracista del hogar comunal, a su imagen y semejanza, como buenota sombra furtiva y omnipresente.
Cual espejo tendido al ritmo vital de un vecindario intocado por los rayos de claridad que podrían llegar desde afuera, en el ajetreo de las primeras horas Macaria Maca / Macaca (Maribel Fernández la Pelangocha) inaugura el día del subempleo y el parasitismo social, con inabarcables tareas domésticas. Aún no se extinguen los sabrosones ecos de las melodías arrabaleras del antro cercano, cuando ya agarra el aire por la nariz, sale apresurada de su vivienda conserjeril, saca las grandes llaves del madrugador delantal imprescindible, abre la puerta de lámina que permitirá la entrada a sus dominios, pero sólo a quien ella quiera, y se queda un momento paradota, los brazos en jarras y los morrillazos separados en posición de coloquial desafío. Antes de que arriben los últimos desvelados a esa inmóvil lancha salvavidas, antes de que acaben de fornicar los rucos vecinos tempraneros, y antes de que los niños muy formaditos se encaminen marcialmente a la escuela pública, nuestra Pelangocha de cabecera ya está alimentando a su loro-lorito (“Ora Sofías, de esto no hay todos los días, aunque te den acedías”), está viendo cómo le lanzan un palanganazo al adolescente que fisgoneaba un desnudo púber en los baños colectivos (“Para que se te quite lo caliente, cabrón”), está regando las flores con el agua de la cubeta, está recibiendo la leche aguada de un repartidor (“Mejor véndela como pulque, buey”), y está ahuyentando a los lúmpenes-lúmpenes que merodean su territorio (“Huele como a zorrillo meado”).