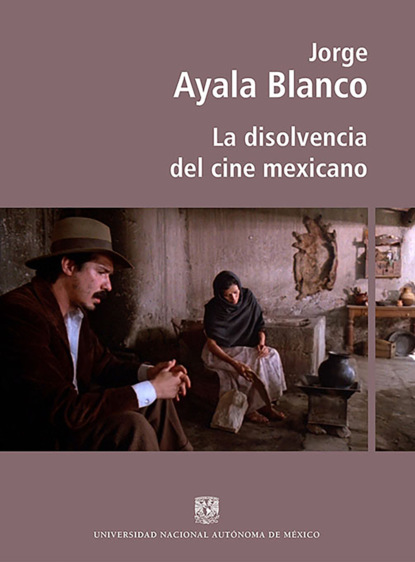- -
- 100%
- +
Nunca dejará de desvanecerse en la pluriactividad, tal como lo prometen los diligentes letreros de todo tipo que tienen materialmente tapiado el umbral de su humilde accesoria (“Se cuidan niños”, “Carpintería y barniz”, “Se adivina el futuro” y veinte más). Así pues, nuestra Macaca se encarga de nenes ajenos, aconseja vecinas fodongas sobre indecisos galanes chapos (“¿En qué jaula del zoológico dices que habita ese güey?”), ofrece tentempiés con albur a algún infeliz vecino asaltado (“Primero el café y luego quieren el piquete”), cambia medias suelas a botas militares con tanta habilidad como el zapatero remendón más experimentado, repara bicicletas, pone inyecciones a domicilio, lava ropa de extraños, jinetea chilaquiles con caldo tlalpeño para revendérselos a las señoras de antojo, desarma televisores en su intento por componerlo todo (aunque le sobren piezas), se explaya en doctas explicaciones semánticas para iluminarle el coco a una talonera tapada (“Ramera viene de rama y de ahí viene el palo”), viste sonrosado turbante con capa roja a lo Kalimán al consultar su bola de cristal en beneficio de vecinas todavía con el puro brasier ansioso y, cuando se desplaza en visita familiar a otras zonas de la ciudad (“En las colonias millonarias, no aquí”), se da el lujo de desgüevar con el uno dos a cierto futbolista semicalvo que trataba de mandarse, al amparo de la multitud en una tocada callejera.
Aunque no le luzca, la protuberancia existencial de la Pelangocha la desborda. Es una auténtica Milusos femenina con minifalda naca y delantal. Durante una cuantas jornadas y sin salir apenas de su vecindad, simula concentrar todos los oficios salvavidas a que recurrieron, y recorrieron de ida y vuelta, Cantinflas, Tin-tán, Capulina, Héctor Suárez y otros héroes de nuestro viejo cine cómico en el transcurso de sus azarosas carreras. Mañosa, sobretrabajadora, expuesta, a buena distancia de sus congéneres de Los lavaderos (J. Durán, 1986) cuya única preocupación era la promiscuidad (propia, ajena) y quedar embarazadas por culpa de un frasco de falsos anticonceptivos (Lyn May, Ana Luisa Peluffo, Rosella). Ni chismosa compulsiva, ni sufrida madre viuda o divorciada, ni mujer que tiraniza al marido lerdo, ni desnudista con stripteases de obsequio hasta en la intimidad, ni jovencita sexy supercodiciada, ni tipa malora, ni amante ofrecida cuyos hombres siempre le salen malos o maletas. Ni ingenua pueblerina extraviada en burdeles o internados rumbo al estrellato en una firma productora de musicals (como Verónica Castro en Chiquita pero picosa de Pastor, 1986), ni chica de regalo de cumpleaños (Felicia Mercado) hecho por tres amigotas envejecidas (Sonia Infante, Carmen Salinas, María Carrillo) para curarle castamente la impotencia sexual a un vejete (Desnúdate Marcela de Ramón Fernández, 1987).
Con cierta facilidad, la Pelangocha logra sobresalir de entre la miríada de estereotipos femeninos de nuestra actual sexycomedia, aunque después no consiga darse a basto con tantas actividades, aunque sólo sea para meter las narices en la vida repudiable pero redimible de los demás, dejarse acosar eróticamente por seres desarticulados y permitir que otros murmuren sobre ella. Que nadie pregunte si vale la pena cobrar preeminencia en ese motín de satiresas, o elevarse por encima de la llana superficie del nuevo cine lépero-picaresco sobre vecindades. De cualquier manera, al cabo de sus aventuras y trabajos, la Pelangocha guardará intacta su fuerza y su verba tanto como su melancolía. La risa protuberante acepta la contingencia cotidiana hasta en sus más estrechas apariencias.
Dentro de la nueva generación de cómicos populacheros (Zayas, Inclán, De Alba, Chatanuga, el Caballo, los Flacos), existe cual rara avis una creatura cómica como la Pelangocha. Al igual que todos ellos, surgió de la tv, a pesar de haber hecho terceros y cuartos papeles en el cine (Negro es un bello color de Julián Soler, 1973). En el grupo de actores del programa del Pirrurris De Alba, fue una figurante cada vez menos oscura, y comenzó a ganar arraigo popular gracias a películas inenarrables (El retrato de la vecindad de Gilberto Martínez Solares, 1982; El día de los albañiles de Adolfo Martínez Solares, 1982; Adiós Lagunilla, adiós de Cardona hijo, 1983). A medias desperdiciada, merecedora de vehículos más ingeniosos o al menos tan candentes como algunos de sus títulos (La taquera picante de Castro, 1989), terminó encabezando repartos, por encima del ganado genital que abunda en el tipo de engendros al que pertenecen sus películas, e incluso relegando a segundos términos las apariciones de sus soeces acompañantes (el Flaco Guzmán, el Flaco Ibáñez, Inclán).
Mejor que en sus primeros estelares, como La ruletera (Castro, 1985), donde encarnaba a una taxista que se defendía valerosamente de un novio procaz (Inclán) para terminar encarcelada tras la razzia a un reventón de maricones, o como Los verduleros 2 (Adolfo M. S., 1987), donde interpretaba a una intrépida agente recién salida de alguna Loca academia de policía a nivel municipal, la Pelangocha cuenta con un buen desempeño en La portera ardiente, un poco a contracorriente del anacrónico argumento redactado por el dramaturgo de medio pelo Alfonso Anaya (Despedida de soltera de J. Soler, 1965; El quelite de Fons, 1969) y de la vergonzante dirección del supuesto debutante Mario H. Sepúlveda (seudónimo del destajista con ¡escrúpulos! Mario Hernández). Una presencia florida y frondosa, hasta en el ridículo doble papel y el absurdo mano a mano con Sasha Montenegro dentro de la ínfima comedia de pigmalionas pigmalionadas La taquera picante.
Sin duda, La portera ardiente define con elocuencia que el sitio de la Pelangocha está en la comedia de costumbres, con abundante descripción y desfile de tipos populares, descendiente tanto de los relatos urbanos del siglo xix mexicano (José Tomás de Cuéllar, Ángel del Campo Micrós, Antonio García Cubas, Juan Díaz Covarrubias, Hilarión Frías y Soto) y los clásicos de nuestro cine de barriada de los cuarentas y cincuentas (I. Rodríguez, Galindo). Ni nueva detentadora de la simpatía clasemediera (en la línea de María Elena Marqués, Alma Rosa Aguirre y la primera Silvia Pinal). Ni exponente, diría nuestro antepasado Cuéllar, de la comicidad jamona (en la línea de Consuelo Guerrero de Luna, Carlota Solares, Celia Viveros, Susana Cabrera y Carmen Salinas). Ni fenómeno paratelevisivo con apoyo en la denigración clasista (en la línea de La India María y Verónica Rosa Salvaje Castro). Ni mujer autodegradable por fea, ni bonitilla experta en desfiguros.
Buenona y protuberante, la Pelangocha sólo encontraría como antecedente en el cine mexicano a una guapa peladona garrida y respondona como Amanda del Llano (Campeón sin corona de Galindo, 1945; Hay muertos que no hacen ruido de Gómez Landero, 1946; La mancornadora de Cortázar, 1948). Ruda, risueña, ignorante, fogosa de labios carnosos, largota de ancha cadera y brazos musculosos, con dientes blanquísimos, inmensas piernas robustas y semidormidos ojos vivarachos. Exhala un profundo suspiro citadino de “plumaje incipiente” a pesar de todo, como el de las pollas que describía en 1868 nuestro olvidado cronista favorito Frías y Soto en su Álbum fotográfico: “Las formas son recias, duras, tiene algo de viril; pero el contorno comienza a redondearse prometiendo esa sucesión de curvas femeniles que más tarde completarán su artístico contorno”. Allí donde sus compañeras de generación han fracasado aparatosamente, allí donde la disminuida Isabel Martínez la Tarabilla ni siquiera obtuvo el crédito principal que le correspondía por su infumable debut estelar en La mujer policía (Fragoso, 1986), allí donde la simpática gordita segundona María Luisa Alcalá se conforma con corretear falos que la repudian y termina abusando del más dudoso para hacer cimbrarse un autobús gigante en el final día de campo taquimeca de Las borrachas (Cardona III, 1988), allí se enseñorean las protuberancias físicas y humorísticas de Maribel Fernández la Pelangocha en una comedia a punto de ser abortada al nacer, como si la risa se estorbara a sí misma, dentro de un parto difícil que lucha por romper las paredes del vientre filmico.
El discurso de la risa protuberante destierra el misterio en todas las avenidas del lenguaje. En el principio fueron los albures serpentineros de colección en Picardía mexicana I (Salazar, 1977) y las majadas poscarperas de La pulquería I (Castro, 1980); al final las no-tramas apoyaron con señas manoteadas las palabras altisonantes o de doble sentido, para que un catador de vinos tomara orines y un mudo le enviara una carta a su novia en Llegamos, los fregamos y nos fuimos (Arturo Martínez, 1983), o para pendejear a personajes de norteños brutos, según cierta “célebre” lista de pendejadas-tipo que determina tanto las peripecias ilustrativas como la condición de los sujetos (Los pen.. itentes del pub de Pérez Grovas, 1987). Dentro de ese amplio repertorio de posibilidades y repeticiones al infinito, el lenguaje lépero de La portera ardiente es el del albur compulsivo, incontenible, resobado, en el límite del sketch revisteril y el abigarramiento hastiado hasta la sinrazón, pero un albur vuelto elemento narrativo, vuelto instrumento de comunicación, vuelto jerigonza imparable. El cretino lumpen-lumpen Solovino (César Bono) asegura que todo mexicano nace debiendo veinte mil dólares, por eso él en cada puñeta le ahorra buena lana al país. El vendedor ambulante (Charly Valentino) se presenta como “su camotero que lo atiende con esmero”, sin decaer en su amabilidad. En trance de venirse con un falo de emergencia que le está quitando la picazón, la casada adúltera Celsa (Elsa Montes) exclama un “Me voy”; y por corte directo, “Me voy”, dice el cornudo musicastro Higinio (Roberto Flaco Guzmán) al decidir largarse del billar. Incluso la anciana vendedora de dulces (Águeda Incháustegui), abuelita de la heroína angelical Adela (Alma Delfina), es una rijosa lanzaobscenidades que fuma Faritos como si fuera mota, provocando alguna jocosa confusión. Pero ante todo, ahí está La Pelangocha para hacer afirmaciones sabias (“Si usted le daba a su mujer arroz con leche, o ate con queso, a la mejor ahora quiere plátano con crema, o camote con miel”) y para contrarrestar, desmontar, neutralizar y responder cada letanía de albures que se le cruza. Anda en la jerigonza, desmantela la jerigonza, domina la jerigonza. Anda en rodeos del habla con admirable libertad, complica victoriosamente los juegos de palabras, tergiversa las cosas con malicia irresistible. Vence en los duelos de alusiones genitales aun siendo mujer. Como la madreadora sirvienta codiciada tanto por patrones vetarros como por mozos de su clase que interpretaba en Los gatos de las azoteas (G. Martínez Solares, 1987), defendiéndose sin miramientos en su barbajanería (“Hay, pero no para todos” / “Usted quiere que me muera como mariposa, a puro cachuchazo”), la Pelangocha puede ser cruel y despiadadamente directa. Invade el lenguaje especial / exclusivo de los varones, lo expropia, lo deyecta, lo revierte y lo destierra: profana su misterio. Martiriza la jerigonza y la vida errante de las fórmulas acuñadas del albur, cancela las formas permanentes e invariables en un lenguaje usurpado, desmitifica caducidades e impone formas pasajeras más inventivas.
La risa protuberante prohíbe a los sentidos traspasar los límites de la razón. En vez de ceñirse la corona de los mártires, la Pelangocha hace que se la ciñan los varones, ya desprovistos de su dispositivo comunicacional, que parecería su única esencia. Ella, simplemente, agota la palma del candor y la inocencia. La Portera Ardiente se identifica por igual con la pirujona anhelante de amor verdadero Minerva (Jacaranda Alfaro), a la que imparte lecciones de cordura (“Usted se la pasa escoge y escoge y nada escoge”), que con la angelical estudiantita Adela, a la que brinda su amparo. Pero con los galanes de ocasión que se le lanzan por doquier, la Pelangocha es implacable, aunque ella misma se muera de ganas por tirárselos, tras dos años de que su marido, un tal Aureliano, se fue de bracero (o la dejó por una riquilla, o está en el hospital con sida, según le dicen). Con impaciencia en la inclemencia a causa de la abstinencia, pero se da el lujo de parar en seco al atractivo garañón Higinio, semidesnudo bajo frazadas después de un asalto callejero, que se las pide cada vez que ella se agacha (“No hago el olán con hojalateros”).
Negarse a expresar su pasión disimulada, acallar sus urgencias corporales y conservar para ella sola sus estremecimientos reprimidos, resultaría una aberración erótica elevada al cubo; pero es una hazaña, de acuerdo con la lógica del exiguo relato, sobre todo dentro de esa vecindad típica de sexycomedia mexicana de los ochentas. Esa vecindad donde no existe otra preocupación en los vecinos que la de coger todo el día con quien sea, donde todos los inquilinos se definen por su hipocresía respecto al sexo ilegítimo que ellos mismos practican o se morirían por practicar, donde el pobrediablesco Higinio desatiende a lo idiota a su ganosa mujer Celsa (como De Alba a su Maribel Guardia en El rey de los taxistas de Alazraki, 1987), donde la mujer insatisfecha debe desquitarse hasta con el camotero lumpenazo mientras el marido mendiga cachuchazo a cualquier suripanta, donde el caricaturesco sargento Renato (Manuel Flaco Ibáñez) hace marchar a su curvilínea mujer Lyn May hacia la cama sin dejar de acariciarse lujuriosamente los bigotes (¿burla cultista al mujeriego Fernando Soler de La oveja negra?) y donde todo mundo ansía la virginidad de la hermosa Adelita (“¿A poco hay quintos de oro?”). Al tiempo que todo se les va por la boca, las protuberancias de la razón alburera engendran monstruos del rechazo puritano / libertino.
La risa protuberante custodia y secreta a raudales su entusiasmo por la arbitrariedad ordenadora. Al amparo de La Portera Ardiente todo se arregla en el mejor de los vecindarios posibles. Extorsionada por el judicial perjudicial Escobar (Gerardo Vigil), la inmaculada Adela cederá su sitio en el lecho (“Desnuda y a oscuritas”) a la ofrecida Minerva, al fin poseyendo al hombre que tanto deseaba, dándole entera satisfacción en varias acometidas y hasta oyendo propuestas matrimoniales. En busca de su marido infiel, la señora Escobar (Lizzeta Romo) termina refugiada con el camotero metiche en un automóvil, para experimentar allí el primer orgasmo de su vida. Y como premio a su fidelidad extrema y martirizada, la Pelangocha recibirá por fin a su Aureliano de regreso a casa, bigotón y zarrapastroso. Tres gags y “todo conflicto desaparece.
Bajo la mirada envidiosa de las vecinas, la heroína cómica parte con su falo querido y esperado, con vestido nuevo, hacia otra colonia donde no existen mujeres milusos ni porteras ardientes. También las risas protuberantes pueden ser milagrosas sabiéndolas engatuzar.
La comicidad folicular
La comicidad folicular defrauda cualquier forma conocida, lógica o posible de la definición genérica. Si un corpúsculo vegetal de lo infracinematográfico tipo Las calenturas de Juan Camaney (1988), del novato exasistente de dirección Alejandro Todd (Metiche y encajeso, 1988), tuviera alguna congruencia dramática, o al menos expositiva, entre sus encabritados saltos de escena en escena y de personaje sacado de la manga a personaje sacado de la vaina, entre sus abundantes brincos de eje y sus sistematizables errores de continuidad, sólo podría ser la de una comedia burlesca con cretinos enredos policiales, que se resuelve arbitrariamente, a modo de una farsa travestida y sentimental / semental. Su forma aproximada es la de un folículo, un pericarpio membranoso o una vainilla que contiene las semillas de la planta, es decir, sus abruptos episodios y sus sketches apenas desarrollados.
De hecho, no existe ningún personaje central que sirva como pivote, pararrayos o aglutinador de la ficción cómica, pues Juan Camaney (Luis de Alba), el supuesto jefe de mantenimiento del Hotel del Prado y ocasional guía de turistas que da nombre a la película, sólo toca la trama principal, de manera tangencial y conclusiva, en dos momentos de ella. Cuando descubre a una suculenta chica difunta, al estar intentando fajarle, en la habitación de la hermosa peluquera de salón de belleza Betty (Olivia Collins), y cuando, desenfadado, Camaney se disfraza de ganosa provinciana fodonga, junto con otros cuatro empleados o clientes del hotel, para rescatar a la linda peluquera, secuestrada sin motivo por la malosa banda de traficantes de uranio que comanda el Caradura (Gerardo Zepeda Chiquilín), hacia el final de la cinta.
De esta manera, todos los personajes de una película con comicidad folicular permanecen incipientes, embrionarios; se vuelven segundones por igual; pierden de entrada toda esperanza de preeminencia; tienen existencia casi incidental, pulsátil, efímera, indeterminada; están obligados a estallar, justificar su presencia y desaparecer en el instante, al nivel de la secuencia, al hilo del repentino duelo verbal o de las ruinas de chispeantes parlamentos-chorizo. Pertenecen estos martirizados personajes a una membrana argumental que con ellos o sin ellos sería la misma, volviéndolos aún más necesarios que de costumbre (suma de estallidos chisporroteantes) y al mismo tiempo fatídicamente prescindibles (organismo sin órganos).
Da la impresión de que, en una partícula de planta fílmica así, toda la carne (los cómicos, los chistes sobados o seminuevos) y todas las carnes (las estrellitas púdicas, las vedettes, las encueratrices resobadas o de medio uso) han sido echadas al asador. Un asador de risas modestas o hilarantes que arde a base de retazos de viejas rutinas de teatros de revista y televisivas (reciclaje, modernización promiscua, simbiosis dinámica y fundamental), más algunas desaforadas invenciones personales.
En el descocimiento / desconocimiento absoluto, el libreto de Las calenturas de Juan Camaney ha sido escrito por dos actores secundarios en ascenso (Óscar Fentanes, Juan Garrido), más bien opuestos, que jalan cada quien por su lado, para sus respectivos lucimientos personales, a costa de los famosos y de la previsión de la película misma, en medio de una pedacería de divagaciones ni fu ni fa, sin pies ni cabeza, que son la sustancia de este nuevo y curioso prototipo de ficción cómica. Por un lado, el colaborador de una agencia de viajes y mariconcete desatado César Augusto (Óscar Fentanes) y, por el otro lado, el meritorio galán cantante de la guapa Betty y barboncillo comisario infiltrado entre hampones Gregorio (Juan Garrido).
Volvamos a empezar, pues. Gracias a la ayuda del otrora célebre baladista roquero de gran arete Javier Bátiz (él mismo), que le había dado chamba en su fatigadamente sicodélica y envejecida orquesta, el padrotón detective con atuendos de cuero Gregorio (Juan Garrido) había logrado colarse con permanencia voluntaria en el Hotel del Prado, quería reconquistar a su dulcemente bronca novia celosa Betty (Olivia Collins de mallas rojas y esponjada cola de caballo), babeaba por demostrar sus habilidades como karateca exterminador, y además se proponía desenmascarar y capturar a una pandilla de malhechores tarolas donde medraban creaturas como cierto zotaco narciso bigotudo (Juan Moro, el actor favorito de COTSA, 1989, y del poder judicial salinista) con delirantes resonancias extrafílmicas en cada
una de sus frases (“Ya estuvo, no te preocupes por el cadáver”); para cumplir apoteósicamente su designio justiciero, el policía disfrazado contará con la atropellada pero oportuna ayuda de varios pícaros del hotel, tales como el agente de viajes César Augusto (Óscar Fentanes) y el manoseador / manoseado guía de turistas Juan Camaney (Luis de Alba). Pero la película es también muchas cosas confusas más, demasiadas, hasta la oligofrénica sobresaturación de risotadas (“Pónganse charrascas”).
La comicidad folicular se encuentra ligada a una cadena rígida, de la que constituye el último eslabón. A la desesperada búsqueda de un personaje totalizador y definitivo dentro del cine, por más de doce años, la carrera del cómico gordito Luis de Alba resultaría una demostración por el absurdo del dictum de Cocteau: “El manantial siempre desaprueba el itinerario del río”. He aquí la típica trayectoria de un folículo sebáceo en su postrer reducto, el engrandecimiento y decaída en tobogán de una glándula de sebo en la piel de nuestras risas, y no es por azar que uno de los más picarescos gags autoirrisorios de Las calenturas de Juan Camaney sea aquel en que, con codicia mezclada de horror, una ninfómana insaciable ve levantarse bajo las sábanas lo que puede ser un pene descomunal, pero pronto descubre que es De Alba, irguiéndose con carita de falsa alarma y carota de amarga realidad (“No te espantes, soy yo”). Su plumaje histriónico es de ésos.
En el cine, Luis de Alba comenzó a verter desafiantes verborreas como un infeliz apocado con intermitencias (en cosas como El Apenitas de Arturo Martínez, 1978), creció en prominentes roles de lumpenmachismo excremencial y homofóbico (tipo La pulquería del Güero Castro, 1980), inmortalizó al televisivo-teatral personaje de el Chico de la Ibero lleno de erizantes repulsiones clasistas (“Ay, un naco”), se multiplicó hasta la dispersión en los papeles de su show de el Pirrurris como cualquier Polivoz con aspiraciones de Héctor Suárez o Benny Hill (“Chido, que la pasa chido”), confirmó su semicalva decadencia prematura en pudibundos desenfrenos fálicos invariablemente frustrados por la moralina de Televicine (tipo El rey de los taxistas de Alazraki, 1987) y ha decidido resurgir como ave fénix en la taquilla gracias a Juan Camaney, su última creatura-reducto, a fuerza de ostentar ese nombre hasta en la camiseta de su policía barriobajero de Los verduleros (Adolfo Martínez Solares, 1988) y de que lo enarbolara como ábrete-sésamo de nalguitas el resbaloso repartidor de tienda de Los gatos de las azoteas (G. Martínez Solares, 1988).
El mote deriva de un juego de palabras (Come on, hey!) y de una expresión popular (“A poco te crees muy Juan Camaney”) en boga durante las épocas pachucas de los cuarentas. Sin embargo, en su manifestación fílmica, a lo Luis de Alba, el remoquete de Juan Camaney corresponde a un vivillo aprovechado, medio cínico, medio correlón, medio erotómano, medio reprimidón exasperado, por lo que sus invocadas “calenturas” son más bien hipotéticas. Calentura, aquí, es un estado permanente de ávida disponibilidad genital (“¿No me hace su traslado de dominio?”) hasta con cualquier afanadora. Calentura es una verborragia desinhibida (“Sí quiero casarme, te pongo tu hotel, te doy tu chupe para que chupes de a madres, porque yo soy un macho de a madres”). Calentura es un canal del desagüe para el espectador voyeur entre la oportunidad providencial y el acto fallido (“Otra que se me va por falta de feria”). Calentura es ofrecer un voluminoso cuerpo indeseable y de antemano proclive al percance ibargüengoitiano a la hora de la braguetera verdad con alguna lanzadaza (“Me lastimó con el zíper”) o a la huida a rastras, por agotamiento, aunque lazado del pie, en el reptante corredor, por la perversa.
La buena suerte de Camaney como inepto técnico de mantenimiento hotelero no tiene límites. Ya desde el prólogo, la torpeza del personaje ha hecho explotar la caldera de los baños, lo cual le sirve para apreciar desde muy cerquita (observación participante) un desfile de rozagantes encueradas al vapor (“Ay güey, esto parece el planeta de los simios”), detiene en la estampida a la más guaposa (“Yo la salvo, véngase para acá”) y en vano se arregla en el precio, pues carece del dinero suficiente. Su sombrerito de grueso estambre admite utilizaciones sorprendentes; finge que se le cae varias veces sobre los muslazos y caderas de la asesinadita semidesnuda, para irle metiendo mano cada vez más arriba, hasta culminar en el desarmante asombro necrofóbico de impune remordimiento (“Me vi gaviota”). Su camisa floreada de turista sedentario y su gruesa correa de pulsera (inequívoco signo de virilidad agresiva) enmarcan con obsequiosidad sus mejores hazañas seductoras; a la babosa y suntuosa visitante rubia deseosa de diversión (Princesa Lea), la arroba durante un paseo por la ciudad, al narrarle la historia de cuando Adán y Eva descubrieron las vocales al mismo tiempo que sus zonas erógenas (“Oooh”, y le pica el ombligo / “Uuuh” y le señala el chiquito), o abriéndose de brazos para rozar los opulentos senos de la turista encima del cofre de un auto, al platicarle el cuento de la vaca Carambella y el toro Carambola (“Dime Cara, nada más, porque las bolas se me quedaron en el alambre”).