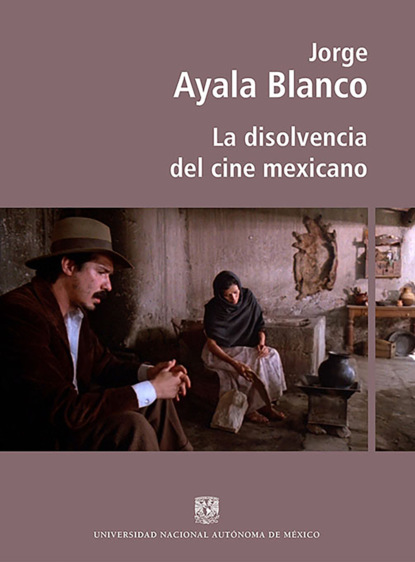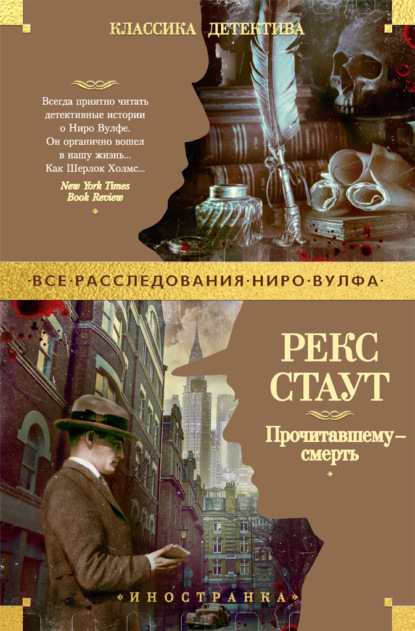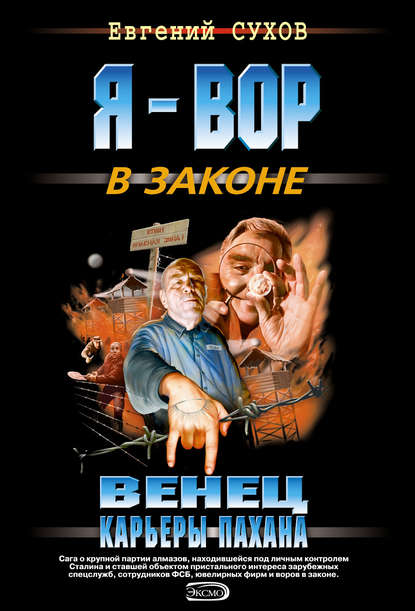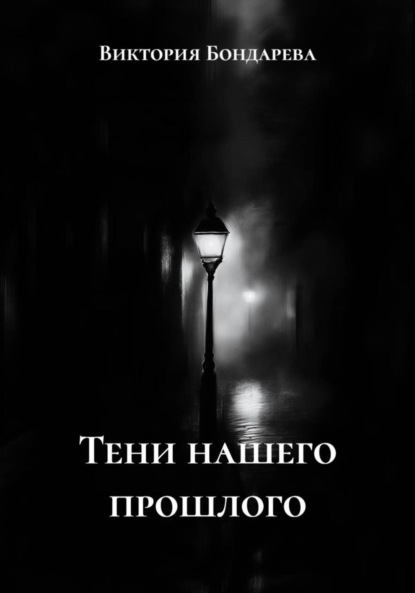- -
- 100%
- +
Por su parte, El vampiro teporocho es sólo el Batman (Burton, 1989) que nos merecemos en el tercer inmundo mexicano. No es un vampiro culterano, pero habla pomposa y compulsivamente en verso (“Que no me habléis de tú / voto a Belcebú”), y sus interlocurores le responden con frases rimadas para estar a la altura (“Me rendiréis pleitesía” / “Se lo pico a usted y a la Cía”), en una hipertrofiada mezcla de castellano del siglo xvi y de satanizados albures de La pulquería (Castro, 1980), hasta la manía, el hartazgo, el vértigo, como si se tratara de masculinizar soezmente las hazañas versificadoras de María Félix en El monje blanco (Bracho, 1945), o de componer en el aire una nueva versión chuscolépera del Don Juan Tenorio de Zorrilla antes del día de muertos. Por si eso fuera poco, nuestro gran mamífero sangradicto de amplia capa habla con subrayado acento y énfasis de gachupín abarrotero, pues aprendió la lengua castiza en la España de tiempos de la Inquisición, y eso explica tanto la ampulosidad de su verba florida (“Mis hábitos alimenticios no son de su incumbencia”) como la desaforada voracidad de sus intrusiones en la vulgar lujuria verbal, tan generalizada, pero que sólo el ampuloso licenciado Topillos sabe secundarle (“No temáis, calentaos” / “Por delante y por detráos”).
Tampoco es un vampiro de comedieta juvenil, pero la babosería de la hemorragia ficcional en que se ve involucrado, desborda energía adolescente, no siempre desperdiciada. No es un vampiro de parábola posmoderna, de puñeta mental posmo, sino del exacto contrario que más se le asemeja: el adefesio premoderno naíf. No se propone ninguna exasperación romántica, pero termina coronándose el triunfo de los amantes malditos, la parejita de picnic que sorbe con popote sus bolsas plásticas de sangre, y lo hace del modo más instintivo, visceral y lesionante de susceptibilidades, para culminar con ese gag maricón de la letrina, en el mejor estilo guadalajareño de la revista Galimatías. Y nada más distante del humor blanco o involuntario que la desconsolada escatología febril de esta película basuresca y con personajes increíblemente estúpidos, aunque por esa misma vía logran recuperarse ciertos gestos brujeriles y cierto candor nihilista de Hermelinda Linda (Aldama, 1985), film-historieta cómico-satírica para adultos con polimorfas perversiones infantilistas, si los hay.
Medra la escatología de la denigración draculona. Delirante a su muy tosco modo, el film de Villaseñor Kuri es un caso (patológico, enloquecido, gozoso) de embestidas sadomasoquistas contra un indefenso personaje imaginario en off side, un verdadero festival de degradaciones del pobre conde Drácula extraviado en la mexicanidad barbajana. Pese al título de la cinta, nuestro infeliz vampirazo ni siquiera llega a teporocho, pues eso ya significaría la persistencia en una afición extrema y un lumpenestatus socialmente reconocido. Este conde Drácula es el outsider perfecto que nunca imaginó el ensayista inglés Colin Wilson en los cincuentas, es el pato ideal de feria para el tiro al blanco y el escupitajo, es el chivo expiatorio más clamante / declamante jamás concebido. Con una vocación al fracaso realmente inigualable, sólo existe para ser degradado. Hasta el científico africano con melena hirsuta y macana de Trucutú contribuye a fulminarlo en el espacio sideral. El chofer de materiales lo persigue a palos creyéndolo putón. Los perros le ladran, jalándole la capa en estampida. Los teporochos en corro le convidan fogonazos de alcohol puro (“Es la sangre de los dioses”) que sacan llamaradas de la fogata en bote. El Cleopatra amanece dormilado en sus brazos dentro de la celda, pues ya lo adoptó como “su hombre”. El policía celador lo garrotea a la primera mordida, la Afrodita desnuda en el jacuzzi le hecha insecticida en espray, cuando él ya se había convertido en La mosca (Cronenberg, 1986) para espiarla entusiasmado.
Ítem más. Sus tarados intentos de vuelo perforan la lámina del camión de mudanzas de los futuros secuaces / verdugos, sus berrinches provocan apagones sísmicos, las protectoras gafas negras que debe usar lo aislan inerme, sus ropajes tradicionales sólo le sirven para cosechar sarcasmos o ganar el primer premio en un cabareteril baile de disfraces para ¡Dráculas impostores! Los crueles macheteros prácticamente lo padrotean, lo hacen cargar huacales en el mercado, lo hacen imitar animales en la plaza pública (“¿Qué no ve que me estoy haciendo buey?”), lo exhiben como el freak chafo (“¿Por qué te volviste vampiro?” / “Por desobedecer a mis padres”), lo hacen meter la carota entre círculos concéntricos para “tiro al negro”, lo hacen posar para fotos callejeras (“Retrátese con el vampiro y llévese una estaca autografiada”) y lo hacen enchilarse con un preparado a base de todo tipo de chiles picantes en la fonda.
La putangona de cabaret (Laura Tovar) que le platicaba al vampiro cuentos verdes al oído (“Érase un vampiro que visitaba a su novia cada mes”) y fajaba con él en un motel, reacciona violentamente a la primera clavada de colmillos (“Ah, te gusta lo agresivo”) y lo agarra a cadenazos de Mujer en Llamas, en cámara rápida, por todo el cuarto. Incluso la enfermera Roxana que amorosamente le daba su biberón de sangre humana, dentro de un sarcófago-cuna colgado del techo, también le clava una buena estaca, para que deje de dar lata y ya se duerma. Y si es cierto que “las supersticiones pueden servir como guía a los caracteres y hábitos de la nación en que prevalecen” (Laszowska Gerard), ¿qué decir de las supersticiones movilizadoras de este vampiro que, a fuerza de ingerir chiles y echar fuego por los ojos, y hasta por el medallón del pecho, se transforma reincidentemente en guajolote, cual animal-emblema mexicano? Poco le importa el teratológico significado profundo, si el parlante guajolote-vampiro va a ocasionar la escena más brutal de este auto sacramental antidraculesco: llevado a un palenque, enfrentado a un gallo de pelea con navajas (“Debe ser gallo banda”) que lo deja ko, vendado del pescuezo y de una pata, y vuelto a la normalidad al calor de un fanal camionero que prefiere explotar.
Mucho antes, nuestro héroe infrafantástico ha hecho explotar las escatologías de su pasado como alburero fornicador. Después de diez años en papeles ínfimos que requerían farsescas figuras recias (Dos de abajo de Gazcón, 1982) o desternillantes remedadores de acentos extranjeros (como el capo mafioso de Las fabulosas del reventón II de F. Duran, 1982); después de medio centenar de películas como indispensable patiño del Caballo Rojas (ese padre carnicero de Un macho en el salón de belleza de Castro, 1987) y de los exflacos Ibáñez y Guzmán (ese generalote atrabiliario de Tejeringo el Chico en La corneta de mi general de Castro, 1988), el experimentado comediante Pedro Weber Chatanuga llega a su primer estelar, al estrellato absoluto, a la película confeccionada a su medida, un poco tarde, pero seguro y bien acompañado. Tiene gracia su Draculón, más gallego bestia que transilvano. Viejo, feo, gordo, fofo, buchacón, colmilludo, cejas arqueables, carota empastada de blanco, patillazas entrecanas en ristre, vozarrón estruendoso, gestos grandilocuentes, ademanes operáticos y sendas verrugas entre esos enormes cachetes que se desploman sobre la prominente papada, cual Hermelindo Lindo instantáneo, o caricatura con patas del monero Heliofiores.
Muy orondo, furioso porque lo tutean pero no porque lo degradan al máximo, bufa, ruge, ladra, ronronea, se deja arrullar, chilla como murciélago (“III”), clama por las iras de Satán con efectos de órgano, esboza señas obscenas con una mano al emprender el vuelo, asesta continuos golpes a sus vasallos con la ribeteada capa rojinegra al marchar hacia el frente, y se resiste dignamente al sádico castigo nocional, prolongándolo, desafiándolo, escarneciéndolo, eludiendo la fácil celebración de estereotipos humillados, sobreviviéndose. De alburero fornicador a viviente combinatoria de figuras legendarias, rumbo a las hazañas rurales de El semental de Palo Alto (Villaseñor Kuri, 1989), pero sin complacencia masoquista en la denigración para arrancar la carcajada, y sin necesidad de apelar a ningún pasado melodramático de su personaje. A medio camino entre el villano victimado y el vejancón aprestado. Brutote, “machorro”, necio, cabezudo, dispuesto a gozar al infinito, mientras se pueda, con las sublimaciones escatológicas de sus anteriores aventuras fársicas.
¿Dónde quedó la escatología del humor de mingitorio? En esta película donde el viaje interespacial se resume en la luz rojiza de una tele sobre la cara empavorecida del Draculín, donde el cohete es un vil tanque de fierro con abertura y pintas (“Alza salarial a los astronautas”), donde la comandancia de policía es un mugre set estático y apretado, donde la feria multitudinaria se reduce a un kioskito coyoacanense y un dolly lateral sobre chicuelos en línea, y donde los mingitorios bodegueros abarcan sólo a dos sujetos de espaldas, en posición de mear, y una pared jodida con letrerito de wc; en este cine para pobres, en esta cinta de tres centavos compensados por un infumable ritmo precipitado, no será raro que el egregio ingenio de los mexicanos, nuestro ingenio domavampiros esté representado por un chafirete mantecoso con jeta de bebé cábula, el Mantecas (Charly Valentino) y sus dos macheteros, bien apodados el Zopi y el Tripas, habituados a que su jefe piense en ellos, salvo cuando se trata de rechingar al extraño, al nivel del albur o una orinada físicoespiritual gratuita.
Son los raspas, los rijosos sin motivo, los bromistas del chile habanero o el cuaresmeño en el taco, los preceptores de la mexicanidad básica que disfrutan sensualmente su barbajanería. Son tres carotas burlonas que revientan el encuadre subjetivo en contrapicado, al reunirse alrededor del vampiro derrumbado y lo aconsejan para que deje de desvariar creyéndose Drácula (“¿Para qué fumas eso? Mira cómo te pones” / “¿Con qué te cruzaste?” / “Di no a las drogas, y si no, pásaselas a quien más confianza le tengas”). Luego, el móndrigo Mantecas se calma agitando la cabeza cual péndulo deschavetado, atesora con unción el micrófono en las ferias para hablar como merolico, liderea a sus cuadernos en todas las maldades al agarrar de hazmerreír al conde(nado), brilla por sus grandes ideas obtusas y parte plaza en el hospital cuando visitan en bola al Draculita encamado (“Mira, uno al que le amputaron las piernas, ¿cuánto por los zapatos?”). Con paliacates a lo Karate Kid en la frente, el atolondrado Tripas sólo desahoga desquites inofensivos, recibe regaños y se aparece con una corona fúnebre, en cuyo centro ha introducido el testuz, inútilmente robada pero todavía capitalizable entre el desfile de féretros del nosocomio succionado por la parejita vampírica. Y con una cachuchita de molote (cual faro buscador de inteligencias a él negadas), el Zopi corea todas las acciones monas o nefandas, con fervor, hasta que le toca ser protagonista de su transformación en vampiro gay.
Una nueva picaresca escatológica se asoma al interior del barroquismo sexodesmadroso de estos especímenes, jamás derrotados por la miseria (real, económica, moral) y tan conscientes de sus impudicias jubilatorias (“Desde que naciste no se te ha quitado la diarrea mental, cómo serás güey”).
Segunda parte
│El aplauso rosa│
Amé, sufrí, gocé, sentí el divino soplo de la ilusión y la locura.
Luis G. Urbina, Así fue
La vida ensoñada
Una ululante parvada de porristas en microvestido deportivo, cachunas escapadas de Estos locos, locos, estudiantes (Cardona hijo, 1984), invade la suntuosa amplitud de la pantalla ancha en plano general, para irrumpir en los pétreos jardines del opulento conjunto hotelero de Acapulco (“Aquí en Acapulco es sólo gozar / Acapulco amor / Acapulco, baila conmigo”) donde tendrá lugar la turística acción de la más juvenil Fiebre de amor (Cardona hijo, 1985) en el cine fresa mexicano de los ochentas. A zancadas trepan las chavas una escalinata versallesca-colonial, se forman, se emparejan perpendiculares a la cámara, e inician los pasitos de lo que se sueña a sí misma una coreografía faraónica. Omnipresente suena ahora en off la voz que les abrirá las puertas de la percepción extasiada, la voz que les revela alguna parte divina en ellas, la voz que se adueña de su presente sin pasado y excluye al futuro, la ansiada voz provocadora, de aullidos del alambicado Luis Miguel (“Tú has causado en mi existir / la más bella sensación”). Como respuesta universal a ese conjuro, las fuentes artificiales elevan cascaditas de agua, tres delfines saltarines exhiben la gracia de pasar a través de un aro en el parque de diversiones, y la chaviza en desatada gimnasia aeróbica se despliega, corretea por doquier, intercambia posiciones, volteando sus playeras por turno, para integrar letra por letra, cual apoteosis de pionera comedia musical de los treintas, los créditos estelares del film (Videocine presenta) hasta llegar a los de Lucerito y Luis Miguel, a punto de interpretarse a ellos mismos y sin necesidad de cambiar sus apelativos actorales, como masivo acto de fe íntimamente compartida. A la invocación de su autónomo nombre de pila sin apellido, el ídolo prefabricado surge en sudadera roja y albo pantalón, para entonar entre sus chicas hierofantes la canción-tema “Fiebre de amor”, como sol resplandeciente; pero de pronto, apenas su voz ha concluido la baladita, se hace de noche sobre una joven que salta hacia la orilla de un estanque domesticado, bajo una imposible luna impasible.
A semejanza de su eternizada secuencia inicial, la ficción está cerrada de antemano y sólo remitirá a ella misma. Film-excipiente, film-concha acústica para seguir inventando glorias sonoras, film recirculador de video-rolas a perpetuidad, film-caja de sorpresas seguro de sorprender con lo más esperado. El no-relato podrá incluir todas las jaladas, fantasías y espacios que quiera, obedeciendo únicamente a la autárquica cursilería de su flujo ñoño. El film musical para jóvenes se ha vuelto una metáfora de sí mismo, carente de condición de objeto, de acuerdo con una predeterminada lógica televisiva del capricho. Es la lógica de una Fiebre de Amor siempre diferida que debería hacer arder a la pareja Luis Miguel-Lucerito y se conforma con enardecerlos: fiebre albergadora suprema de los instintos de una sensualidad inocua, poderoso afán de seducción en un sofocante éter de pureza.
De larga cabellera al viento marítimo y nariz respingada, con aretitos monones y blusa guanga que soporta inscripciones políglotas, rodeada de discos del ídolo juvenil por excelencia, Lucerito es el sujeto activo de la fábula. Trepada sobre dos cojines en su regia mansión acapulqueña, entra en trance al contemplar a Luis Miguel en el televisor, recibiendo ufanos homenajes del trust electrónico que lo patentó (“Desde que lo presentamos en Siempre en domingo sabíamos que iba a llegar muy alto”); desoye desde sus dieciseisañeros mohínes los reproches del canosillo señor Rimalde (Guillermo Murray), su mero papi futbolero en bermudas y vaso de whisky en mano (“Lo que me molesta es que seas una de esas chicas bobas que gritan eufóricas”), antes de ver desgañitarse a él mismo con gritos eufóricos (“Gooool”); se pone felizaza porque su amado televisivo se dispone a dar un concierto en el Centro de Convenciones del puerto guerrerense para vacacionistas perennes; monta en su bici roja por la playa entre las luminosidades deslumbrantes de una velada promoción de Sectur; espía en el aeropuerto la llegada del cantante; cruza camiones de admiradoras fanáticas para descubrir que el asediado chico quinceañero se alojará de incógnito en los búngalos del hotel Princess; corre una y otra vez hacia el esplendor del ocaso; sueña superlativos romances al lado de su pequeño héroe; confía su Impaciencia en el corazón (Davison, 1958) e intercambia intimidades con su hiperbuenona madre (Lorena Velázquez), tiradotas junto a la alberca, para obtener revelaciones cruciales sobre ella misma (“De niña eras muy llorona y pipiona”) y la comprensión deseada cuando ya se han separado (“Tiene el más maravilloso defecto que nosotros tuvimos: juventud”); aplaude a rabiar en el galvanizante concierto, y descubre de paso un asesinato cuando sigilosamente se disponía a penetrar en los aposentos de su idealizado objeto sexual, pues siempre debe haber un obstáculo retorcido o idiota para la consumación del Amor en Occidente.
Así, con vestuario diseñado y firmado por Pop Corn de México, Lucerito es la niñota ideal, es el apetito de mujer con entusiasta salud aplaudidora, es la cumbre de la mentalidad derivativa y fervorosamente manipulable en su aparato deseante, es la perfecta “amiga invisible” que quiere y engendra Televisa, es la más bulliciosa de las plastitas admirativas, es la incontenible alegría de la chica estándar orgullosa de serlo (aunque superpopis con super casa). Por eso, en cualquier circunstancia, ante el arrobamiento o el peligro tirado de los pelos infantilistas, Lucerito sonríe. Posando en bañador azul de dos diminutas piezas con la precoz sensualidad de una pin-up de los cuarentas a escala postulante, o conquistando por fin el privilegio de llegar a conquistar a Luis Miguel (“Gracias por ser como eres”), Lucerito sonríe. La minivenus de pop corn sonríe unifacéticamente ante cualquier avatar. Lucerito no tiene sonrisas; es una sonrisa con Fiebre de amor. Es el equilibrio erótico-familiar de una sonrisa que nunca estalla en la expulsión de fluidos, es la adecentada lujuria visual que a través de su sonrisa hace imperar las reglas del hogar por todas partes, es la sonrisa estallada como fin último de sí misma, es una hipótesis femenina a una sonrisa adherida, es una sonrisa descomunal.
Por su parte, rubito, alto, de greñitas coquetas y blancuzcos trajes de etiqueta informal, con delgadas corbatas de pulcritud impoluta, Luis Miguel es el sujeto pasivo de la fábula. Aparece cantando como sinfonola ambulante por todos lados, en una errancia sin término que ni siquiera le pertenece; sufre la popularidad, se le ha sacrificado prematuramente a la ingenua perversidad del éxito que le impide gozar la bobería de sus impulsos lúdicos o primarios; llega en avioneta privada a una sección reservada del aeropuerto local y escapa a sus regionales clubes de fans en una limusina de seis puertas; jamás disfruta de sus comodidades ni de su fama, ni cuando actúa en arduos recitales benéficos, ni cuando atropella con su carrito de golf a una gordilla inferiorizada (Lupita Sandoval), ni cuando se hace imprecar y embestir por una mesera pelangocha que al fin le ofrendará su falda para un autógrafo (Maribel Fernández la Pelangocha); vive sujeto a las aceradas garras de una explotadora empresaria / madre / celestina (Mónica Sánchez Navarro) y de guardias que a duras penas contienen a las efervescentes admiradoras inquietas por alcanzarlo en el estrado y plantarle castísimos besos debajo de la naricilla.
Así, nuevo prototipo del pobre niño rico impedido para crecer mental y afectivamente a pesar de lo ya macizo de su cuerpo (“Yo no soy el chico ideal”), Luis Miguel es el mito que se erige al fingir desmitificarse él mismo y asegurar que no vale la pena ser mito, es el espectáculo palpitante de un infeliz histeriquito acostumbrado a clamar para satisfacer sus urgencias más inmediatas (“¡Quiero comer!”), es un envidiable producto apabullado por tumultos zarandeantes y rendido después de un recital, es un codiciable ser olímpicamente enajenado, es un Segismundo con prisión electrónico-recreativa que no cesa de monologar sus desventuras ontológicas (“Estoy peor que el perro ése, sólo falta que me saquen a pasear con cadena”), es el fetiche viviente que fetichiza hasta la corbata que se afloja y lanza con un beso al clamoroso tendido tauromáquico a mitad del concierto. En cualquier circunstancia, persiguiendo su sombra por los céspedes en cámara rápida o chapoteando como nenito aprendiendo a nadar, Luis Miguel frunce su boquita. Incapaz de cuidarse solo, o sintiéndose vulnerado en su pudor porque Lucerito lo ha sorprendido en su minialberca particular, Luis Miguel frunce su boquita. La trivialidad del semidiós inalcanzable frunce su boquita atrayentemente ante cualquier contratiempo. Luis Miguel no adopta boquitas fruncidas; es una boquita fruncida con Fiebre de amor. Es la dilución erótico-imaginaria de una boca fruncida que nunca libera sus instintos, es una boca en forma de autónomo emblema heráldico, es una boca en flor a la que incluso en cierta escena hasta pétalos amarillos circundan, es un simulacro masculino a una boca adherido, es una transfigurante boca fruncida.
El encuentro real de Lucerito con Luis Miguel (“Sueño con tu luz, sueño con tu amor”) tarda casi 75 minutos en ocurrir. Más de tres cuartas partes de la película están construidas a base de ensoñaciones. Desde Buñuel (Robinson Crusoe, 1952) y Bondarchuk (Campanas rojas, 1981) nadie ensoñaba tanto en el cine nacional. Lucerito ensueña despierta, dando consistencia más que real a sus ensueños (“Todo lo que deseo hacer, lo sueño”) y a sus cancioneras visiones amatorias (“Todo el amor del mundo yo te daría”). El ensueño permite el desenfreno del kitsch azucarado y abusivas dislocaciones en la continuidad del montaje, luz-sombra, día-noche, distantes contigüidades a simultaneo, juego permisivo-forclusión súbita, infatigable renovación de ilusorias emanaciones refrescantes.
Lucerito se ensueña como cantante celebérrima descendiendo de los cielos en avioneta, con relumbroso traje dorado; se ensueña posando cual modelo multifotografiada sobre un velero, en sugerente bikini negro; se ensueña en provocativo baby doll durante su imaginaria luna de miel ante el aterrado héroe más que con él (“Decídete”). El ensueño incluye una profusión de traseros ajenos con tangas lilas en close up, focas que palmean ante la jerrylewisiana torpeza de ambos héroes, que se manifiesta hasta al acometer contra las falsas olitas de un acuario, y crepusculares solarizaciones ad nauseam que atraviesan a la carismática parejita en el mirador de La Quebrada. El ensueño absoluto está resguardado por el almíbar cancionero de Luisito Rey y una rutilante fotografía de Raúl Domínguez, pues el guionista-director Cardona hijo se ha propuesto recircular los paraísos exclusivistas de ¡Tintorera! (Cardona hijo, 1976), aliándolos a irrealizantes melopeas que pulverizaba en su zoológica aventura con Los Cachunes.
Lucerito ensueña a Luismi levantado de aguilita por los guaruras que lo custodian; ensueña a Luismi con impensable caña de pescar y cayéndose al mar por estarla contemplando; ensueña a Luismi ofreciéndole muy servicial un refresco y empujado al agua por una foca loca; y para variar, ensueña a Luismi haciéndole striptease en la espectacular intimidad del penthouse de un hotel playero, y arrojando por la ventana sus prendas, una a una, sobre una aullante multitud de fanáticas que se disputan entre ellas y se zambullen en la piscina hasta por un calcetín. El ensueño no es una segunda vida; es la verdadera vida. Tan es así que, al final de la cinta, durante un apoteósico alcance en la carretera para permanecer juntos, la chica deberá rubricar su final feliz con una estupefacta bofetada al galancito (“Perdóname, pensé que era otro de mis sueños”). El ensueño de los mundos paralelos no tiene antídoto.
Dentro del mismo orden de cosas, el ensueño puede muy bien desembocar en el thriller rosa más subdesarrollado. Con traficantes malosos e invitados a una boda que concluye en pastelazos, a bordo de autos sin zumba o a bordo de un yate apantallador, a base de persecuciones y la neanderthaliana fórmula infalible de la salvación en el último minuto compartido, la trama en tiempo real de Fiebre de amor es una corretiza tan inflada y gratuita como la persecución en el mejor estilo momia anquilosada con que culminaba, por ejemplo, Terror y encajes negros de Alcoriza (1984). En última instancia da lo mismo ver las muecas de Maribel Guardia perseguida por el guiñoleseo coleccionista de cabelleras maniáticas Claudio Obregón a través de elevadores y pisos de condominios, que ver al rozagante team detectivesco de Lucerito-Luis Miguel perseguido por contrabandistas mataperros a través de siniestros jardines hoteleros y salones de fiesta o malecones.
Y el ensueño tiene como extremo propósito edificarle una beatífica pornoo shop a la blancura inocente. Mientras el abuso de lenguaje en las canciones de Luismi se desenfrena (“La pasión que me hace enloquecer”), Lucerito le sostiene la mirada y esquiva el beso cuando ya se hallaban muy juntos en traje de baño contra el incendio del atardecer; jamás se dejará ni tocar, ni acariciar, ni besar, en una película intitulada Fiebre de amor, optando mejor en cada ocasión comprometida por hacer estallar otra sonrisa ante la boquita fruncida de su compañero, en una fóbica exclusión de todo conocimiento por medio del contacto real sólo digna de cosas como Bordando la frontera de la feminista radical Ángeles Necoechea (1986). En última instancia, da lo mismo creer que se pueden concientizar costureras con casets por vía internacional, que satisfacerse con rayitos de sol universal.