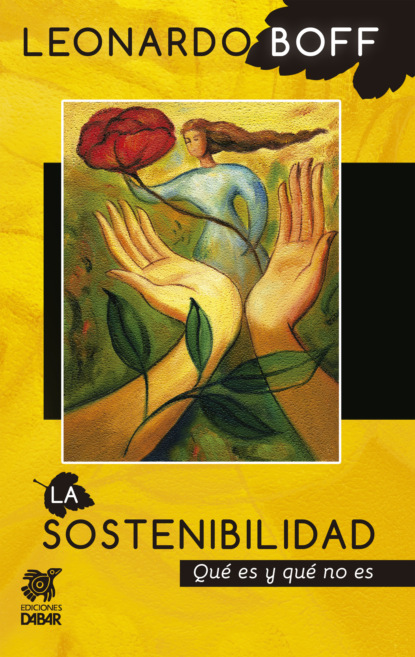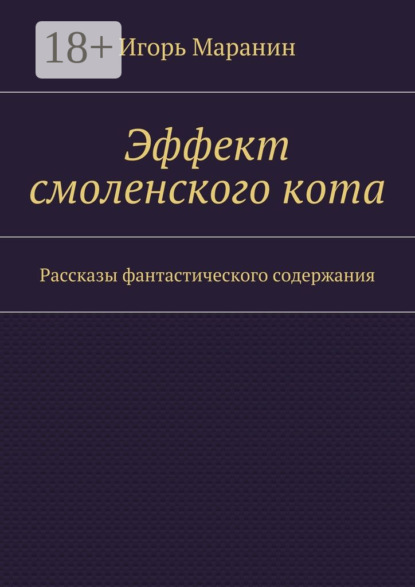La Tierra está en nuestras manos
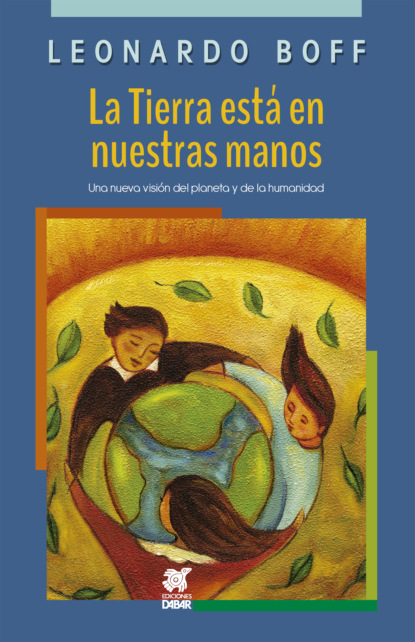
- -
- 100%
- +
Una vez alcanzado un elevado nivel de complejidad de la materia, irrumpió la vida como un imperativo cósmico. La vida representa, pues, una posibilidad presente en las energías originarias y en la ma- teria primordial, que es materia altamente condensada. La materia no es «material», sino un campo altamente interactivo de energías. Este maravilloso acontecimiento tuvo lugar en un minúsculo pla- neta del sistema solar, la Tierra, hace 3.800 millones de años. Pero, según el ya citado Premio Nobel de medicina Christian de Duve, la Tierra no posee la exclusividad de la vida. En su libro ya citado, Polvo vital, escribe: «El universo no es el cosmos inerte de los físicos con una pizca más de vida, por si acaso... El universo es vida con la estruc- tura necesaria a su alrededor, consistente en trillones de biosferas generadas y sustentadas por el resto del universo».
No es necesario recurrir a un principio trascendente y externo para explicar la aparición de la vida. Basta con que el principio de la complejidad y la autoorganización de todo, el principio cosmogénico, estuviera presente en aquel superminúsculo punto primordial que primero se expandió y posteriormente explotó; un punto creado, eso sí, por una Inteligencia suprema, un Infinito Amor y una Eterna Pasión. La vida, esa gran floración del proceso evolutivo, se ve hoy ame- nazada; de ahí la urgencia de cuidarla. Debido a la agresividad del proceso industrialista y consumista, se está verificando una tremenda erosión de la biodiversidad. Cada año desaparecen millares de seres vivos en los que tal vez se encontrara oculta la fórmula secreta que podría curar el Parkinson, el Alzheimer, el sida, y el cáncer, entre otras enfermedades. Todo ser vivo es un libro abierto, lleno de men- sajes para ser leídos. Pero el ser humano, en su falta de inteligencia, apenas ha abierto el libro y ya lo ha exterminado.
Por eso, la vida exige cuidado y respeto, porque representa algo sagrado: la esencia del mismo Dios, según las Escrituras judeocristia- nas. Todo en el universo converge en la vida. Y la vida demanda más vida y anhela irremediablemente la eternidad de la vida.
No sabemos exactamente lo que es, pero sí podemos describir los procesos que le permiten irrumpir. A pesar de lo cual, sigue siendo un misterio. Y todo misterio apunta al misterio del mundo y al Misterio de Dios, de donde vino y adonde retorna, en último término, la vida,
8. ¿QUÉ ES, A FIN DE CUENTAS, EL SER HUMANO?
¿Quiénes somos nosotros? Toda cultura, todo saber y toda persona tratan de de responder a esta pregunta. La mayoría de las compren- siones son insulares, rehenes de un determinado modo de visión. Sin embargo, las aportaciones de las ciencias de la Tierra, englobadas en la teoría de la evolución ampliada, nos han ofrecido visiones complejas y totalizadoras, insertándonos como un momento del proceso global, físico, biológico y cultural. Pero no han conseguido acallar la pregunta, sino que más bien la han radicalizado.¿Quiénes somos nosotros, a fin de cuentas? El ser humano es una manifesta- ción del estado de energía de fondo de donde todo proviene (vacío cuántico o Fuente originaria de todo ser); un ser cósmico, parte de un universo entre otros universos paralelos, articulado en once dimensiones (Teoría de las Cuerdas); formado por los mismos ele- mentos físico-químicos y por las mismas energías que componen todos los seres; habitante de una de los doscientos mil millones de galaxias; dependiente del Sol, una de los trescientos mil millones de estrellas de quinta categoría, situada a 27.000 años luz del centro de la Vía Láctea, cerca del brazo interior de la espiral de Orión. Un ser que habita en un minúsculo planeta, la Tierra, considerada como un súper Ente vivo llamado Gaia.
Somos un eslabón de la corriente única de la vida; un animal de la rama de los vertebrados, sexuado, de la clase de los mamíferos, del orden de los primates, de la familia de los homínidos, del género homo, de la especie sapiens/demens; dotado de un cuerpo formado por treinta mil millones de células, continuamente renovado por un sistema genético formado a lo largo de 3.800 millones de años; portador de tres niveles de cerebro con entre diez y cien mil millones de neuronas, el reptiliano, aparecido hace 300 millones de años, en torno al cual se formó el cerebro límbico hace 220 millones de años y completado, finalmente, por el cerebro neo-cortical, aparecido hace entre 5 y 7 millones de años, aproximadamente, con el que organizamos conceptualmente el mundo; portador de una psique con la misma ancestralidad que el cuerpo y que le permite ser sujeto, estructurada en torno al deseo, a arquetipos ancestrales y a todo tipo de emociones; un ser coronado por el espíritu, que es ese momento de la conciencia que le permite sentirse parte de un todo mayor, que lo hace estar siempre abierto al otro y al infinito; un ser capaz de intervenir en la naturaleza, hacer cultura, crear y percibir significa- dos y valores e indagar sobre el sentido último del Todo, hoy en su fase planetaria, rumbo a la noosfera, por la que mentes y corazones habrán de converger en una humanidad unificada.
Nadie mejor que Pascal (1623-1662) para expresar el complejo ser que somos: «¿Qué es el ser humano en la naturaleza? Una nada frente al infinito, un todo frente a la nada, un eslabón entre la nada y el todo, pero incapaz de ver la nada de donde procede ni el infinito hacia el que es atraído». En él se cruzan los tres infinitos: el infinita- mente pequeño, el infinitamente grande y el infinitamente complejo (Teilhard de Chardin). Siendo eso todo, nos sentimos incompletos y todavía naciendo. Estamos siempre en la prehistoria de nosotros mismos. A pesar de lo cual, experimentamos que somos un proyec- to infinito que reclama su objeto adecuado, también infinito, y que llamamos Dios.
Y somos mortales. Nos cuesta aceptar la muerte dentro de la vida y el carácter dramático del destino humano. Gracias al amor, al arte y a la fe, presentimos que hay algo más allá de la muerte. Y sospechamos que, en el balance final de las cosas, un pequeño gesto de amor verdadero que hayamos hecho vale más que toda la materia y la energía del universo juntas. Por eso, solo tiene sentido hablar, creer y esperar en Dios si este es experimentado como prolongación del amor en la forma del infinito.
Compete a la singularidad del ser humano no solo aprehender una Presencia, Dios, que invade a todos los seres, sino mantener con ella un diálogo de amistad y de amor, pues intuye que responde al infinito deseo que siente dentro de sí, Infinito que se le adecua perfectamente y en el que puede descansar.
No se trata de un objeto más ni de una energía de tantas. Si así fuera, podría ser detectado por la ciencia. Se muestra como aquel so- porte que todo lo sustenta, lo alimenta y lo mantiene en la existencia. Sin él, todo retornaría a la nada o al vacío cuántico de donde salió. Él es la fuerza que hace que el pensamiento piense, pero no pueda ser pensado. El ojo que todo lo ve, pero no puede ser visto. Él es el Misterio siempre conocido y siempre por conocer indefinidamente. Él es el todo y la nada, pero que penetra hasta las entrañas mismas de todo ser humano.
9. EL ESPÍRITU ESTÁ PRIMERO EN EL UNIVERSO, Y LUEGO EN NOSOTROS
Para entender lo que es el espíritu hemos de ir más allá de la forma clásica y la forma moderna de comprenderlo e incorporar la comprensión contemporánea.
Según la concepción clásica, el espíritu es un principio sustancial, al lado del principio material, el cuerpo. El espíritu sería la parte inmortal, inteligente, capaz de trascendencia. Convive durante un tiempo determinado con la otra parte, la mortal, opaca y pesada. La muerte separa a una de otra, con destinos diferentes: el espíritu, para el más allá, la eternidad; el cuerpo, para el más acá, el polvo cósmico. Esta visión dualista no responde a la experiencia de unidad que ex- perimentamos. Somos un todo complejo, no la suma de unas partes.
Según la concepción moderna, el espíritu no es una sustancia, sino el modo de ser propio del ser humano, cuya esencia es la libertad. Ciertamente, somos seres de libertad, porque plasmamos la vida y el mundo. Pero el espíritu no es exclusivo del ser humano ni puede desconectarse del proceso evolutivo, sino que pertenece al marco cosmogénico. Es la más alta expresión de la vida, la cual, a su vez, es sustentada por el resto del universo, por las innumerables energías y por la base físico-química.
Según la concepción contemporánea, fruto de la nueva cosmología, el espíritu posee el mismo carácter ancestral que el universo. Antes de estar en nosotros, ya está en el cosmos. El espíritu es la capacidad de interrelación que todas las cosas tienen entre sí. Son el tejido re- lacional, cada vez más complejo, que genera unidades cada vez más elevadas y cargadas de significado.
Cuando los dos primeros topquarks primordiales empezaron a re- lacionarse y a formar un campo relacional, allí estaba ya irrumpiendo el espíritu. El universo está lleno de espíritu, porque es reactivo, panrelacional y autoorganizativo. En cierta medida, todos los seres participan del espíritu.
La diferencia entre el espíritu de la montaña y el espíritu del ser humano no es una diferencia de principio, sino de grado. Es el mismo principio el que funciona en ambos, pero de forma diferente.
La singularidad del espíritu humano consiste en que es un ser reflexivo y autoconsciente. Por el espíritu nos sentimos insertos en el Todo a partir de una parte de este, que es el cuerpo animado y, por lo tanto, portador de la mente. En un nivel reflejo, espíritu sig- nifica subjetividad que se abre al otro, se comunica y, de ese modo, se autotrasciende, gestando una comunión abierta incluso con la suprema Alteridad.
Resumiendo: vida consciente, abierta al Todo, libre, creativa, mar- cada por la amorosidad y el cuidado: he ahí lo que es concretamente el espíritu humano.
Si espíritu es relación y vida, su contrario no es materia y cuerpo, sino muerte y ausencia de relación. Pertenece también al espíritu la voluntad de enclaustramiento en sí mismo y la negativa a comu- nicarse con el otro. Pero eso es algo que nunca consigue del todo, porque vivir significa, forzosamente, con-vivir. Ni siquiera negando puede dejar de estar conectado y de conectarse.
Esta concepción hace consciente el eslabón que liga y religa todas las cosas. Todo está envuelto en el inmenso y complejísimo proceso de la evolución, atravesando todas las etapas en virtud del espíritu, que emerge cada vez en formas diferentes, inconsciente en unas ocasiones y consciente en otras.
Según está acepción, espiritualidad es toda actitud y toda acti- vidad que favorecen la relación consciente, la vida refleja, la comu- nión abierta, la subjetividad profunda y la trascendencia rumbo a horizontes cada vez más amplios, hasta incluir la Realidad Suprema. Finalmente, la espiritualidad no es pensar a Dios, sino sentir a Dios como el Eslabón que enlaza a todos los seres, interconectándolos y constituyéndonos a nosotros mismos juntamente con el cosmos. Es percibido como entusiasmo (que en griego significa tener un dios dentro) que nos toma y nos otorga la voluntad de vivir y de crear constantemente sentido. Es el Espíritu vivificando nuestro espíritu.
10. EL SER HUMANO: LA PORCIÓN CONSCIENTE DE LA TIERRA
El ser humano consciente no debe ser considerado aparte del proceso de la evolución. Representa un momento especialísimo de la complejidad de las energías, las informaciones y la materia de la Madre Tierra. Los cosmólogos nos dicen que, al alcanzar un deter- minado nivel de conexiones hasta el punto de crear un conjunto unísono de vibraciones, la Tierra hace que irrumpa la conciencia y, junto con ella, la inteligencia, la sensibilidad y el amor.
El ser humano es aquella porción de la Madre Tierra que, en un momento bien avanzado de su evolución, comenzó a sentir, a amar, a cuidar y a venerar. Nació entonces el ser más complejo que conocemos, el homo sapiens sapiens. Por eso, según el mito antiguo del cuidado, de humus (tierra fecunda) se derivó homo/hombre, y de adamah (tierra fértil, en hebreo) se originó Adam-Adán (el hijo y la hija de la Tierra).
En otras palabras, no estamos fuera ni por encima de la Tierra viva, sino que somos parte de ella, junto con los demás seres que ella también generó. No podemos vivir sin la Tierra, aun cuando esta pueda continuar su trayectoria sin nosotros. Es este el legado que nos dejaron los astronautas que tuvieron la oportunidad de ver la Tierra desde fuera de la misma. Ellos atestiguaron que desde aquella distan- cia la Tierra y la humanidad formaban una misma y única entidad. Debido a la conciencia y a la inteligencia, somos seres con una característica especial: nos ha sido confiada la custodia y el cuidado de la Casa Común. Más aún: nos compete vivir y rehacer constante- mente el contrato natural entre la Tierra y la Humanidad, pues de ello depende garantizar la sostenibilidad del todo.
Esta mutualidad Tierra-Humanidad resulta mejor asegurada si articulamos la razón intelectual, instrumental-analítica, con la razón sensible y cordial. Constatamos cada vez más que somos seres impreg- nados de afecto y de capacidad de sentir, de afectar y de sentirnos afectados. Tal dimensión tiene tras de sí una historia de una duración difícilmente imaginable: concretamente, desde que surgió la vida, hace 3.800 millones de años. De ella nacen las pasiones, los sueños y las utopías que mueven a actuar a los seres humanos.
Esta dimensión, también llamada inteligencia emocional o cordial, fue reprimida en la modernidad en nombre de una pretendida objetividad del análisis racional. Pero hoy sabemos que todos los conceptos, ideas y cosmovisiones están impregnados de afecto y de sensibilidad (M. Maffesoli, Elogio da razão sensível, Vozes, Petrópolis 1998; L. Boff, Los derechos del corazón. El rescate de la inteligencia cordial, Dabar, México, 2015).
La inclusión consciente e indispensable de la inteligencia emo- cional con la razón intelectual nos mueve más fácilmente a cuidar y respetar a la Madre Tierra y a todos sus seres.
Junto a esta inteligencia intelectual y emocional, existe también en el ser humano la inteligencia espiritual, que no es tan solo un dato del ser humano, sino, según la opinión de reconocidos cosmólogos, una de las dimensiones del universo. El espíritu y la conciencia tienen su lugar propio dentro del proceso cosmogénico. Podemos decir que están primero en el universo, y después en la Tierra y en el ser humano. La distinción entre, por una parte, el espíritu de la Tierra y del universo y, por otra, nuestro espíritu no es de principio, sino de grado.
Este espíritu, activo desde el primerísimo instante después de producirse el big bang, es aquella capacidad que el universo ma- nifiesta de hacer de todas las relaciones e interdependencias una unidad sinfónica. Su obra consiste en realizar lo que algunos físicos cuánticos (Zohar, Swimme y otros) denominan «holismo relacional»: articular todos los factores, hacer que converjan todas las energías, coordinar todas las informaciones y todos los impulsos hacia arriba y hacia delante, de manera que se forme un Todo, y el cosmos aparezca, de hecho, como cosmos (algo ordenado) y no simplemente como la yuxtaposición de entidades, o caos.
En este sentido, no son pocos los científicos (A. Goswami, D. Bohm, B. Swimme y otros) que hablan del universo autoconsciente y de una finalidad que es perseguida por el conjunto de las energías en acción. No hay manera de negar este recorrido: de las energías primordiales pasamos a la materia; de la materia a la complejidad; de la compleji- dad a la vida; y de la vida a la conciencia, que en los seres humanos se realiza como autoconciencia individual; y de la autoconciencia pasamos a la noosfera (Teilhard de Chardin), en virtud de la cual nos sentimos una mente colectiva y universal.
De alguna forma, todos los seres participan del espíritu, por más inertes que puedan parecernos, como una montaña o un peñasco. También ellos están envueltos en una innumerable red de relacio- nes que son otras tantas manifestaciones del espíritu. Concretando, podríamos decir que el espíritu en nosotros es aquel momento de la conciencia en que esta sabe de sí misma, se siente parte de un todo mayor y percibe que un Eslabón misterioso liga y re-liga a todos los seres, haciendo que exista un comos y no un caos.
Esta concepción despierta en nosotros un sentimiento de perte- nencia a ese Todo, de parentesco con los demás seres de la creación, de aprecio de su valor intrínseco por el simple hecho de existir y revelar algo del misterio del universo.
Al hablar de sostenibilidad en su sentido más global, necesitamos incorporar este momento de espiritualidad cósmica, terrenal y huma- na, para que sea completa e integral y para potenciar su capacidad de sustentación. Es gracias a la espiritualidad como percibimos el hilo que todo lo enlaza y entrelaza, constituyendo el tejido de energías que sustentan el universo entero, nuestra Tierra y a nosotros mismos.
11. ¿QUÉ ES ANTES: LA COMPETICIÓN O LA COOPERACIÓN?
Hay un hecho que obliga a pensar: la creciente violencia en todos los ámbitos del mundo, de la sociedad y de la naturaleza. Pero hay algo especialmente perturbador: la exaltación abierta de la violencia, especialmente en las películas de acción, de la que ni siquiera se libra el universo del entretenimiento infantil.
Hemos llegado a un punto culminante con la construcción del principio de la autodestrucción, como advertía el célebre astrofísico Carl Sagan. Pero ¿por qué hemos llegado ahí?
Seguramente, son múltiples las causas estructurales, y a este respecto no podemos ser simplistas. Pero hay una estructura, eri- gida en auténtico principio, que explica en gran parte la atmósfera general de violencia: la competitividad o la concurrencia sin límites, marca registrada del modo de producción capitalista y de la cultura del capital.
Dicha estructura rige, ante todo, en el campo de la economía de mercado, donde se ha producido lo que, ya en 1944, Karl Polanyi de- nominó La Gran Transformación: el paso de una economía de mercado a una sociedad de mercado, en la que todo, aun lo más sagrado, se transforma en mercancía. Todo se convierte en objeto de lucro. En su obra La miseria de la filosofía, de 1847, Marx percibió esa tendencia del capital a pervertir lo que siempre se había considerado invendible, como la virtud, el amor, la opinión, la ciencia y la conciencia; ahora todo puede ser llevado al mercado y tener un precio. Marx denomina ese tiempo como «el tiempo de la corrupción general y de la venalidad universal». Pues bien, ese tiempo llegó y se ha hecho dominante.
La competencia aparece como el motor secreto de todo el sistema de producción y de consumo: el que vence es el más apto (el más fuer- te) en la concurrencia referida a los precios, a las facilidades de pago, a la variedad y a la calidad. La competitividad origina un implacable darwinismo social, seleccionando a los más fuertes, los cuales –se dice– merecen sobrevivir, porque dinamizan la economía. Los más débiles son un peso muerto, por lo que, o bien se incorporan, o bien son eliminados. Esta es la lógica feroz de la exclusión.
La competitividad ha invadido prácticamente todos los espacios: naciones, regiones, escuelas, deportes, iglesias y familias. Para ser eficaz, la competitividad debe ser agresiva. ¿Quién consigue atraer más y ofrecer más ventajas? Los espacios personales y sociales que tienen valor, pero que no tienen precio –la gratuidad, la cooperación, la amistad, el amor, la compasión y la devoción–, se ven cada vez más arrinconados. Pero son esos precisamente los lugares donde respiramos humanamente, lejos del juego de los intereses. Su debi- litamiento nos vuelve anémicos y nos deshumaniza, arrebatándonos la oportunidad de ser felices.
En la medida en que prevalece sobre otros valores, la competiti- vidad provoca cada vez más tensiones, conflictos y violencias. Nadie acepta perder ni ser engullido por el otro, sino que lucha defendién- dose y atacando. Por otra parte, tras el derrocamiento del socialismo real, y con la homogeneización del espacio económico de cuño ca- pitalista, acompañada por la cultura política neoliberal, privatista e individualista, los dinamismos de la concurrencia han sido llevados al extremo. En consecuencia, los conflictos se han recrudecido, y no se ha refrenado la voluntad de hacer la guerra.
La potencia hegemónica (los Estados Unidos de América) es la auténtica campeona en el terreno de la competitividad, empleando todos los medios –la infiltración en los partidos conservadores de otros países, el espionaje universal, la presión económica y hasta el uso de las armas– para acabar siempre triunfando sobre los demás.
¿Cómo salir de esta lógica férrea? Rescatando y concediendo centralidad a aquello que en su momento nos hizo dar el salto de la animalidad a la humanidad. Y lo que nos hizo dejar atrás la animali- dad fue el principio de cooperación y de cuidado. Nuestros ancestros antropoides salían en busca de comida. Pero, en lugar de comer a solas, como los animales, lo llevaban todo al grupo y lo repartían solidariamente entre sí. De ahí nacieron la cooperación, la socialidad y el lenguaje.
Con este gesto se inauguraba la especie humana en cuanto tal. De cara a los más débiles, en lugar de abandonarlos a la selección natural, inventamos el cuidado y la compasión para mantenerlos vivos entre nosotros. También ellos son hijos e hijas de la Madre Tierra y tienen un mensaje que comunicarnos. Por eso han de ser respetados y escuchados.
Hace setenta millones de años, nuestros ancestros eran pequeños mamíferos que vivían en lo alto de los árboles, temerosos de ser devorados por los dinosaurios. No eran mayores que un pequeño conejo. ¿Quién iba a decir que ellos eran los portadores originarios de lo que hemos llegado a ser: humanos, hombres y mujeres porta- dores de conciencia y de espíritu? ¿Quién iba a imaginar que de ellos habrían de servirse las fuerzas que rigen el universo y la Tierra para hacer que irrumpiera un ser dotado de inteligencia, de amor y de solicitud con lo creado?
En conclusión: hemos de respetar a todo ser, por más pequeño que sea, pues no sabemos el misterio que porta en su interior y que tal vez se revele después de miles y miles de años de evolución.
Hoy, como antaño, son los valores relacionados con la cooperación, el cuidado y la compasión los que habrán de limitar la voracidad de la competencia, desarmar los mecanismos del odio y poner rostro humano y civilizado a la fase planetaria de la humanidad. Y hay que comenzar ya, para no llegar demasiado tarde.
12. EL ILUSORIO GEN EGOÍSTA
Los tiempos de crisis sistémica como los nuestros favorecen una revisión de conceptos, y coraje para proyectar otros mundos posibles que hagan realidad lo que Paulo Freire llamaba lo «inédito viable».
Es bien sabido que el sistema capitalista imperante en el mundo es un sistema consumista, individualista, visceralmente egoísta y depredador de la naturaleza. Un sistema que está llevando a un impasse a la humanidad entera, porque ha dado lugar a una doble injusticia: la ecológica, al haber devastado la naturaleza, y otra de carácter social, al haber generado una inmensa desigualdad social. Simplificando pero no demasiado, podríamos decir que la huma- nidad se divide entre aquellas minorías que comen hasta hartarse, otros que comen adecuadamente (al menos tres comidas al día) y unas inmensas mayorías que se alimentan insuficientemente, padeciendo hambre crónica y experimentando las enfermedades originadas por el hambre.
Si ahora quisiéramos universalizar el tipo de consumo de los paí- ses ricos y extenderlo a toda la humanidad, necesitaríamos al menos tres planetas Tierra.
Este sistema pretendió encontrar una base científica para su egoísmo en las investigaciones del zoólogo británico Richard Daw- kins, que escribió su famoso El gen egoísta (Salvat, Barcelona 1988), hoy ya superado, aunque su tesis tuvo un gran éxito y es evocada a menudo en los debates ideológicos.
La nueva biología genética ha mostrado, sin embargo, que ese gen egoísta es ilusorio, pues los genes no existen aislados, sino que constituyen un sistema de interdependencias, formando el genoma humano, que obedece a tres principios básicos de la biología: la coo- peración, la comunicación y la creatividad. Lo contrario, por tanto, de lo que afirmaba la tesis del gen egoísta.